Se nos ha enseñado a valorar explicaciones «espiritualizadas» de los fenómenos culturales en vez de explicaciones materiales de tipo práctico.
Marvin Harris (1974/2006: 11).
Este hundimiento de la Teoría de la Literatura —cuyo
encabalgamiento de genitivo es preciso subrayar desde su mismo enunciado
titular— apela no tanto a un fracaso, cuyas consecuencias, en realidad, no
pueden negarse, sino ante todo a una degradación, a una caída irreversible,
absolutamente degenerativa, como consecuencia provocada por la actual
disolución de múltiples teorías literarias y sus contenidos en las cloacas de
ideologías contemporáneamente posmodernas.
Las teorías literarias han acabado pactando con
movimientos sociales de carácter sectorial, gremial e ideológico (feminismos,
nacionalismos, neohistoricismos, indigenismos, etnocracias, agrupaciones
políticas, oclocracias…), en la medida en que se han ido
desprendiendo de contenidos literarios y de sus posibilidades de interpretación
científica. En tales «teorías literarias» la literatura se ha desvanecido por
completo, y hoy en día resulta inapreciable. No por casualidad los profesores
de Universidad, como los intelectuales, amancebados unos y otros con las
ideologías políticas más circunstanciales, y convertidos muchos de ellos en
colaboracionistas del poder, en lugar de combatir los prejuicios y la
nesciencia, han pactado con ellos y se han consagrado a su explotación pública y
privada.
Esto explica que semejante hundimiento de la Teoría de la Literatura resulte imperceptible para muchos de cuantos viven de su industria y abuso, bien porque el ilusionismo editorial y mercantil sigue imprimiendo y publicando, casi sin excepción con fondos públicos, obras teórico-literarias cuyos contenidos teóricos-literarios son prácticamente nulos, bien porque el endémico mundo académico y universitario de hoy —resultado de la institucionalización europea del «pensamiento débil»―, subvencionado al completo con la deuda pública del Estado, continúa manteniendo una estructura de funcionarios que, de espaldas a la realidad de las ciencias positivas ―y en muchos casos ignorándolas―, puede seguir fingiendo una actividad pseudocientífica, administrativa y burocrática, tras la cual sólo se oculta la esterilidad de una labor docente e investigadora poco reconocida, cada día peor pagada y siempre muy mal evaluada. Hace años que la teoría literaria, en España y fuera de España aún más, anda —cual reina o emperadora fabulosa— completamente desnuda.
Es hora de reconocer, lejos de todo exhibicionismo retórico, su hundimiento. Pero sobre todo es hora de plantear, no con promesas, sino con realidades, una alternativa que funcione, que resulte inteligible y que pueda aplicarse de hecho a los materiales literarios, es decir, que permita construir una interpretación convincente y eficaz de lo que la literatura ha sido y es. Estamos hartos de «teorías literarias» que ni son teorías ni se refieren a la literatura. Si hablamos de teoría literaria es porque necesitamos disponer, contemporáneamente, de una Teoría de la Literatura reconstructiva y operatoria, es decir, de una Teoría de la Literatura interpretable como teoría y reconocible para la literatura. El fin de la teoría literaria es hacer de la literatura una realidad específicamente inteligible por encima de las demás realidades de su entorno, no sólo histórico y geográfico, sino también, y muy principalmente, político y científico.
Aquí vamos a plantear una reorganización y reinterpretación de los materiales literarios desde los fundamentos de una gnoseología materialista, sistematizada según los presupuestos metodológicos de la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura.
La crítica —es decir, nuestros colegas— ha seguido con cautelosa atención el contenido de esta serie de publicaciones constituyentes de la Crítica de la razón literaria, que hemos llevado a cabo sobre todo durante la década comprendida entre 2005 y 2015. Es cierto que han recibido mayor observación y tratamiento —más reseñas y más serias— fuera de España que dentro de ella. La impresión que he constatado hasta el momento es que los jóvenes investigadores son quienes más la aprecian y utilizan; los más adultos la miran con respetuosa distancia, como si no supieran muy bien qué hacer con ella, de modo que, aunque reconocen sus posibles logros y originalidades, no se atreven a asumirla. Los más viejos, simplemente la ignoran o desprecian. No la necesitan, ni la quieren comprender. Su vida laboral y personal está ya demasiado hipotecada —a veces también lastrada— con una visión del pasado que no les permite nuevos asumir nuevos retos. Sea cual fuere esta «fenomenología» de la recepción de la Crítica de la razón literaria, no me compete a mí, ni es momento ahora, de referirse a ella. Baste, simplemente, con este apunte anecdótico para responder, cortésmente, a la cuestión que tantas veces me han planteado, acerca de cómo reciben mis colegas, y entre ellos el lector contemporáneo, esta nueva Teoría de la Literatura[1].
Sea como fuere, el conjunto investigador y docente de esta serie de publicaciones, intervenciones y conferencias, ha dado lugar durante los últimos años a la implantación de un sistema de pensamiento interpretativo y crítico destinado al examen racionalista de la literatura y sus materiales. El fin del arte es, en suma, la interpretación humana y normativa. Sin pautas de interpretación ―sin criterios― no es posible ejercer la crítica literaria. Se ofrece de este modo una obra declaradamente crítica y conscientemente diferente, una obra heterodoxa que se abre camino por sí misma, a través de una sociedad peligrosamente próxima a un «tercer mundo semántico», y en medio de una época que valora más la ideología que la ciencia, que está más seducida por la fe que por la razón, que prefiere la protesta escenificada a la crítica efectiva, que vive sin oasis en el espejismo del oasis, y que sobrevive entregada con frecuencia ―sin querer asumirlo― al cultivo del autoengaño y de la autocensura.
La Crítica de la razón literaria es una obra de teoría y crítica de la literatura de naturaleza racionalista, científica, crítica y dialéctica, cuyo fin es la interpretación de las ideas y los conceptos objetivados formalmente en los materiales literarios. Se considera que la Teoría de la Literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios, y que la Crítica de la Literatura es el conocimiento filosófico de tales materiales. El fin de una y otra es demostrar que la literatura es inteligible en términos sistemáticos, racionales y lógicos.
Afirmar nietzscheanamente que «no hay hechos, sino sólo interpretaciones», sean morales o de cualquier otro tipo, implica algo fundamental: que quien habla desconoce los hechos. Éste es el imperativo posmoderno que ha conducido al callejón sin salida en el que actualmente se encuentra ―en materia de Letras― el mundo académico contemporáneo. Intelectuales y profes posmodernos se dan la mano en este caldo de cultivo, confitado de palabrería eufónica y estéril. Los intelectuales, como los profes universitarios posmodernos, en lugar de enfrentarse a la ignorancia y a la imbecilidad, pactan con ellas. Con frecuencia, incluso, pactan remuneradamente con ellas. Nunca la sofística ha sido tan pobre en contenidos ―ni ha estado tan prostituida y enriquecida mercantilmente― como en estos tiempos posmodernos. A la retórica le crecen los lenones. Y a la Teoría de la Literatura, también.
Sin embargo, no mienten los hechos, sino sus intérpretes más sofistas. La realidad nunca es falsa ni fraudulenta: la realidad nunca nos engaña, ni siquiera con sus apariencias, a las que como tales identificamos. La apariencia forma parte de la realidad. Está conjugada con ella. Son sus intérpretes sofistas, que no la realidad, quienes nos engañan. Si la verdad está en los hechos —verum est factum[2]—, ¿qué puede interpretar, no digamos ya científica o gnoseológicamente, alguien que deliberadamente pretende ignorar los hechos (empíricos) e imponer el desconocimiento de su realidad (ontológica)? Nada. No podrá interpretar nada. Sólo podrá prostituir la interpretación de aquellos materiales a los que formalmente se refiere. Los proxenetas de las ciencias humanas, de la cultura y de la teoría literaria, han sido y son muy abundantes y locuaces. Locuaces en jitanjáforas. A ellos debemos, antes que a nadie, el hundimiento de la teoría.
En este capítulo (III, 5) voy a exponer los criterios desde los cuales es posible y necesario un estudio crítico de las formas y materiales literarios. En el capítulo anterior (III. 4) he codificado tales materiales literarios (ontología); ahora procede codificar su interpretación científica, es decir, su conceptualización teórica, su análisis lógico-material (gnoseología).
Toda teoría habrá de dar cuenta de cuál es su naturaleza como tal teoría (científica, filosófica, literaria, matemática, física, biogenética...), esto es, habrá de demostrar sobre qué materiales está científicamente construida. Los conceptos adquieren diferentes significados según los términos a los que se oponen[3]. Al margen de cualesquiera contraposiciones semánticas del concepto de teoría, hay situaciones en que tales disociaciones ni se producen ni pueden producirse (léase a Bueno, a quien reproducimos aquí): hay prácticas que son imposibles al margen de la teoría (la práctica de los vuelos espaciales al margen de la teoría mecánica y astrofísica). Según la teoría del cierre categorial de Bueno (1992), que aquí tomamos como referencia, una teoría alcanza su plenitud cuando alcanza su verdad. Desde un punto de vista gnoseológico, las teorías son construcciones de una complejidad muy superior a la que corresponde a los modelos y a los hechos. Por otra parte, la casi totalidad de las escuelas de teoría de la ciencia aceptan de forma unánime el principio de subordinación, según el cual todo hecho es legible o inteligible como tal respecto a una teoría, es decir, que no se acepta la existencia de hechos puros o aislados. Todo hecho —y por supuesto también el hecho literario—, implica por sí mismo alguna teoría, implícita o explícitamente. Sin embargo, la teoría es una figura o construcción gnoseológica que por sí misma, es decir, en cuanto a su propio teoreticismo, no garantiza ninguna verdad. Ahora bien, cuando los hechos se niegan, en nombre del escepticismo o del nihilismo, y la teoría se convierte en una tropología o una retórica, que trata de imponerse incluso sobre la realidad y la ontología de las ciencias, entonces sólo cabe hablar del hundimiento de la teoría. Por nuestra parte, nos resistimos a semejante modo de renunciar al conocimiento crítico y científico, y proponemos una Teoría de la Literatura constructiva y dialéctica, fundamentada en una gnoseología materialista, es decir, en una teoría del conocimiento cuyo campo está constituido, de forma real y efectiva, esto es, ontológicamente, por los materiales literarios: autor, obra, lector e intérprete o transductor.
La filosofía de Bueno distingue, atendiendo a su estructura lógica, tres tipos de teorías: teológicas, científicas o positivas y filosóficas (Bueno, 1995b)[4].
En primer lugar, aunque tratan de parecerlo, las teorías teológicas no son racionales, sino que se basan en principios sedicentes suprarracionales, es decir, en postulados fideístas antirracionales (principios de fe praeter rationales), que exigen cortar toda posibilidad de relación racional con teorías científicas o filosóficas. La teología no pretende interpretar la fe a través de la razón, y aún menos reducir la fe a la razón, sino que, muy al contrario, su intención es manipular la razón para imponer la idea de que los dogmas de fe la rebasan o trascienden, a fin de instaurar la supremacía de estos dogmas de fe por encima de cualesquiera verdades propias de la razón humana. Y esto es lo que la teología, como método, tiene en común con la posmodernidad, como discurso. Cuando, en estos supuestos, algunas filosofías hablan de teología, no lo hacen en un sentido ordinariamente religioso, sino en un sentido rigurosamente filosófico, de modo que no sólo el cristianismo, como religión terciaria (Bueno, 1985), constituye una teología, sino que el marxismo, como sistema filosófico y como totalitarismo político, constituye igualmente, a su modo, una teología, monista y dogmática, cuyo desarrollo es una visible secularización metafísica, o vuelta del revés (Umstülpung) —pero conservando su idealismo moral—, del pensamiento cristiano. Cuando una teoría teológica, es decir, monista y metafísica —sea de signo cristiano o de signo marxista (oppositum per diametrum)—, se aplica a la literatura, el resultado es el idealismo interpretativo, la segregación de la falsa conciencia (falsches Bewusstsein) del intérprete vertida sobre la literatura, el ilusionismo hermenéutico, la retórica acrítica de una creencia religiosa o de una ideología partidista. No hay que confundir el racionalismo materialista con el racionalismo idealista. Literalmente: Kant no es Bueno.
En segundo lugar, las teorías científicas son teorías racionales y lógicas ligadas a un material empírico. La Crítica de la razón literaria toma como criterio de cientificidad el circularismo de la gnoseología materialista, expuesta en la teoría del cierre categorial (Bueno, 1992). Desde este punto de vista, la ciencia es una construcción operatoria, racional y categorial, constituyente de una interpretación causal, objetiva y sistemática de la materia. Este concepto de teoría científica es el que se trata de recuperar y de reorganizar para la Teoría de la Literatura que sistematiza la Crítica de la razón literaria. La Teoría de la Literatura, como ciencia de los materiales literarios, es decir, como conocimiento científico y conceptual de los hechos constituyentes de la realidad literaria, de la ontología de la literatura (autor, obra, lector e intérprete o transductor), es algo que, lejos de desarrollarse y dar lugar a resultados inteligibles, ha naufragado tropológicamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y ha desembocado en la sofística de la posmodernidad contemporánea. La retórica posmoderna, gracias al despliegue de todas sus ideologías relativistas y nihilistas, globalizadas desde la Anglosfera, por lo que se refiere al ámbito de las denominadas Humanidades —no así en el terreno de las ciencias positivas aplicadas, que aquí identificaremos con las ciencias naturales, computacionales y estructurales[5]— ha provocado el hundimiento de la teoría, y, muy en particular, el hundimiento de la Teoría de la Literatura.
En tercer lugar, las teorías filosóficas son racionales, y en esto se diferencian de las teorías teológicas (que no lo son de igual modo, ya que su racionalismo puede ser idealista, y no materialista, e incluso en ocasiones pueden ser completamente irracionales), a la vez que, por ello mismo, se identifican con las teorías científicas (que sí son racionales en todos los casos, y por supuesto materiales). Sin embargo, frente a las teorías científicas, las filosóficas no pueden considerarse científicas, pese a ser racionales, porque la filosofía no es, ni puede ser, una ciencia, y no necesita serlo para ejercer sus funciones críticas y dialécticas. Las teorías filosóficas no son científicas nunca porque la filosofía no es susceptible de cerrar categorialmente un campo de la realidad y convertirlo en su objeto de estudio —como sí hacen las ciencias categoriales—, es decir, no puede limitarse a interpretar una categoría o parcela específica y exclusiva de la realidad, como hacen la química, la física, la termodinámica, la geometría o la métrica, porque la filosofía no estudia conceptos (científicos), sino ideas (críticas), de modo que atraviesa los campos categoriales de las ciencias, relaciona las ideas trascendentes a tales campos o categorías, las abarca a todas y las interpreta dialécticamente, al enfrentarse a ellas mediante la symploké de tales ideas, exponiendo unas ideas contra otras en sistemática relación crítica (Platón, Sofista 259 c-e). Sin embargo, hay que advertir que esta pretensión de la filosofía, esta pretensión de trascender los ámbitos científicos, es con frecuencia un idealismo, porque los hechos demuestran que la filosofía, cuando se ocupa de una determinada materia, lo siempre desde una o varias perspectivas que resultan muy limitadas por las ideas y las concepciones que maneja el filósofo, así como por sus ignorancias sobre la materia a la que se refiere, ignorancias de las que naturalmente no es consciente. De este modo, ocurre que muchas veces el filósofo, creyendo ejercer una interpretación trascendental a las ciencias y categorías, solamente nos ofrece una visión particular, limitada por sus propias posibilidades, ideas o incluso prejuicios. Ejercer la filosofía no es simplemente tomar posesión de sus posibilidades históricas o contemporáneas, sino filosofar desde los conocimientos personales y propios, que, en muchos casos, puede ser limitados, o incluso paupérrimos. Usar el materialismo filosófico para interpretar la realidad, por ejemplo, no convierte al quien lo hace en un Gustavo Bueno.
Al reinterpretar y reorganizar la Teoría de la Literatura desde las exigencias gnoseológicas de la teoría del cierre categorial, tratamos de recuperar el concepto de teoría en su sentido más pragmático, operatorio y constructivista.
Una teoría es un sistema de teoremas, es decir, un sistema de figuras gnoseológicas a través de las cuales se objetiva el desarrollo proposicional de una verdad científica. Como se ha dicho, siguiendo a Bueno, las teorías pueden ser teológicas, filosóficas y científicas. Ahora bien, desde el punto de vista de la gnoseología materialista, una ciencia no puede reducirse a una teoría ni a un conjunto de teorías, por muy organizado que se presente este conjunto. Lo mismo le ocurre a la Teoría de la Literatura, pese a su propia denominación. Como se explicará inmediatamente, algo así es incurrir en teoreticismo, un formalismo gnoseológico cuyo límite sin duda es metafísico, dada su desvinculación de la materia. Como he explicado en el capítulo anterior[6], el teoreticismo ha marcado gravemente la Teoría de la Literatura desarrollada a lo largo del siglo XX, desde el incipiente formalismo positivista de la Escuela morfológica alemana de fines del ochocientos hasta ese sofisticado canto del cisne de la Rezeptionsästhetik alemana que es la posmoderna teoría de los polisistemas de Even-Zohar, pasando por supuesto por el formalismo ruso y el estructuralismo francés, todos ellos movimientos teoreticistas de interpretación literaria confitados de timbres nacionalistas (teoría literaria prusiana, rusa, alemana, francesa...).
La gnoseología del materialismo filosófico rechaza el teoreticismo de las ciencias, que prima la forma sobre la materia (Escuela morfológica alemana, formalismo ruso, funcionalismo praguense, glosemática danesa, New Criticism, estilística española, estructuralismo francés…), así como también el descriptivismo, que, como tendencia contraria a la anterior, sobrevalora la materia frente a la forma (aristotelismo de la Poética[7], positivismo histórico, objetivismo decimonónico, psicocrítica, psicoanálisis, sociología marxista de la literatura…); y rechaza igualmente la mixtura de ambas, tal como practica el adecuacionismo, al hipostasiar de forma separada la materia y la forma para yuxtaponerlas o coordinarlas idealmente a posteriori (estética de la recepción, teoría de los polisistemas, ciencia empírica de la literatura, lingüística textual…). Frente a estos modos científicos descriptivistas, teoreticistas y adecuacionistas, la teoría del cierre categorial plantea un modo científico de naturaleza circularista, es decir, dialéctico, crítico y operatorio. Desde este prisma, toda ciencia se concibe y plantea como una construcción operatoria, es decir, una construcción ejecutada por sujetos que actúan, y no como un recitativo de teorías que se formalizan incluso en formas incorpóreas —como es el caso del inconsciente freudiano o la idea de autor propuesta por Foucault (1969)—, o que apelan a referentes extraviados o explícitamente inexistentes o irreales: ¿cuál es el referente efectivamente existente y operatorio de la TeSWeST a la que se refieren Petöfi y García Berrio (1979)?, ¿quién vive realmente en los mundos posibles de los que habla Dolezel (1998) en sus teorías sobre la ficción literaria?, ¿qué libros puede leer un lector modelo (Eco, 1979), ideal o implícito (Iser, 1972) que ni siquiera posee cuerpo, ni tronco, ni extremidades, y que nunca ha aprendido a leer ni a escribir una lengua natural humana? Lejos de todos estos idealismos retóricos y tropológicos, aislantes de la realidad ontológicamente existente, las ciencias son construcciones en las que se conjugan elementos formales y materiales. Cuando las teorías se desvinculan de las realidades materiales, cuando pierden toda posibilidad de conjugación formal con la materia, entonces degeneran en especulaciones, en hipótesis, es decir, en formas completamente desconectadas de la realidad física y material del mundo real y en efecto existente. De espaldas a la materia, aislada de ella, toda teoría desemboca en el hundimiento. Y cabe advertir que en su hundimiento o desvanecimiento retórico, la teoría tiende a disolverse tropológicamente en dos direcciones: una de ellas, trascendente, se dirige hacia los caminos de la metafísica tradicional, para desembocar en una suerte de teología —el «Autor es Dios» (positivismo histórico), «todo es texto» (Derrida)— o nihilismo absolutos —«Dios ha muerto» (Nietzsche), el «Autor ha muerto» (Barthes), el Autor es una «función social» (Foucault)—; otra de ellas, inmanente, sigue la senda más radicalmente interiorista y subjetiva, de modo que en la mazmorra de la inmanencia más íntima y superlativa del ser humano se dan cita las incontables pulsiones del superhombre que todos llevamos dentro: el omnipotente inconsciente, perfecto reverso de diseño posmoderno de la metafísica antigua. Lo que Kant decapitó en la Ilustración de sus tres críticas, Freud —fiel a la tradición germánica idealista fundada por Lutero— nos lo rehabilita febrilmente con un formato tan seductor como inquietante, la posesión particular y subjetiva de una fuerza nuestra, personal e incontrolable: el inconsciente.
Pero las ciencias no son la historia de una fábula. Ni siquiera son el resultado de una teoría ajena a la realidad, por muy rediseñados que se nos presenten sus decorados y formalismos teóricos. Las ciencias son superiores e irreductibles a las teorías, porque las ciencias comportan y movilizan arsenales físicos de múltiples términos, operaciones y relaciones (sintaxis), fenómenos, esencias y referentes (semántica), sujetos, colectividades y pautas de interpretación y actuación (pragmática), sobre cuya complejidad se construye nuestro Mundo interpretado (Mi), y al margen de la cual el Mundo no interpretado permanece como una realidad ilegible, ininteligible e inerte (M). No queremos una teoría hundida en las ascuas de la retórica y la tropología. Queremos una Teoría de la Literatura construida sobre la realidad efectiva de los materiales literarios: autor, obra, lector e intérprete o transductor.
Es importante por ello insistir en la idea buenista de que toda teoría de la ciencia no es en sí misma una ciencia, sino una filosofía, y no de modo accidental, sino esencial y constitutivo. Por esta razón, la Crítica de la razón literaria plantea una crítica específica de la Teoría de la Literatura, esto es, de las diferentes ciencias o disciplinas que se ocupan del estudio racionalista de la literatura: no sólo de las que se articulan desde criterios científicos (Filología, Sociología, Lingüística, Historia...), sino también, aunque de forma mucho menos compleja, de aquellas que se construyen sobre discursos meramente psicológicas, formalistas o teológicos (formalismos, deconstrucción, feminismos, «estudios culturales» indefinidos, y otras retóricas e ideologías posmodernas...), de naturaleza acrítica y acientífica, y con frecuencia constitutivas de un saber meramente ideológico y gremial. Este último tipo de discurso se caracteriza porque ni sabe ni puede —ni quiere— discurrir en términos científicos ni propiamente filosóficos, es decir, no logra jamás una organización crítica ni sistemática de sus propios contenidos. Por más que se presenten ante la sociedad contemporánea como saberes críticos, no son más que discursos acríticos de un repertorio ideológico con frecuencia profundamente ordinario y conservador, tal como exigen las «señas de identidad» y los «ritos de iniciación» de sus respectivos gremios.
La crítica de toda ciencia, incluida por supuesto la ciencia literaria o Teoría de la Literatura, es una filosofía que ha de referirse a la materia misma de esa ciencia y ha de fundamentarse en ella. Por lo tanto, ha de construirse de forma lógica, objetiva y sistemática sobre su propia ontología, es decir, en el caso que nos ocupa, sobre la realidad de los materiales literarios (autor, obra, lector e intérprete o transductor), que constituyen el campo de investigación de la ciencia a la que aquí nos referimos, la Teoría de la Literatura.
Como Teoría de la Literatura, la Crítica de la razón literaria pretende ser más eficaz y sistemática que otras metodologías, no sólo porque se enfrenta al examen de los materiales literarios de un modo crítico y dialéctico, y no retórico y cortés, sino sobre todo porque reinterpreta desde coordenadas propias los procedimientos de otras corrientes alternativas, cuyos puntos de apoyo no son los materiales literarios, sino las ocurrencias fenomenológicas de tales o cuales intérpretes, autocalificados de modélicos o ideales, o de tales o cuales gremios aislantes, o minorías imperialistas, que vierten sin cesar sobre la realidad de la literatura las secreciones de su psicologismo gregario e ideológico. La literatura no puede ni debe ser el vertedero de las ideologías. La literatura no puede interpretarse racionalmente, y aún menos científicamente, desde el psicologismo del yo (la egolatría de las impresiones personales) o desde la ideología del nosotros (el egoísmo colectivo de las presiones gremiales), sino que ha de interpretarse y comprenderse desde la realidad de los materiales literarios, los cuales exigen, para poder analizarse con rigor y capacidad, una educación científica y sistemática, esto es, una paideía, al margen de la cual sólo cabe hablar de la literatura desde la ignorancia, en la plenitud de un tercer mundo semántico, pletórico de impulsos psicológicos, creencias metafísicas y fideísmos utópicos.
Las ciencias, en tanto que construcciones sociales y culturales, obra de sujetos gnoseológicos, se sirven del lenguaje. Pero las ciencias, como la literatura, no están hechas solamente de palabras, y esto es algo que los filólogos y críticos literarios olvidan con muchísima frecuencia. Toda ciencia exige que el lenguaje se considere como un componente constitutivo y formal de ella. El lenguaje es, además, en sus diferentes géneros y especies, el modo principal —acaso el único— de relación entre los sujetos operatorios en tanto que sujetos gnoseológicos o intérpretes científicos.
Por ello mismo, como advierte Bueno (1992), no puede encarecerse gratuitamente la importancia y el significado del lenguaje en las ciencias. Aún menos esta relevancia puede aislarse o insularizarse, en un desarrollo que disocie el uso del lenguaje de su relación referencial y lógica con las materialidades a las que apela e identifica en el mundo de los objetos físicos. Incurrir en esta actitud conduce a la hipóstasis del lenguaje, es decir, a romper toda relación racional y lógica entre la materia y la forma de las ciencias, y, finalmente, a reducir la ciencia a una dimensión exclusivamente formalista, en la que —tras haber derogado la materia— «todo es lenguaje». Es el callejón sin salida al que conduce la pobreza y el nihilismo de un Derrida que se expresa desde el monismo axiomático de la sustancia (todo es texto, todo es lenguaje, todo es forma, todo es sexo, todo es aire, todo es agua, todo es cultura, todo es literatura…). La ciencia quedaría de este modo reducida a una retórica de superficialidades brillantes y seductoras, basada en una suerte de «nihilismo mágico», el cual se postula a su vez sobre un mundo materialmente inexistente o caricaturescamente considerado. He aquí la deconstrucción derridiana y el discurso posmoderno en sus múltiples variantes: el mundo es texto. No hay materia, sino formas. Todo nihilismo desemboca en el hundimiento de la teoría. Lo exige imperativamente. Lo que Derrida nos ofrece es una ruina gnoseológica. Derrida quiere cambiarnos nuestro dinero por monedas de una sola cara. Es un caso extraordinario de prestidigitación, de una ingenuidad más que infantil, naturalmente sólo apta para personas incapaces de usar la razón. Sólo desde la impotencia o la esterilidad racionalista se puede aceptar una falacia de tamañas dimensiones, desde la que se pretende reducir la ciencia a mera forma lingüística.
Las ciencias incluyen necesaria e inmanentemente el lenguaje, pero no son sólo lenguaje, ni se reducen sólo a lenguaje. Condillac no es nuestro colega cuando afirma que «una ciencia es un lenguaje bien hecho». Condillac es colega de los formalistas, pero no de quienes consideran que la ciencia es una construcción operatoria destinada a construir y a interpretar realidades materiales, efectivamente existentes y gnoseológicamente implicadas en las formas que las identifican como tales materialidades. Por su parte, para Derrida y sus acríticos seguidores «una ciencia es un lenguaje mal hecho». Implicatura ésta que postula el conocimiento de un lenguaje «bien hecho», y del que desafortunadamente ni Derrida ni sus rapsodas nos han dado cuenta jamás.
El lenguaje humano es indisociable de la experiencia, es decir, es indisociable y también inseparable de la materia conceptualizada formalmente por las ciencias en nuestro Mundo interpretado (Mi). En suma, como advierte Bueno (1992), las denominadas «cosas» no son sino cuerpos configurados según un cierto nivel de complejidad morfológica, categorizada formalmente por las ciencias. Por esta razón el ser humano no es simplemente un homo loquens, en tanto que homo sapiens, sino que, como homo sapiens, es sobre todo un homo faber, un constructor, capaz de hacer del Mundo (M) material un Mundo interpretado (Mi) formalmente, es decir, un mundo legible gnoseológicamente, y habitable y comprensible en la medida en que es operable. En esta labor constructivista, el lenguaje no es una mera forma, ni siquiera una forma más: es sobre todo una tecnología, una forma en la que está implicada no la Forma, sino la Forma de la Materia en tanto que Materia Interpretada (Mi). El lenguaje es una forma en la que está implicado el Mundo (M) en tanto que Mundo interpretado (Mi). El lenguaje posee siempre el valor genitivo de una materialidad que es legible en la medida en que está organizada formalmente por él y en él. El lenguaje, y por supuesto los lenguajes naturales —no exclusivamente los lenguajes científicos—, constituye el álgebra del Mundo interpretado, es decir, el álgebra del mundo construido, manipulado y habitado, por los seres humanos. Un mundo que existe y en el que se opera —se actúa— de hecho, porque no hay mundos posibles ni irreales, y porque el lenguaje es un hecho real que brota de la materialidad de un mundo racionalmente construido y operatoriamente intervenido[8].
________________________
NOTAS
[1] Las diferentes reseñas y valoraciones que se han
publicado hasta el momento pueden verse en el este enlace de internet.
[2] Adviértase que el
criterio del constructivismo —verum est factum— está formulado desde el
siglo XVII por Arnold Geulincx (1624-1669), especialmente en sus Quaestiones
quodlibeticae (1653). Este criterio adquiere especial relieve en la
filosofía de Vico y su concepción de la Scienza nuova (1725, 1730 y
1744). Para la Teoría del cierre categorial (1992) de Bueno es un
criterio capital.
[3] Como ha señalado Gustavo Bueno (1995b), los principales
términos a los que se suele oponer el concepto de teoría son praxis, verdad
y modelos (hechos). Teoría se opone a praxis, si designa
los contenidos de una vida especulativa, ajena o contrapuesta a una realidad
práctica; se opone a verdad contrastada, cuando la teoría se
presenta como una hipótesis o conjetura, una suposición frente a una realidad
verificada; y se opone a modelo o hecho, cuando una teoría
implica varios modelos coordinados entre sí (la teoría atómica, por ejemplo,
supone la coordinación del modelo de átomo de hidrógeno y del modelo de átomo
de silicio).
[4] Como advierte Bueno, la «teoría de la transubstanciación»
de Tomás de Aquino, por ejemplo, es evidentemente una teoría teológica,
que utiliza la doctrina aristotélica del hilemorfismo para exponer el dogma
cristiano de la Eucaristía, según el cual los accidentes del pan y el vino
pasan a «inherir» en la sustancia del cuerpo de Cristo. La «teoría de las
ideas» de Platón es obviamente una teoría filosófica, y la «teoría de la
relatividad especial» de Einstein es una teoría científica (perteneciente al
campo categorial de la Física) (Bueno, 1995b).
[5] Vid. más adelante, el apartado III, 5.6.1.2, donde se expone la organización de las ciencias según la teoría del cierre categorial de Bueno, que reproducimos con algunas alteraciones en su aplicación a la interpretación de los materiales literarios. Las ciencias naturales, computacionales y estructurales serían —en términos de Bueno—, metodologías α-operatorias, y las que aquí denominaremos ciencias reconstructivas, demostrativas y políticas son —en la nomenclatura de Bueno—, metodologías β-operatorias.
[6] Vid. en particular el capítulo anterior, dedicado a la ontología de la literatura (III, 4).
[7] No así el de los Segundos analíticos: Aristóteles
es descriptivista en la Poética al hablar de la literatura, es decir, de
las artes que imitan mediante el lenguaje, pero es adecuacionista en los Segundos
analíticos, al exponer su teoría del conocimiento, y plantear una relación
de adecuación o yuxtaposición hilemórfica entre forma y materia.
[8] Estas ideas sobre el lenguaje, obvias desde el materialismo filosófico, es algo que olvidan por completo los acríticos admiradores de Wittgenstein, quienes con su actitud acreditan no haber leído, ni entendido en el caso de haberlo leído, el Crátilo de Platón, especialmente en el pasaje 389a-3903e.
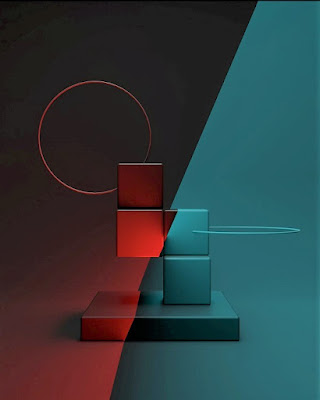




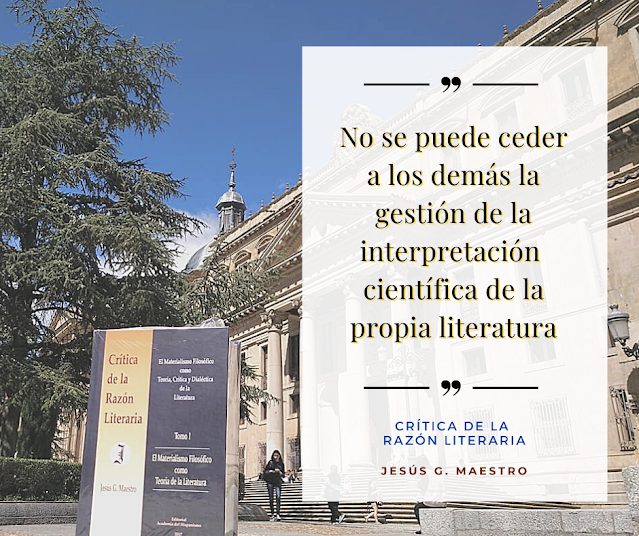
%20FutUndBeidl%20-%203d%20Cubic%20Blocks.jpg)
