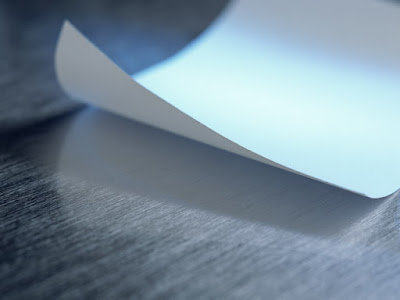Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Idea de texto en las teorías formalistas de la literatura
Considero formalistas todas aquellas teorías
de la literatura que se ocupan de los materiales literarios desde una
perspectiva exclusiva o predominantemente formal, es decir, que conciben —y por
lo tanto manipulan— los materiales literarios como si sólo fueran formas
literarias. De este modo, la literatura queda reducida a la interpretación
formal de la literatura. En el mejor de los casos, las teorías formalistas de
la literatura pretenden el análisis de las formas determinadas por su valor
funcional en el texto. En el peor de ellos, se convierten en pura metafísica,
al hablar de formas, literarias o no —pues lo literario acaba por carecer de
todo interés— completamente desvinculadas de cualquier tipo de realidad
ontológica o materialidad efectivamente existente.
Durante décadas, especialmente
a lo largo del siglo XX, e incluso antes, en el XIX, desde el ámbito de la
escuela morfológica alemana, las poéticas literarias formalistas consideraron
al texto —a su concepto de texto— como la base interpretativa más segura. Y la
consideraron al margen de su autor, e incluso, hasta apenas el último tercio
del siglo XX, también al margen del lector. En muchísimos casos, siguiendo
idealismos kantianos, el texto o la obra de arte literaria resultaban
segregados y apartados de su contexto histórico, de su entorno social y de su
intertexto literario. Esta práctica se incrementó en el tratamiento que de los
materiales literarios llevan a cabo las ideologías posmodernas, en las que
culmina una ruptura de la symploké —o relación lógico-material—, inderogable
entre los elementos constitutivos de la literatura. El precio de la autonomía es con frecuencia la
esterilidad. ¿Para qué sirven las autonomías si, una vez proclamadas, no pueden
hacerse efectivas? La autonomía del texto, desde la que las teorías formalistas
pretendían desembocar en la autorreferencialidad, sólo ha abierto puertas
falsas y metáforas fraudulentas.
La objeción fundamental que aquí haré contra las teorías literarias formalistas —contra todas ellas, desde la escuela morfológica alemana hasta el formalismo idealista de un Mijaíl Bajtín (1975) o el formalismo pseudomaterialista de un Siegfried J. Schmidt (1980), pasando por el formalismo ruso, la estilística española, el New Criticism, el estructuralismo francés, o incluso los formalismos funcionalistas al estilo praguense, vienés o kobmendense, y la propia semiótica, reducida desde hace años al formalismo descriptivista más grosero— reside en lo que denominaré la falacia teoreticista. Todas las teorías literarias formalistas han incurrido, más o menos intensa o explícitamente, en la falacia teoreticista, es decir, han hipostasiado la forma de la literatura —la forma de los materiales literarios— y la han examinado al margen de su conjugación inherente a tales materiales, de los que resulta gnoseológicamente inseparable y ontológicamente indisociable. Las teorías literarias formalistas han estudiado la literatura como si la forma careciera de materia, como si la literatura fuera conceptualizable formalmente al margen de una realidad material que han podido ignorar durante décadas en la medida en que han sustituido los materiales literarios por una suerte de teología de la cultura o tropología de la escritura, en cuyas grafías han querido ver interpretados diversos problemas morales, sociales, históricos o simplemente fenomenológicos. El concepto de texto que manejaron las poéticas formales, al ser esencial o predominantemente formalista, acaba por segregarse por entero de su fundamento material, es decir, pierde sus puntos de apoyo o de contacto en la realidad de los materiales literarios, de modo que el texto, si comienza siendo una realidad nuclear de referencia —la obra literaria filológicamente conservada o existente—, acaba convirtiéndose en un pre-texto ideológico y teológico en el que cabe absolutamente de todo —la escritura—, porque en ella nada existe de forma material u ontológicamente definida.
Como sabemos, una de las ansias fundamentales de las poéticas modernas ha consistido en introducir en los estudios teóricos sobre el lenguaje y la literatura, sobre todo desde comienzos de la década de 1960, importantes reflexiones acerca del concepto de texto, aduciendo un grueso arsenal de definiciones que, al lado de las clásicas o tradicionales —referidas al texto casi exclusivamente como signo lingüístico estático (Saussure, 1916) o dinámico (Hjelmslev, 1943)—, subrayan en ese textus linguae o tejido lingüístico criterios tan sobados hoy día como los de comunicación (el texto como unidad y actividad comunicativa), pragmática (el texto como resultado de un proceso de semiosis por el que el hablante se muestra intencionalmente ante uno o varios interlocutores), o coherencia textual (el texto como sucesión de oraciones cuya estructura se somete a la existencia de reglas sintácticas y gramaticales propias del conjunto textual)[1].
De este modo, progresivamente, y con frecuencia de forma cada vez más irreflexiva, las diferentes corrientes formalistas han ido ampliando el radio conceptual de lo que entendían por texto, de modo tal que han acabado por desembocar en una noción de texto ilimitada, infinita e indefinida, es decir, han naufragado en el mar de una teología de la escritura. Al tomar la palabra texto en su sentido más amplio, de tal modo que con ella es posible designar un enunciado cualquiera, hablado o escrito, largo o breve, antiguo o moderno, han dotado al texto de propiedades inconmensurables, trascendentes e indiscriminadas. Es decir, lo han hipostasiado. Han otorgado al texto las cualidades de un dios: infinito en sus partes, ilimitado en sus formas, indefinido en su materialidad. Algo así como una cosa insípida, incolora e inodora. Al hipostasiar las formas literarias frente a los materiales literarios, y romper de este modo la conjugación inherente a ellos, con toda la symploké que los une y relaciona desde criterios materiales y lógicos, las teorías literarias formalistas se convierten en teologías del discurso o, como algunas de ellas prefieren decir, de la escritura. Estamos, pues, ante una suerte de panteísmo formalista. Todo es texto. Si alguien percibe o interpreta algo al margen de la mera textualidad, como una realidad superior o irreductible al texto, incurrirá en una «mala lectura», y deberá acudir a Derrida para ser consciente de ello y aprender de este modo a textualizar correctamente lo que ve.
Así, por ejemplo, y sin ningún pudor, Barthes (1980: 370) ha definido el texto como aquel objeto «sometido a la inspección distante de un sujeto sabio». De acuerdo con su definición, todo lo que un sabio pueda inspeccionar quedará convertido ipso facto en texto, de modo semejante a como el rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba. M. Bajtín (1976/1977: 197) estima, a su vez, que «donde no hay texto, no hay tampoco objeto de investigación ni de pensamiento». Bien. De acuerdo con Bajtín, los oncólogos del cáncer hepático deberían dejar de estudiar las citologías de hígados enfermos para dedicarse exclusivamente a la lectura de textos, a ser posible —suponemos— de medicina. Igualmente, los historiadores del arte, especialmente mesopotámico o egipcio, por ejemplo, deberían aprender su ciencia en las bibliotecas de sus centros universitarios, y abstenerse de realizar cualquier tipo de excavaciones o pesquisas en Oriente Medio o el actual Irak, a menos que su actividad arqueológica se reduzca a la búsqueda de papiros o litografías, es decir, de textos apergaminados o pétreos. I. Lotman (1979: 89 ss), por su parte, habla de «conjunto sígnico coherente» y de «comunicación registrada en un determinado sistema sígnico». Prueba de lo superlativamente metafísicas que son las afirmaciones de Lotman es que, según sus palabras, y de acuerdo con su semiótica de la cultura, un extraterrestre sería un texto perfecto. Lástima que tal perfección y coherencia sígnica sólo puedan darse —hoy en día— en una mente capaz de contemplar e interpretar fenómenos paranormales[2]. Otros autores, como W. Dressler (1973: 9), introducen, ingenuamente, ciertas limitaciones en la noción de texto, al definirlo como «enunciado lingüístico concluso» o formación semiótica singular, cerrada en sí, dotada de un significado y una función íntegra no descomponible, como si la metafísica pudiera parcelarse en limbos acotados, o, dicho en palabras más comunes, como si fuera posible arar en el mar.
Cesare Segre (1985: 368) no ha tenido recelos por su parte en definir metafóricamente el texto como el tejido lingüístico de un discurso: «Cuando se habla del texto en una obra, se indica el tejido lingüístico del discurso que la constituye; si por el contrario se alude al contenido, obra y texto son casi sinónimos». Difícilmente encontraremos definición de texto más pleonástica, indiscriminada y viciosa que ésta, al considerar que el texto es el tejido lingüístico del discurso. Es lo mismo que afirmar que el cuerpo humano es aquello de lo que está hecho el cuerpo humano. Si un cirujano cardiólogo actuara en una operación de corazón tan indiscriminadamente como lo hace Segre a la hora de definir lo que es un texto, no tendría ninguna necesidad de distinguir la aurícula del ventrículo ni la válvula mitral de la válvula tricúspide, ya que todo sería «tejido cordial». En efecto, la etimología nos revela que la palabra textus se impone en el latín tardío como un uso figurado del participio pasado de textere (Quintiliano, Institutio Oratoria, IX, 4, 13). Y a partir de esta metáfora o relación de semejanza etimologista, que ve en la totalidad lingüística del discurso un «tejido», desde el cual es posible la interconexión de las diversas partes que constituyen una creación verbal, el término texto comienza paulatinamente a codificarse con el sentido que los más variados formalismos le atribuyen en la mayoría de las lenguas modernas: texto, texte, text, testo, Text... No cabe, pues, dudar de los excelentes conocimientos filológicos de Segre[3].
Autores como E. Bernárdez, tras examinar algunas de las más representativas nociones de texto proporcionadas por la lingüística textual, han intentado definir este concepto apoyándose en las diferentes características enunciadas por las escuelas que, a lo largo de los últimos treinta años, se han ocupado de las propiedades y limitaciones teóricas del término: «‘Texto’ —escribe Bernárdez (1982: 85)— es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración, mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua». Se trata de una de las definiciones más dignas que pueden leerse al respecto, aunque no deja de ser una concepción formalista, es decir, ignora la materia de la que brota la forma del texto, a la cual se limita. El texto, para ser texto, ha de tener un sentido materialmente objetivado y formalmente objetivable —de otro modo será una mera grafía absurdamente decorativa—. Una concepción exclusivamente formalista del texto acabará siempre por ignorar las ideas materialmente objetivadas en ese texto, es decir, analizará el texto en su M1, pero no en su M3, e incurrirá de este modo en un formalismo primogenérico, esto es, en el análisis de la forma aislada de sus referentes materiales y, por lo tanto, de las ideas formalizadas materialmente en los contenidos de sus grafías. Porque si el autor —como he indicado en el capítulo anterior— no es solamente el autor de la forma literaria, sino también, y muy principalmente, el artífice de ideas objetivadas en la literatura, el texto no es exclusivamente el depositario de formas literarias, sino de las ideas objetivadas materialmente en tales formas.
Otros autores han empleado con toda naturalidad el término discurso como sinónimo de texto (Dubois, 1973: 200-201; Greimas y Courtés, 1979/1982: 126-130; Lázaro, 1986: 147), como si la expansión de la sinonimia y el datismo entre conceptos científicos contribuyera a su clarificación, cuando en realidad sólo sirve a la indiscriminación y confusión. Así, por ejemplo, para T. A. van Dijk (1977) «texto» es un concepto abstracto (texto émico) que se manifiesta o realiza en «discursos» concretos (texto ético). Bernárdez, a quien caracteriza un rigor del que otros carecen, considera que, actualmente, el término discurso suele utilizarse para designar una sucesión coherente de sintagmas oracionales, mientras que el concepto de enunciado parece vincularse al producto de la actividad verbal. La noción de texto, en suma, parece integrar, según este autor, ambos significados (Bernárdez, 1982: 88). Paralelamente, desde la pragmática textual se ha tratado de identificar en el discurso literario determinadas propiedades del texto que permiten reconocer en él un proceso comunicativo. De este modo, se ha propuesto un acercamiento al discurso literario como unidad de interacción verbal, en la que es posible identificar una diversidad de estructuras comunicativas, subyacentes en la inmanencia del texto artístico, y que, bien desde la lingüística textual (Albaladejo, 1982, 1984), bien desde la heterología bajtiniana (Todorov, 1981: 173-176), sería posible considerar[4].
Por todas estas razones es posible impugnar los fundamentos de las teorías formalistas de la literatura, al advertir que todas ellas, sin excepción, incurren en la falacia teoreticista: la hipóstasis de la forma frente a la realidad ontológica de una materia indisociable de ella. La literatura es superior e irreducible a la forma, pero no lo será solamente, ni siquiera esencialmente, por las razones que han aducido los posestructuralismos, tales como la crisis de la literariedad u otros conceptos de naturaleza también formalista[5]: lo será sobre todo porque la literatura es inconcebible al margen de M3, es decir, al margen de un sistema de materialidades lógicas o terciogenéricas que los formalismos ignoraron o simplemente se negaron a interpretar, y que los movimientos posestructuralistas y posmodernos son ya definitivamente incapaces de hacer legibles a la mente de sus seguidores, ya que carecen metodológicamente de recursos adecuados para examinarlos y comprenderlos. Como he indicado con anterioridad (III, 2.2.2), la literatura es ontológicamente un discurso de formas sensibles (M1), de experiencias psicológicas (M2) y de conceptos lógicos (M3), es decir, de palabras, fenómenos e ideas. La literatura no es, pues, una sola cuestión de palabras, ni de inquietudes animistas o ideológicas: es, singularmente, una cuestión de conceptos y de ideas. Si las ideas de la literatura permanecen ilegibles para una teoría literaria, es porque a los seguidores de tal teoría no les interesa la literatura, ni como idea que criticar racionalmente, ni como concepto que analizar científicamente. Que se dediquen, pues, a otra cosa, como a la teología, por ejemplo, cuyo objeto de conocimiento no existe, y cuyas posibilidades de racionalismo son completamente idealistas, desde el momento en que nada hay que verificar en la realidad de este mundo, sino en un «más allá» inasequible. A Dios podemos atribuirle lo que queramos. Nunca vendrá a desmentirnos.
Con todo, conviene detallar aún más en qué consiste exactamente la falacia teoreticista y cómo incurren gnoseológicamente en ella las teorías formalistas de la literatura.
La Crítica de la razón literaria designa con el término de teoreticismo toda teoría de la ciencia que considera que la verdad científica está en el proceso formal de construcción de conceptos, teorías o enunciados sistemáticos.
Desde la gnoseología teoreticista (Bueno, 1992), la idea de verdad científica es algo muy diferente de lo que significa la verdad científica en términos de descriptivismo (falacia en la que, como hemos visto, incurren la mayor parte de las teorías literarias que se han articulado en torno a la interpretación del autor). El teoreticismo no considera verdaderas las verdades admitidas por el descriptivismo, sino que caracteriza la verdad científica por su aproximación a la idea lógica y formal de coherencia de las construcciones teóricas, de acuerdo con procesos deductivos en virtud de los cuales la ciencia se construye como una serie de proposiciones derivadas de principios. El teoreticismo resulta ser, en suma, una suerte de deducción, que reduce las ciencias a sistemas y teorías hipotéticos y deductivos. Como teoría gnoseológica, el teoreticismo se manifiesta como tal desde el momento en que un postulado se manipula como si fuera un axioma, es decir, siempre que una figura didáctica o pedagógica se esgrime como una figura gnoseológica o filosófica, de modo tal que sobre una convención, cuya verdad está pendiente de explicación y justificación, se construye una teoría, cuya verdad indemostrada se da por supuesta[6].
Frente al esquematismo ahistórico del inductivismo neopositivista, el teoreticismo ha conocido etapas históricas que han potenciado mucho su desarrollo. Así, por ejemplo, el peso creciente de las construcciones matemáticas y formales que impulsaban el desarrollo de las ciencias durante las primeras décadas del siglo XX resultó especialmente relevante en las teorías neokantianas, canto del cisne del último idealismo alemán (Rickert, Cassirer, Ortega incluso), atentas a los componentes históricos y culturales implicados en los grandes sistemas científicos (Bueno, 1992).
A su vez, el teoreticismo renuncia a apelar a la verdad material en el sentido descriptivista. Precisamente por esta razón un objetivo fundamental del teoreticismo será el de dar cuenta del significado de la materia ante su idea de verdad científica, es decir, más allá de su limitada interpretación formalista de la verdad como coherencia. Éste fue un problema que, pese a todos los intentos, el teoreticismo no pudo resolver. En efecto, lo intentó, entre otras alternativas, mediante acercamientos positivos a la materia, como «teoreticismo verificacionista», que, reconociendo la necesidad de un contacto positivo o efectivo con la materia, pudiera reducirlo al mínimo.
Con todo, como advierte Bueno (1992), a quien seguimos a este respecto, el teoreticismo de Karl Popper (1934) se impuso como alternativa no sólo frente al descriptivismo positivista, sino también frente al teoreticismo positivista neokantiano. Popper desarrolla el único camino lógicamente posible para el teoreticismo: el de un contacto negativo con la materia. La distancia entre forma y materia será, para el teoreticismo popperiano, de grado cero. Es la misma distancia que separará en Barthes los conceptos de literatura y escritura, que la Crítica de la razón literaria discrimina rigurosamente. No trata el teoreticismo de anular esta distancia, sino de neutralizarla, de modo que pueda aceptarse como axioma este postulado: «Las teorías científicas no son nunca verificables empíricamente». Postulado que conlleva la siguiente implicatura: «Porque las teorías científicas no se pueden verificar de forma empírica, será necesario contrastarlas o testificarlas sólo formalmente». De modo inevitable, un contraste «de esta naturaleza» no nos conducirá nunca a comparar o confrontar una forma (teoría) con una materia (empiria), sino una teoría con otras teorías, alternativas o compatibles. He aquí el postulado retórico nietzscheano según el cual no hay hechos, sino sólo interpretaciones. No sólo morales, sino también científicas. Declaración absurda donde las haya, pues no cabe hablar de interpretación posible al margen de hechos consumados. Quien dice situarse sólo en el terreno de las interpretaciones sólo nos asegura una cosa: que desconoce los hechos. Y que ignora el mundo en que vive. La ciencia se reduce de este modo a un sistema de enunciados, un conjunto de proposiciones, un discurso de múltiples conjeturas y refutaciones. Una retórica del silogismo y de la deducción infinita. He aquí la epistemología de Karl Popper. Ante la imposibilidad de justificar cualquier resultado de la investigación científica, mero discurso de proposiciones, la meta no será el conocimiento gnoseológico, sino simplemente el tránsito por caminos que, desviados de este conocimiento, conducen la lógica de la investigación científica hacia la psicología, la sociología, la cronología o la retórica. Un descubrimiento lo es siempre en función de su justificación posterior. He aquí el concepto formalista de texto: una escritura sin fin en sí misma y formalmente insignificante. Una vez más estamos ante la idea de la circunferencia de radio infinito[7]. Cada época encuentra sin falta un geómetra dispuesto a convencernos de que puede trazarla.
La idea teoreticista de ciencia, tan ligada a la escuela del filósofo Karl Popper, ha estado en la base de todas las teorías literarias de corte formalista. Este teoreticismo ha subrayado la primacía de la forma sobre la materia en su definición de ciencia y de conocimiento científico, intensificando el componente teórico constructivo y operativo que se da de facto en la investigación científica. Semejante teoreticismo ha considerado los contenidos de la ciencia literaria como algo esencialmente vinculado a las estructuras operatorias sintácticas, lingüísticas y lógico-formales, a las cuales no buscó resolución en el campo de los «datos» empíricos y materiales. El conocimiento científico no procede por inducción, sino por operaciones hipotético-deductivas, formuladas para dar cuenta y razón de los fenómenos materiales. Sin embargo, el punto débil del teoreticismo residió precisamente en la conexión entre la ciencia, que concibe como mundo autónomo y generador (ámbito de la forma vivificadora), y la realidad, el mundo de los hechos (que concibe como un mundo inerte o de materia inerte ante las formas vivas de la ciencia). Un nexo negativo une las teorías a los hechos. La teoría se desarrolla en virtud de su propia fuerza y coherencia interna (estructuralismo), y cuando alguna de sus proposiciones no se ajusta o adapta al plano de los hechos, resulta desmentida, refutada, falsada, hasta que se adapte (idealismo). No deja de ser irónico, para el teoreticismo, que las matemáticas, ciencias exactas por excelencia, no puedan nunca ser desmentidas por los hechos, habida cuenta de su naturaleza formal y abstracta. Así es como Popper puede llegar a concebir la naturaleza como algo eterno (ucrónico) y sin lugar de reposo (utópico). Sin embargo, frente a Popper y su concepción teoreticista de la razón y la ciencia abstractas, utópicas y ucrónicas, que sobrevuelan la materia y la informan desde el exterior, sin tocarla, cabe advertir que la racionalidad efectiva humana es propia de sujetos corpóreos individuales y operatorios, esto es, que operan e interactúan, manipulando directamente la materia, en el medio exterior, circundante y envolvente. La racionalidad tecnológica, científica y filosófica, no puede pensarse sin el lenguaje, pero esta misma racionalidad no puede reducirse exclusivamente al lenguaje. Tan racional es el sistema métrico de numeración decimal como el uso humano de la pentadactilia para manipular objetos corpóreos y tangibles. El concepto de racionalidad está vinculado al concepto del comportamiento individual independiente, es decir, al sujeto humano corpóreo y operatorio. Sin seres humanos concretos, no hay literatura, y sin materia en que objetivar formalmente las palabras, ni esas palabras pueden existir como tales, ni hay modo posible de leer e interpretar la literatura como lo que efectivamente es, una materia analizable formalmente mediante ideas (ontología) y mediante conceptos (gnoseología).
En suma, éste es el concepto de texto que, como obra literaria, y frente a la falacia teoreticista en la que incurren las teorías literarias formalistas, sostiene la Crítica de la razón literaria. Este concepto de texto se opone abiertamente a toda interpretación que, como las estructuralistas, y también las posmodernas, lo reducen formal o materialmente a un idealismo falaz. En sus procesos de interpretación del texto, la crítica ha incurrido en dos tipos de reducción o jibarización de la obra literaria. En ambos casos se ha servido de la falacia teoreticista, que consiste en hipostasiar la forma por encima de la materia, hasta el punto de desarrollarla imaginariamente de espaldas a la realidad. En el extremo de esta tendencia, idealista y purista, está la teoría de los polisistemas (Even-Zohar, 1990), auténtico canto del cisne de una fenomenología derivada de la estética de la recepción jaussiana y, en suma, del simbolismo alemán que se desvanece con Cassirer (1923-1929). En la misma región hiperformalista podrían situarse los trabajos de Petöfi y García Berrio (1979) sobre la lingüística textual y las TeSWeTS ampliada I y ampliada II.
Como se ha señalado, la falacia teoreticista procede según dos tipos de reducción: la formalista y la materialista. La reducción formalista consiste en reducir la ontología especial del Mundo interpretado (Mi) al tercer género de materialidad (M3), es decir, a conceptos puros, cuya correspondencia con la realidad es inapreciable y resulta desvanecida. Se trata de una reducción formalista terciogenérica, muy en la línea teoreticista de Popper. En extremo, esta tendencia puede llegar a afirmar que si la teoría falla, la culpa la tiene la realidad. Desde esta perspectiva, completamente formalista, neoestructuralista y posformalista, cabe explicar la multiplicación de conceptos, neologismos y términos supuestamente «científicos» con los que las innúmeras «teorías» de la literatura nos han bombardeado durante las últimas décadas. No nos engañemos, la mayor parte de estos términos carecen de sentido porque carecen de realidad. Por su parte, la reducción materialista consiste en reducir la ontología general (M), esto es, la materia del Mundo, al primer género de materia de la ontología especial (M1), es decir, a la materialidad sensible de los objetos físicos que nos rodean. Esta reducción equivale a afirmar que todo es materia física, y a negar los componentes psicológicos (M2) y conceptuales (M3), imprescindibles para interpretar la realidad humana y mundana, y constituyentes además del Mundo interpretado (Mi) en que vivimos. Esta reducción es propia de un materialismo aberrante, por ser idealista, dogmática y monista. En esta reducción materialista incurre Siegfried H. Schmidt (1980) en las premisas de su teoría sobre la incomprensiblemente denominada por él mismo «teoría empírica de la literatura», desde el momento en que no hay tal empirismo por ninguna parte. Y en esta misma reducción materialista incurren, en sus consecuencias y desenlaces, las ideologías y retóricas posmodernas, casi todas ellas con pretensiones de «teorías literarias», al reducirlo todo a pura textualidad, y afirmar que «todo es texto», de modo que Auschwitz, un cáncer hepático o la primera guerra del golfo Pérsico ―que «nunca tuvo lugar», como declaró Baudrillard en 1991 sin empacho alguno―, son «texto». Este tipo de reducciones son artificios retóricos, sobre los cuales no es posible fundamentar nada más que sofismas, cuya única utilidad es el rédito editorial y mediático del que goza el oportunismo de sus autores ante la nesciencia y la actitud acrítica de sus lectores y propagadores.
La obra literaria, en tanto que texto, es aquel material literario en el que se objetivan las ideas formalmente construidas por un autor, interpretadas por un transductor y consumidas por un lector, es decir, formalizadas en los materiales literarios.
________________________
NOTAS
[1] Vid., sólo durante el último cuarto del siglo XX, números monográficos de revistas como los siguientes (nótese que todos desarrollan, con variantes más o menos locales y temporales, el mismo tema): Intertextualités, en L. Jenny (ed.), Poétique, 27 (1976); Théories du texte, en Poétique, 38 (1979); Text and Discourse, en Poetics Today, 3, 4 (1982); Discourse Analysis, en Poetics Today, 6, 4 (1985); Paratextes, en Poétique, 69 (1987); Les types de textes, en Pratiques, 56 (1987); La construction du texte, en Poétique, 70 (1987); Les discours en perspective, en J. Geninasca (ed.), Nouveaux Actes Sémiotiques, 10, 11 (1990); Le monde textuel, en Maria Pia Potazzo (ed.), Nouveaux Actes Sémiotiques, 18 (1991).
[2] El caso del tan celebrado Iuri Lotman es sorprendente, dadas las altísimas cotas de idealismo y de metafísica que alcanzan los conceptos y referentes que maneja, y sobre los que trata de fundamentar sus teorías de la comunicación y la literatura. Como sabemos, la cultura es para Lotman una jerarquía de códigos, en cuyo centro se haya el código más fuerte: el lingüístico. Lotman incurre así en un formalismo metafísico: todo es cultura, la cultura es código y la Lingüística es la abeja reina de los códigos. Así, la semiótica de la cultura será la ciencia de la correlación funcional de los diversos códigos o sistemas sígnicos. Hay que estudiar las actitudes de las diversas culturas —¡como si fueran armónicas, unívocas o unipersonales!— hacia los diferentes sistemas significantes de cada una de ellas y de aquellas con las que entran en relación. La cultura, convertida ya para Lotman en una noción absolutamente hipostasiada y teológica, sería el ámbito de la organización (o información) frente a la desorganización (o entropía). ¡Cuánto han gustado los estructuralistas de simetrías simplistas, ideales y mixtificadoras! Los textos constituirían el escenario en el que se objetiva la «organización» de una cultura, que sería una especie de «memoria colectiva» (se olvida que toda memoria o es individual o no es), suma de textos y mecanismo generador de ellos. Los textos ofrecerán modelos de mundos —de mundos posibles, naturalmente, y por lo tanto inexistentes, irreales e imposibles—. Los textos, construidos en función de una jerarquía de códigos y sistemas sígnicos, definibles como reglas, y cuya valoración y jerarquía cambia con la historia, se transformarán en cada transmisión, cuales Proteos de la filología y de la ecdótica modernas. Lástima, para Lotman, que la realidad no sea exclusivamente textual y formal, sino crudamente material, plural e inconmensurable, pues no se puede codificar en un texto, porque la realidad siempre rebasará las formas ideales de cualquier código; ni se puede armonizar pacíficamente en un sistema, porque la realidad está constituida de elementos conflictivos e incompatibles entre sí; ni tampoco se puede acotar formalmente en ningún campo clausurable, porque la materia está hecha de partes extra partes cuyo límite lo determina la interpretación categorial de las ciencias (Mundo interpretado, Mi), las cuales marcan la frontera respecto a lo desconocido e ignoto a la razón humana, esto es, el mundo no interpretado (M), cuya ontología nos es inasequible, y por ello imposible de formalizar desde ningún código.
[3] Cesare Segre, en su «Crítica y textualidad» (1998), elabora una pretenciosa reflexión sobre la legitimidad del texto como depositario primordial del hecho literario. Desde un idealismo constructivista muy suyo, Segre constata la «pulverización» a la que ha llegado en la actualidad el estudio de la Teoría de la Literatura, a través de la diseminación de conceptos, lenguajes y formas de conocimiento. La negación de la verdad literaria (Derrida), que suele ir acompañada con frecuencia de la idea de disolución del texto (literario, estándar, culturalista, sociológico, etc.) y sus valores referenciales, no contribuye de la forma más eficaz al progreso del conocimiento humano: «Sería legítimo concluir en que el hombre de hoy, habiendo renegado de padres y maestros, de credos e ideologías, se debate en un mundo en el que una noticia tiene el mismo valor que otra, en el que, ignorando cualquier juicio moral, todo es igual a todo, no existe verdad sino opinión, con igual disposición para el debate científico que para cualquier polémica desnortada» (Segre, 1998/2002: 160). Sus palabras resuenan sin duda con un tono de fuerte constructivismo, en un momento en el que la teoría literaria se encuentra en verdad debilitada precisamente por la realidad misma a la que se refiere: el texto literario. La relatividad y la incertidumbre, cuando no la aberración interpretativa, determinan en nuestro tiempo los accesos al texto, y a sus posibilidades de significado trascendente. El pensamiento de Segre se orienta con claridad, desde una perspectiva semiológica, hacia la reconstrucción del texto como fuente originaria esencial, lugar privilegiado en el que se objetiva la literatura, el «mismo dato», según sus propias palabras, que genera para todos nosotros, los lectores, una diversidad de significados posibles: «El texto —advierte el autor regalándonos lo mejor de su psicologismo— es todo nuestro bien. Ninguna de nuestras ideas, por muy brillante o sugestiva que resulte, puede ser más valiosa o significativa que la grandeza del texto» (Segre, 1998/2002: 171).
[4] El modelo de lingüística textual elaborado por J. S. Petöfi en 1971, que ha experimentado evoluciones sorprendentes desde su diseño inicial —TeSWeST estándar— hasta las fórmulas alcanzadas en sus últimas exposiciones —TeSWeST ampliada II— (Petöfi / García Berrio, 1979; Albaladejo, 1983, 1984), es bien conocido, junto a los modelos de estructura textual propuestos por T. A. van Dijk (1972, 1977), H. Isenberg (1977, 1978) y la gramática sistémico-funcional, desarrollada principalmente por M.A.K. Halliday (1978) y otros lingüistas británicos a partir de las ideas de J. R. Firth. Tales modelos se atribuyen la capacidad de llevar a cabo una construcción teórica que dice poder reproducir el sistema subyacente a la realidad de la comunicación lingüística, de la que forman parte tanto los usuarios del lenguaje como los mecanismos lingüísticos de que estos se sirven en sus procesos de interacción verbal. Desde la Crítica de la razón literaria sólo es posible considerar a este tipo de teorías, básicamente especulativas, como un puro formalismo terciogenérico, al cual me referiré más adelante, es decir, como un formalismo que reduce la literatura a un conjunto de conceptos sistemáticos que han perdido completamente de vista la realidad de los materiales literarios de los que parten, y a los que sustituyen por un M3 carente de M1, esto es, formulan una teoría que carece de puntos de apoyo en la realidad. Su ejemplo más digestivo es el que se refiere a los mundos posibles, y nunca existentes en ningún mundo real. Metafísica pura.
[5] La crítica a la literariedad que conllevan algunas afirmaciones posestructuralistas no es una negación de la literariedad, sino un tipo de ella: la literariedad negativa de la escritura.
[6] Karl Popper ha sido, en este sentido, todo un retórico de la deducción. Toda su obra epistemológica se basa precisamente en un confusionismo sistemático entre axiomas y postulados. De cualquier modo, como ha explicado Gustavo Bueno (1992), el teoreticismo está ya diseñado en los Segundos analíticos de Aristóteles, que dan cuenta de una idea de ciencia como silogismo sui generis, dado siempre en el curso de un proceso deductivo. Desde esta perspectiva —léase a Bueno (1992)—, puede decirse que las fuentes del teoreticismo como teoría gnoseológica están ya objetivadas en la Geometría pre-euclidiana de Teudio de Megara, pues no cabe aceptar la existencia de una teoría de la ciencia anterior a toda ciencia, es decir, anterior al factum de la ciencia. La matemática, y concretamente la geometría, es la ciencia que Aristóteles habría tenido ante sí a la hora de establecer en sus Segundos analíticos las características del conocimiento científico. Incluso podría aventurarse que el manual que Aristóteles tuvo presente fueron los Elementos de Teudio de Megara, precursor de los Elementos que un siglo después escribe Euclides. Aristóteles busca las características del conocimiento científico en su estructura racional, en el sentido preciso que se expone en las primeras líneas de los Segundos analíticos: «Todo conocimiento racional, sea enseñado, sea adquirido, deriva siempre de conocimientos anteriores». Al margen de la influencia platónica de esta tesis, expuesta en la anamnesis del Menón, resulta evidente la diferencia entre un conocimiento cierto, que puede resultar muy atractivo, pero que nada vale, y un conocimiento o saber basado en fundamentos o causas primeras. Todo conocimiento racional deriva, pues, de conocimientos anteriores, es decir, de las premisas o de los principios. La caracterización del conocimiento científico que lleva a cabo Aristóteles es estrictamente lógica, más que epistemológica o psicológica (Bueno, 1992, I).
[7] En un cuerpo esférico de radio infinito el centro estaría en todas las partes y su circunferencia en ninguna.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Idea de texto en las teorías formalistas de la literatura», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 4.2.1), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- Borges, poeta de «Insomnio»: cuando la poesía te quita el sueño. Y el conocimiento.
- Cesare Pavese y la poesía de la impotencia: «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos».
- Interpretación del poema «Idea» de Aleixandre (Ámbito, 1928).
- Tres cuentos «mortales» de Horacio Quiroga interpretados desde la Crítica de la razón literaria.
- Lorca: «Llanto por Ignacio Sánchez Mejías». Interpretación crítica desde la Crítica de la razón literaria.
- Rosalía de Castro: la mística de la literatura o la falsa impotencia del lenguaje para expresar la realidad.
- ¿Por qué se escribe poesía? o ¿para qué sirve la literatura? Sobre un soneto de Lope de Vega.
- Lope de Vega, o la literatura como forma de superación personal ante los problemas de la vida real.
- Miguel Hernández: interpretación del poema «Madre España» desde la Crítica de la razón literaria.
- César Vallejo o la Hispanidad: España, aparta de mí este cáliz.
- Interpretación del poema «Lo fatal» de Rubén Darío desde el espacio antropológico, según la Crítica de la razón literaria.