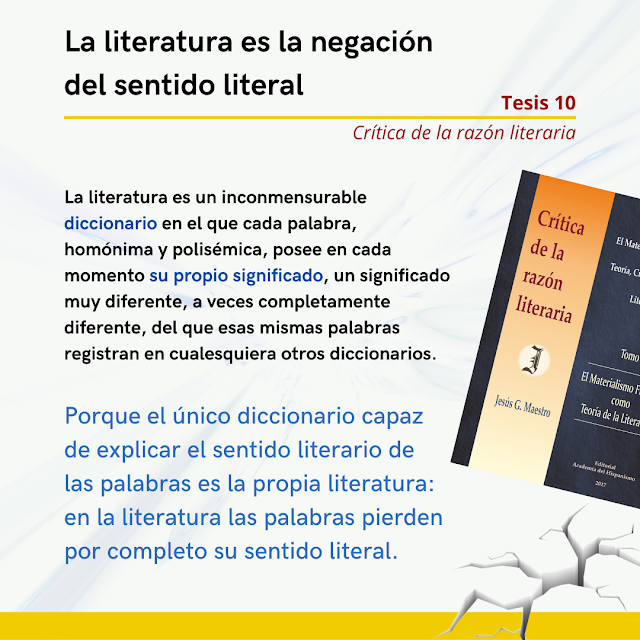Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Descriptivismo y Teoría de la Literatura
El descriptivismo es, junto con el teoreticismo, el adecuacionismo y el circularismo, un modo trascendente de conocimiento científico, que se caracteriza, desde el punto de vista de la gnoseología, por interpretar la materia al margen de la forma, lo cual provoca, según la teoría del cierre categorial (Bueno, 1992), que aquí reinterpretamos desde los presupuestos metodológicos de la Crítica de la razón literaria, la falacia descriptivista, de modo que la materia de una realidad o campo categorial se describe sin tener en cuenta la forma que la hace posible y efectiva.
En el caso de la interpretación de los materiales literarios, son descriptivistas todas las teorías literarias que históricamente han considerado al autor como el término fundamental, a veces incluso único, de la investigación literaria. Es el caso de las denominadas poéticas del autor, las cuales se centraron en la figura del yo del artífice como sujeto esencial de la creación e interpretación de la literatura. Incurren en descriptivismo corrientes como el historicismo decimonónico y el positivismo histórico, así como también la psicocrítica que trata de desvelar o describir el sentido de las obras literarias a partir de la «lectura» de la mente o de la psique del autor. El psicoanálisis de Charles Mauron o la mitocrítica de Northrop Frye, por ejemplo, son demostraciones palmarias de descriptivismo, como lo son también la poética de lo imaginario o la crítica biográfica y autobiográfica. El descriptivismo ha proliferado en torno a las poéticas del autor como un extraordinario procedimiento de descripción o revelación del yo del artista, desde el que se cuentan o exponen tanto los contenidos psicológicos (M2) que se suponen plasmados en su obra literaria como los hechos biográficos (M1) que cabe inventariar en su historia social, personal o política.
Cuando la crítica literaria toma conciencia del autor como objeto de interpretación, lo hace desde los presupuestos de un descriptivismo incesante y creciente, es decir, se ocupa del autor como de una reconstrucción colectiva y global, de amplísimas resonancias personales, sociales, históricas, psicológicas..., e incluso metafísicas, cuyas referencias determinan la obra literaria y sus posibilidades de conocimiento.
Este descriptivismo ha sido y sigue siendo un descriptivismo epistemológico, es decir, se basa en la oposición objeto / sujeto, de modo tal que el objeto de conocimiento es el autor de una obra literaria y el sujeto cognoscente es el lector que lo reconstruye psicológicamente a partir de tales o cuales materiales (documentos biográficos, datos históricos, pruebas sociológicas...), mejor o peor combinados según la descripción autorial que se pretenda conseguir. Se trata, pues, de un descriptivismo epistemológico (objeto / sujeto), y nunca de un descriptivismo gnoseológico (materia / forma), ya que este último sólo es posible y factible en la symploké (circularista) de la comunicación literaria, la cual vincula, de forma dialéctica y circular, al autor con el resto de los materiales literarios: obra, lector y crítico o transductor. El descriptivismo epistemológico desemboca las más de las veces en pura fenomenología, cuando no en vulgar idealismo teológico o rupestre tropología metafísica. En esta última incurre el archicitadísimo Bajtín, al afirmar la siguiente vacuidad, que deja a tantos lectores con la boca abierta y el cerebro limpio de polvo y paja:
Encontramos a un autor (lo percibimos, entendemos, sentimos) en cualquier obra de arte. Por ejemplo, en una obra pictórica siempre percibimos a su autor (el pintor), pero nunca lo vemos de la misma manera como vemos las imágenes representadas por él. Lo percibimos como un principio representante abstracto (el sujeto representador), y no como una imagen representada (visible). También en un autorretrato no vemos, desde luego, al autor que lo ejecuta, sino apenas una representación del artista. Estrictamente hablando, la imagen del autor es contradictio in adjecto. La supuesta imagen del autor, a pesar de ser imagen especial, diferente de las demás imágenes de una obra, es siempre una imagen que tiene un autor que la había creado. La imagen del narrador en primera persona, la imagen del protagonista en las obras de carácter autobiográfico (autobiografías, memorias, confesiones, diarios, etc.), personaje autobiográfico, héroe lírico, etc. Todos ellos se miden y se determinan por su actitud frente al autor como persona real (siendo este objeto específico de representación), pero todas ellas son imágenes representadas que tienen un autor como portador de un principio puramente representativo. Podemos hablar de autor puro, a diferencia de un autor parcialmente representado, mostrado, que forma parte de una obra […]. El autor-persona real está presente en la obra como una totalidad, pero nunca puede formar parte de la obra. No es natura creata ni natura naturata et creans, sino una pura natura creans et non creata (Bajtín, 1979/1986: 300-301).
Estas palabras del reputadísimo Bajtín sólo pueden aceptarse desde la Crítica de la razón literaria como una retórica del misticismo autorial. El autor se nos presenta aquí como «un principio representante abstracto»..., ¿qué es eso? Luego se nos habla del autor como de un alguien en connivencia con sus personajes y creaciones literarias...: ¿es que don Quijote es real y Cervantes falso? Éstas son ideas de creadores literarios, al estilo de Unamuno en Niebla, Pirandello en Sei personaggi in cerca d’autore, o el propio Cervantes en el Quijote. Pero tales ideas deslucen, y mucho, en alguien que se nos presenta como un autor de teorías literarias. Bajtín no es Borges. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un «autor puro» y un «autor parcialmente representado»? ¿Quién puede establecer tales diferencias y cómo? ¿Bajtín? ¿En virtud de qué criterios? Estas palabras que he citado de Bajtín son pura mística. En ellas no se objetiva ninguna Teoría de la Literatura, sino una simple exposición retórica de teología literaria, por lo demás muy común, y bastante vista y manoseada, desde la más remota Antigüedad. Voy a explicar, pues, en qué consiste la falacia del descriptivismo, en la que han incurrido numerosas teorías literarias a la hora de ocuparse del autor como concepto y como idea.
De acuerdo con el descriptivismo, la interpretación científica estaría constituida por una teoría, es decir, por una forma, que daría cuenta de unos hechos o materiales objetivos y externos. Se trataría de una ciencia constituida por un tipo de conocimiento referido a una experiencia.
Sin embargo, como advierte Gustavo Bueno (1992), el descriptivismo hace un uso muy relajado del término ciencia, como cuerpo organizado de conocimientos, algo que en sí mismo es equívoco e inútil. Se trata más bien de un sinónimo del término disciplina, que incorpora a sus contenidos una segunda acepción de ciencia, como cuerpo de conocimientos históricamente desarrollados. Además, el descriptivismo excluye dos atributos esenciales de toda ciencia, que, desde Descartes, se reconocen como ineludibles: su carácter necesario y verdadero.
El descriptivismo postula una concepción dualista de la ciencia, que descansa en la distinción entre un objeto y un método. En nuestro caso, un autor y su retrato, cuya descripción compete epistemológicamente, esto es, subjetivamente, idealmente, trascendentalmente, a un sujeto receptor. Así es como el descriptivismo ofrece un espacio gnoseológico bidimensional. De este modo, los contenidos de una ciencia o de una teoría literaria descriptivista se entienden como reproducción o reflejo teórico y formal de un material objetivo y externo —el autor—, que se supone dado de forma autónoma, apriorística y total. El receptor reconstruirá así formalmente unos contenidos, muy impregnados de subjetividad y psicologismo, y basará la naturaleza científica de su proceder en un mero descriptivismo. Supondrá que la verdad reside en la materia —la vida del autor, sus trabajos y adversidades— y que él mismo, como científico o intérprete, no hace sino descubrirla, desvelarla, esto es, describirla. La materia, el objeto, será el lugar en el que reside la ciencia, y la forma (matemática, lógica, lingüística) no hará más que reflejarla o representarla.
El punto débil de esta idea de ciencia, como de toda teoría literaria descriptivista, es que carece de posibilidades para discriminar conocimientos cuyo estatuto gnoseológico es claramente diferente. Tal proceder se podría aplicar por igual a la química y a la matemática que a la Historia, la Jurisprudencia o a la Teoría de la Literatura. Incluso podría aplicarse a la teología, aun cuando esta disciplina no es una ciencia (dado que su objeto de conocimiento —Dios— no existe). Además, al descriptivismo se le pueden hacer otras dos objeciones importantes, como señala Bueno (1992): 1) no da cuenta del proceso efectivo, operativo y constructivista, de las ciencias positivas, ya que ninguna ley universal puede derivarse de un número finito de datos experimentales, pues la inferencia por abstracción no basta para fundamentar un conocimiento objetivo, verdadero y necesario; y 2) es pura ingenuidad gnoseológica pretender que, por un lado, hay unos hechos (materia) y, por otro, una teoría (forma); es decir, por un lado, unos hechos sensoriales y, por otro, sobrevalorándolos, una construcción racional (de apariencia lingüística, lógica o matemática). Muy al contrario de lo que suponen estas dos limitaciones, la razón, la construcción racional, es la reorganización misma de las percepciones, de los preceptos, que son los objetos mismos. La verdad está en los hechos, tal como reconoce la tradición filosófica racionalista (verum est factum)[1].
Son descriptivistas todas las teorías de la ciencia y todas las corrientes de interpretación literaria que identifican la verdad científica con la materia misma constitutiva del campo categorial de cada ciencia, en nuestro caso, la literatura y, concretamente, la figura del autor. Reducen la interpretación de la literatura a la interpretación del autor: o a su negación. Ésta última es la obsesión nihilista de Barthes, Derrida o Foucault. Hipostasían la materia —el autor—, a la que consideran como una multiplicidad indefinida de partes extra partes —vida, sociedad, historia...—. O bien al contrario: la negación de todas ellas. Pero a esta negación se llega tras la previa aceptación de su afirmación histórica. No se puede negar algo cuya existencia no ha sido previamente constatada. En el descriptivismo, las formas asociadas o implicadas en el proceso científico no se consideran como constitutivas de ninguna verdad, sino como métodos o medios de acceso, una suerte de proposiciones, inventarios, representaciones, grafías y grafemas, lenguajes, en suma, destinados a desvelar o descubrir una verdad dada en el mundo de forma apriorística y acrítica. El mundo sería una realidad preexistente y eterna, en sí misma inalterable, frente a la cual el ser humano sólo puede hacer descripciones o desvelamientos. Así es como la verdad queda identificada con una aléetheia, en el sentido de Heidegger en Ser y tiempo (§ 45), por ejemplo[2]. Así es como se impone la idea metafísica de descubrir un autor tras el autor (el mito de Erasmo tras Cervantes, por ejemplo), una ideología tras un nombre (el fascismo de Marinetti, el krausismo de Pérez de Ayala, el socialismo de Gabriel Celaya...), un sentido trascendente tras una vida común y corriente (el presunto valor redentor de un Raskólnikov u otros personajes de Dostoievski...), unas palabras mágicas tras el artificio de una obra literaria, esto es, en suma, un dios tras un ser humano (el dios cristiano en los versos de la Divina commedia o el Dios católico tras los personajes del teatro calderoniano)[3].
Al Romanticismo se debe sin duda la exaltación metafísica, teológica, más elevada que ha alcanzado la figura anónima del autor —valga el oxímoron— en la cultura occidental. Como ha apuntado Dámaso López (1993: 43), «el Romanticismo declaraba la importancia suprema del autor, pero al tiempo declaraba que si no se hallaba a mano el autor que necesitaba el lector, podía inventarse para dar satisfacción a esa necesidad». Es decir, la idea que el Romanticismo ha impuesto del autor literario es una idea profundamente psicologista, metafísica y teológica. Una idea que perdura incluso en nuestros días, si bien desde el reverso nihilista de la no menos teológica posmodernidad. Hemos pasado del todo sublime del yo a la nada cósmica del texto deshabitado. De la mística romántica, creacionista, metafísica y germánica, la interpretación literaria ha pasado al nihilismo mágico de tres grandes prestidigitadores y sofistas de la posmodernidad: Barthes, Derrida y Foucault. Y entre tanto, Cervantes, como Dante u Homero, ahí están: donde estaban. Y lo que es más importante, seguimos ignorando de ellos muchas cosas que necesitamos saber. ¿Qué sentido tiene hoy día la pretensión de ignorar conocimientos relativos a un autor? Ninguno.
Es de obligada referencia la cita de un texto decisivo, no sólo por su pertinencia en lo relativo al descriptivismo autorial, sino por su importancia desde el punto de vista de la hermenéutica histórica y filológica, donde con injusta frecuencia se olvida mencionarlo. Se trata de las palabras que Baruch Spinoza dedica en el Tratado teológico-político (VII, 4) a la figura del autor. Aparentemente pueden parecer una simple apología de la «falacia intencional» (Wimsatt y Beardsley, 1954), pero Spinoza va muchísimo más lejos de lo que puede alcanzar la mente de cualquier nuevo crítico norteamericano:
Si leemos un libro que contiene cosas increíbles o imperceptibles o escrito en términos muy oscuros y no conocemos su autor ni sabemos en qué época ni con qué ocasión lo escribió, en vano nos esforzaremos en asegurarnos de su verdadero sentido. Pues, ignorando todo eso, no podemos saber de ningún modo qué pretendió o pudo pretender el autor. Por el contrario, si conocemos bien esas circunstancias, orientamos nuestros pensamientos sin perjuicio ni temor alguno a atribuir al autor, o a aquel al que destinó su libro, más o menos de lo justo, ni a pensar en cosas distintas de las que pudo tener en su mente el autor o de las que exigían el tiempo y la ocasión.
Pienso que esto para todo el mundo está claro. Es muy frecuente, en efecto, que leamos historias parecidas en libros distintos y que hagamos de ellas juicios muy diferentes, según la diversa opinión que tengamos sobre sus autores. Yo sé que he leído hace tiempo, en cierto libro, que un hombre, llamado Orlando furioso, solía agitar en el aire cierto monstruo alado y que atravesaba volando todas las regiones que quería; que él sólo mataba cruelmente a un sinnúmero de hombres y gigantes, y otras fantasmagorías por el estilo, totalmente imperceptibles al entendimiento. Ahora bien, yo había leído una historia similar a ésta en Ovidio sobre Perseo; y otra en los libros de los Jueces y de los Reyes sobre Sansón, que degolló, sólo y sin armas, a miles de hombres; y sobre Elías, que volaba por los aires y se elevó, finalmente, al cielo en caballos y carro de fuego. Estas historias, repito, son completamente semejantes, y sin embargo damos un juicio muy distinto de cada una de ellas. Pues decimos que el primero no quiso escribir más que cosas divertidas, el segundo cosas políticas y el tercero cosas sagradas; y lo único que nos convence de ello son las distintas opiniones que tenemos de sus escritores.
Está claro, pues, que nos es imprescindible tener noticias sobre los autores que escribieron cosas oscuras o imperceptibles al entendimiento si queremos interpretar sus escritos (Spinoza, 1670/1986: 212).
Spinoza escribe estas palabras ante uno de los momentos culminantes de su interpretación filológica y hermenéutica de las Sagradas escrituras. Spinoza no habla por hablar, sino que teoriza sobre hechos exigentes, apremiantes, delicados. Y sobre todo muy arriesgados para la vida de alguien que trata de dar una explicación profundamente racionalista y materialista de unos textos considerados sagrados, en una época en que la única razón tolerada era la razón teológica, negadora y represora con frecuencia de determinadas razones antropológicas.
Spinoza se hace una pregunta que muchos de los modernos teóricos de la literatura y de la hermenéutica ni siquiera han sabido plantearse: ¿cómo interpretar racionalmente textos que rebasan, en el horizonte de expectativas en que se encuentra el lector, los límites de la razón humana? En su exégesis de la Escritura testamentaria, Spinoza buscó el punto de apoyo de la razón humana interpretadora en la figura del autor, como constructor de un sentido que podía tenerse en cuenta o tomarse como referencia. Y allí donde no encontró autor alguno, buscó en las posibilidades que le ofrecía la ecdótica, la filología y la gramática hebreas, constatando las insalvables lagunas habidas en estos dominios, abandonados durante siglos por los judíos, al no haberlas cultivado como disciplinas[4]. Sumido en tal aislamiento frente a los textos de la Escritura, que en tan numerosos pasajes resultan completamente irracionales, Spinoza optó por la interpretación racional, lógica y materialista de las ideas objetivas formalizadas en los manuscritos conservados[5]. Este judío, heterodoxo entre los suyos, y de expulsa ascendencia hispanolusa, se convertía así en el primer hermeneuta de la Escritura que utiliza, en la interpretación de tales textos, una razón exclusivamente antropológica y materialista (Peña, 1974). Lejos de renunciar al sentido, lo reconstruyó desde la razón humana, entonces —siglo XVII— razón dialéctica frente a razón teológica.
En efecto, un mismo texto puede ser objeto de una interpretación literaria, política o religiosa. Pero no lo será en vano. Porque quien construya una u otra interpretación lo hará en función de determinadas causas y con el fin de alcanzar determinados objetivos. Estas causas vienen dadas por condiciones necesarias, inevitables, e incluso naturales, porque un autor conocido no se puede negar, y porque un autor desconocido se puede analizar a partir de otros, más o menos abundantes, materiales literarios disponibles, entre ellos su propia obra literaria, sus realidades y consecuencias filológicas, históricas, políticas, etc., tal como postula Spinoza en el fragmento arriba citado. Y sobre todo, a partir de las ideas objetivadas formalmente en un texto, que no hay que olvidar que son ideas objetivadas formalmente en ese texto por un su autor, y no atribuibles al azar, la fortuna o el Espíritu Santo, sino a una causalidad material, lógica y racional, de la que sólo podrá dar cuenta una explicación igualmente materialista, racional y lógica. Lo demás será retórica fantástica y teología metafísica, es decir, tropología fraudulenta destinada tanto a convencer con argumentos falsos (sofística) como a disimular la intolerable ignorancia del profesor universitario, que, incapaz de expresarse en términos científicos, disimula su incompetencia profesional bajo el trampantojo de un discurso tan sofisticado como estéril (posmodernidad).
Así es como un lector, nunca inocente, se convierte en un intérprete ―primero― constructor de sentidos, y en un transductor ―después― al difundir e imponer sobre otros lectores sus propias interpretaciones, influyendo, a veces decisivamente, en posteriores procesos de lectura protagonizados por innumerables personas. Por todas estas razones, lo que finalmente de veras importa no es tanto la interpretación en sí —con ser algo decisivo—, cuanto las razones que la justifican —al ser algo fundamental ante lo que han de dar cuenta lector e intérprete—. Las causas y fines de una interpretación científica han de ser siempre conceptuales, materialistas y lógicas, y nunca psicológicas, metafísicas o ideológicas. El código de la interpretación ha de ser puro M3. Quienes pretenden usar la literatura para hablar de ella en términos psicológicos e ideológicos harían bien en abandonar las instituciones universitarias y académicas, cuyo fin es el desarrollo del conocimiento científico. Si la crítica posmoderna ha renunciado a la idea de ciencia y a la idea de verdad, que sus practicantes abandonen las instituciones estatales dedicadas al estudio de la ciencia, y que les den de comer los respectivos gremios y partidos políticos a los que sirven sus intereses psicológicos e ideológicos, y en absoluto científicos. Es un fraude al Estado negar el conocimiento científico y simultáneamente cobrar a fin de mes el dinero que paga una institución científica estatal en la que, si estás, estás para trabajar por el desarrollo del conocimiento científico que niegas a estudiantes, investigadores y colegas. Y ahora, si puedes, sigue negando al autor: sólo tendrás razones para hacerlo si nunca has escrito nada en tu vida académica.
Diremos, en síntesis, que el descriptivismo lo reduce todo a materia o, en términos empíricos, a experiencia. Son descriptivistas todas aquellas teorías de la ciencia que se basan en el empirismo, y que reducen la actividad científica a una mímesis reproductiva del funcionamiento de la realidad. La ciencia sería la descripción imitativa de un mundo dado apriorísticamente, como modelo que investigar y que descubrir, y ajeno en su originalidad a la intervención y diseño humanos. La ciencia queda así configurada como un reflejo inteligente de la realidad. El ser humano sería sólo el copista intelectual de un mundo ajeno, en cuya construcción y diseño él no ha intervenido. El papel del científico se reduce tan sólo al de un simple agente descriptor. El referente por excelencia del descriptivismo es el Aristóteles autor de la Poética —frente al de los Segundos analíticos, que actúa como un adecuacionista—, así como el nominalismo empirista de Bacon —frente al modelo de Kepler[6]—. En la misma línea se sitúan, el verificacionismo positivista de Schlick (teoría de la constatación) y el Círculo de Viena, al considerar la ciencia como un «inventario exhaustivo de hechos», y el pensamiento de Wittgenstein (teoría de las funciones lógicas), al considerar que el depósito de la verdad son las cosas mismas, la materia, los hechos[7]. Según Bueno, incurrirán igualmente en descriptivismo determinadas orientaciones de la psicología, como las de Reid y Hartley, y de la fenomenología de Husserl, al concebir, en consonancia con el modelo de Bacon, la «verdad» como una esencia de las cosas, cuyo conocimiento exige desvelar y descubrir apariencias y coberturas previas.
Con todo, el gran descriptivista del siglo XX fue Martin Heidegger. En su obra Ser y tiempo (1927) Heidegger identifica el Dasein o Ser-ahí con la esencia de la realidad humana, determinada por su existencia y su finitud. En este Dasein estaría contenida la aléetheia o verdad oculta de las cosas del mundo, que la filosofía alemana desvelaría mejor que ninguna otra. Identificar la verdad con la aléetheia es algo que adquiere con el cristianismo un desarrollo explícito, al suponer que la revelación de los misterios sagrados puede entenderse como un desvelamiento o descubrimiento de la verdad divina, encarnada en el logos. La aléetheia que sirve de fundamento al descriptivismo dispone una concepción inmutable y eterna de la materia, de la naturaleza —desde la que se explica la teoría aristotélica de la mímesis como principio generador del arte—, dada al ser humano para su descripción, revelación o reproducción, en términos religiosos, artísticos, científicos, etc. El descriptivismo, en última instancia, tiende a negar toda posibilidad efectiva de formalizar la materia, o de teorizar sobre ella, con fines transformativos, es decir, afirma una ontología inmutable dentro de la cual el ser humano es una suerte de descriptor, contable o incluso títere abocado a la muerte (nihilismo, existencialismo...), de modo que no sería posible cambiar nada en la estructura del mundo. La única «salvación» estaría en el lenguaje, que se nos presentaría como una suerte de instrumento descriptivista del ser y de sus fundamentos esenciales, como un revelador de su esencia o aléetheia. Heidegger acaba por reducir la ontología a mera filología, y la propia filología a retórica vacua. Al afirmar hermenéuticamente que el lenguaje es la casa del ser, no sólo se expresa a través de una metáfora atributiva, sino que disuelve la realidad operatoria del mundo en palabras que han perdido de vista la realidad. Sin mundo, sin ontología, sin realidad, la filosofía se convierte en una filosofía de sí misma —porque no tiene a qué ni a dónde dirigirse—, es decir, se convierte en una hermenéutica: una filosofía que filosofa sobre sí misma, porque lo único que existe es el lenguaje. La realidad está hecha de palabras que no significan nada. Todo hermeneuta es un filósofo degenerado. Un sofista que se ha quedado sin existencias. En este contexto, científicamente nulo y filosóficamente miserable, se mueve la obra de Heidegger, para quien la vida cobra sentido cuando cada ser humano adquiere consciencia, merced a su existencia, de la esencia del ser —valga la redundancia—, a través del lenguaje, etc., camino por el cual la filosofía acaba convertida, como se ha dicho, en una filología o retórica sin referentes, en una rapsodia de tropos que nos sitúa en los antípodas de los planteamientos y exigencias de la Crítica de la razón literaria.
El descriptivismo, en suma, reduce la experimentación a una observación, es decir, a un registro de hechos empíricos. Pero experimentar no es simplemente observar: un experimento es una reproducción intencionada y artificial de determinadas causas y condiciones a fin de confirmar determinadas hipótesis. La experimentación exige un constructivismo teórico —una planificación racional de pruebas y verificaciones— que el descriptivismo no se plantea. El descriptivista observa, no experimenta. Su procedimiento científico de referencia es la inducción (dado un caso y un resultado, se infiere una norma). Carnap dedicó su obra Logical Foundations of Probability (1950) a la justificación del descriptivismo como teoría de la ciencia.
Sin embargo, como advierte Bueno (1987: 269), «la paradoja del descriptivismo es que no puede prescindir de las teorías para dar cuenta de las ciencias». Pese a ello, los descriptivistas consideran —como Wittgenstein (1921)—, que las teorías son siempre tautológicas, y que los términos y figuras de los axiomas, teoremas o proposiciones, no se refieren al mundo, sino a sí mismos. Se incurre así en lo que Bueno denomina «descriptivismo nominalista», el cual
no es capaz de rendir cuentas de las teorías ni de la práctica científica. Desplaza el contenido científico hacia las tablas empíricas y se ve obligado a interpretar los diagramas y expresiones funcionales, cuyo carácter teórico reconocen, como meras líneas imaginarias o procedimientos auxiliares, artificios aproximativos (mentales) externos a la realidad misma conocida. En esta misma línea, Ernst March reconocía que las leyes y teorías no son más que abreviaturas lingüísticas, fruto de la economía del pensamiento, que sólo se justifica por el éxito práctico que puedan deparar (Bueno, 1987: 269).
El descriptivismo sostiene una idea de verdad identificada con la aléetheia o descubrimiento de la verdad oculta de una realidad esencial, y subraya la dimensión referencial y fenomenológica del espacio gnoseológico, dimensiones del eje semántico —en la terminología de Bueno— en las que se agotarían y disolverían las esencias o estructuras del conocimiento. En la investigación literaria, el descriptivismo ha sido un procedimiento esencialmente decimonónico y positivista, y en Teoría de la Literatura ha sido y es aristotelismo puro.
________________________
NOTAS
[2] El análisis de
Heidegger ha sido impugnado por Friedländer (1928-1930/1989: 214-221). Sobre el
descriptivismo de Heidegger, vid. especialmente Bueno (2014). Vid. también
Farías (1987).
[3] No por casualidad el descriptivismo evita establecer divisiones profundas entre unas ciencias y otras, como bien explica Bueno (1992), pues considera las clasificaciones científicas como meros recursos pragmáticos, administrativos, o incluso pedagógicos. En este sentido, el descriptivismo podría aceptar el proyecto de una «ciencia unificada» formalmente, así como posturas afines a un monismo gnoseológico. Se opone sobre todo al constructivismo del circularismo, y también al del teoreticismo y del adecuacionismo. Han sido descriptivistas Husserl en el desarrollo de su fenomenología, así como el primer positivismo lógico del Círculo de Viena (Schlick y Carnap). También Heidegger en las páginas de Ser y tiempo en que, siguiendo a Husserl, se refiere a la verdad como aléetheia, con el fin de desvelar lo oculto y ponerlo al descubierto, para «mostrar los entes en su misma identidad», el Dasein, y otros especímenes de la misma familia, igualmente inexistentes. El descriptivismo parte de este criterio: «el fin de la ciencia es dar una descripción verdadera de los hechos». Puede adscribirse también al inductivismo (en el paradigma de Bacon, en la perspectiva del ordo inventionis), y acaso al deductivismo (en el paradigma de Kepler). Según Bueno y la teoría del cierre categorial, «sólo se puede reducir a pura descripción la ciencia a costa de interpretar las transformaciones lógico-matemáticas que le son inherentes como meras tautologías» (Bueno, 1992: I, 74).
[4] «La primera y no pequeña dificultad consiste en que exige un conocimiento completo de la lengua hebrea. Pero, ¿cómo alcanzarlo? Los antiguos expertos en esta lengua no dejaron a la posteridad nada sobre sus fundamentos y su enseñanza; al menos, nosotros no poseemos nada de ellos: ni diccionario, ni gramática, ni retórica» (Spinoza, 1670/1986: 206).
[5] «Pues, no hallando en la Escritura ningún otro medio, aparte de estos, no debemos, como ya hemos dicho, inventarlos […]. Aquí sólo nos proponemos investigar los documentos de la Escritura, para extraer de ellos, como si fueran datos naturales, nuestras conclusiones […]. Dicho en pocas palabras, el método de interpretar la Escritura no es diferente del método de interpretar la naturaleza, sino que concuerda plenamente con él. Pues, así como el método de interpretar la naturaleza consiste primariamente en elaborar una historia de la naturaleza y en extraer de ella, como de datos seguros, las definiciones de las cosas naturales; así también, para interpretar la Escritura es necesario diseñar una historia verídica y deducir de ella, cual de datos y principios ciertos, la mente de los autores de la Escritura como una consecuencia lógica. Todo el que lo haga así (es decir, si para interpretar la Escritura y discutir sobre las cosas en ella contenidas, no admite otros principios ni otros datos, aparte de los extraídos de la misma Escritura y de su historia), procederá siempre sin ningún peligro de equivocarse y podrá discurrir sobre las cosas que superan nuestra capacidad con la misma seguridad que sobre aquellas que conocemos por la luz natural» (Spinoza, 1670/1986: 94-95). Y más adelante: «Nuestro método (fundado en que el conocimiento de la Escritura se saque de ella sola) es el único y el verdadero» (Spinoza, 1670/1986: 206).
[6] El modelo kepleriano de ciencia es de naturaleza teoreticista, más precisamente, según Bueno (1995a), de un teoreticismo primario, próximo a concepciones como las de Duhem o Poincaré. La obra de Popper (1934) explicita un teoreticismo secundario, basado en el criterio de «lo falsable».
[7] «El fin de la ciencia es dar una explicación verdadera de los hechos» (Schlick, apud Bueno, 1995a: 29).
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Descriptivismo y Teoría de la Literatura», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 5.4.1.1), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- 10 tesis diferenciales de la Teoría de la Literatura del Hispanismo contra las teorías literarias anglosajonas: la Crítica de la razón literaria, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú.
- Presentación de la Crítica de la razón literaria en el Ateneo de Santander, con Eliseo Fernández Rabadán.
- Presentación de la Crítica de la razón literaria en Madrid, con Ramón de Rubinat Parellada.
- ¿Por qué el mundo académico anglosajón nunca ha construido una Teoría de la Literatura sistemática y global?
- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.
- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?
- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
- 10 razones por las que Cervantes no es soluble en
agua bendita y el Quijote es obra de un ateo.
- Sobre las ideas políticas de Cervantes en el Quijote: objetivo de la crítica literaria posmoderna.
- Las llamadas «minorías» en el Quijote y la literatura de Cervantes. Negocio de la crítica literaria posmoderna.
- El morisco Ricote y los amigos del comercio: contrabandistas alemanes en un Quijote muy cervantino y muy antierasmista.
El hundimiento actual de la Teoría de la Literatura
Hacia una reconstrucción de la Teoría de la Literatura
La Teoría de la Literatura frente a la teoría del cierre categorial