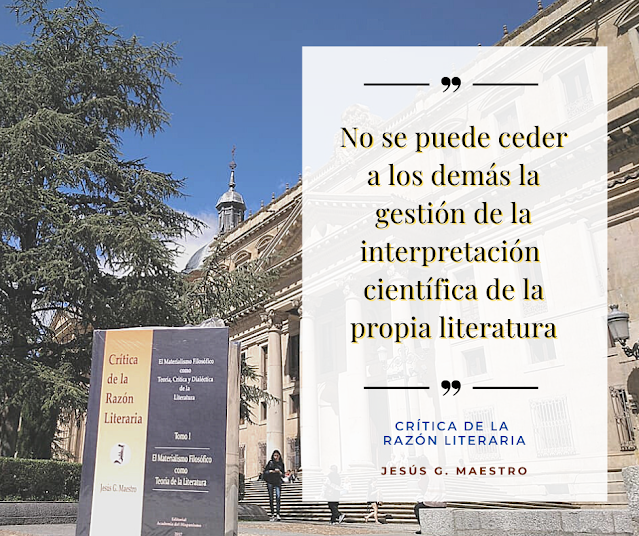Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Hacia la constitución de las ciencias contemporáneas:
etapas de las ciencias como construcciones de la realidad
Gustavo Bueno ha distinguido en
diferentes lugares, principalmente en sus obras Teoría del cierre categorial
(1992) y ¿Qué es la ciencia? (1995), cuatro acepciones del término ciencia, que
pueden tenerse en cuenta como punto de partida en la exposición de una
gnoseología de la literatura, la cual concebimos a su vez implantada en un
proceso histórico —incluso genealógico—, en el que, a través de diferentes
etapas y contextos de descubrimiento y justificación, se han ido constituyendo
y delimitando las diferentes ciencias contemporáneas.
En primer lugar, Bueno considera
que ciencia, en español, designa ante todo un saber hacer —un hacer que implica
tanto el agere como el facere—, esto es, una actividad prudencial y un
desarrollo basado en el ejercicio de técnicas. Es ésta una concepción de la
ciencia como téchnee, como capacidad, disposición o industria para hacer o
elaborar materialmente una determinada realidad, desde fabricar vasijas o
encuadernar libros hasta componer versos o pulir lentes. El escenario correspondiente
a esta acepción de ciencia sería el taller.
En segundo lugar, Bueno advierte que ciencia es también un «sistema de proposiciones derivadas de principios»: es la acepción de ciencia sobre la que se objetiva el concepto aristotélico de episteme en los Segundos analíticos, y sobre la que se fundamentará en rigor la filosofía escolástica y la teología cristiana prácticamente hasta la Ilustración. La figura científica de referencia sería aquí la escuela o la Academia.
En tercer lugar, Bueno apela a una acepción de ciencia que será capital en la Edad Contemporánea: la ciencia, en el sentido de ciencia moderna, desarrollada y ejercitada institucionalmente en diferentes facultades (Medicina, Ingeniería, Química, Economía...), como resultado de una realidad positiva constituida categorialmente por el desarrollo de investigaciones y construcciones específicas. El materialismo filosófico habla en este sentido de ciencia categorial, al identificar y designar a cada una de las ciencias por el dominio, parcela o campo categorial en el que se sitúan sus materiales, en tanto que términos, componentes, elementos, referentes, o instrumentos de estudio. Esta acepción de ciencia requiere no el taller, ni la escuela o la Academia, sino el laboratorio.
En cuarto lugar, Bueno distingue las denominadas ciencias categoriales ampliadas, que serían, finalmente, aquellas ciencias en cuyos campos categoriales está implicado el sujeto gnoseológico —el ser humano— como término, referente u objeto de conocimiento. Se trata, en suma, de ciencias positivas desarrolladas en el tradicionalmente denominado ámbito de las «ciencias humanas» (Filología, Historia, Antropología, Lingüística...). Podría añadirse, si se nos permite, siguiendo la configuración propuesta por Bueno, que el escenario correspondiente a las ciencias categoriales ampliadas sería la biblioteca.
Este planteamiento buenista es esencialmente etimológico y lexicográfico, pero no por ello minusvalorable desde el punto de vista de sus ulteriores reinterpretaciones gnoseológicas. La tercera de las acepciones antemencionadas de ciencia, es decir, la ciencia moderna en su sentido estricto y positivo, apela a los resultados de una revolución científica e industrial, cuya actividad es determinante en la organización de todas las formas de vida humana. La ciencia se interpretará en adelante como una forma partitiva —esto es, específica, y no cogenérica— de designar a cada uno de los componentes del conjunto de las ciencias en su sentido moderno. Ahora bien, en términos de materialismo filosófico, es imposible hablar de ciencia moderna sin comprometerse con unos presupuestos filosóficos y críticos muy precisos y definidos. Sin embargo, fuera del materialismo filosófico, no es necesario ajustarse a estos compromisos, y no hay que olvidar que la literatura no puede explicarse nunca ajustándola a ningún compromiso. Hemos de insistir que la Crítica de la razón literaria explica la literatura desde las exigencias de la literatura, no desde las exigencias de ningún sistema filosófico. Utilizamos los sistemas de pensamiento, entre ellos el materialismo filosófico, como método de interpretación, no como preceptiva a la que someterse.
Como señala Bueno, ninguna teoría de la ciencia calificaría contemporáneamente de científicas, sino de filosóficas, teológicas, o incluso metafísicas, obras como la Física de Aristóteles o la teología metafísica de Francisco Suárez. Sin embargo, la geometría de Euclides sí podría considerarse sin apenas inconvenientes como una ciencia positiva. Pero procede advertir que se trataría de una ciencia positiva sobrepasada por las posibilidades de la geometría moderna.
En este contexto, hay que señalar que el discurso racional puede expresarse desde el idealismo o desde el materialismo. Por un lado, se puede razonar desde el silogismo científico, sobre la verdad confirmada por las ciencias, como procede Aristóteles en sus Segundos analíticos, por ejemplo, o como proceden los geómetras, desde sus saberes apodícticos; pero, por otro lado, se puede razonar desde la retórica y la sofística, idealmente, sin que los argumentos den cuenta de una realidad material que los confirme o verifique, de modo que el hablante —presunto científico, con frecuencia «intelectual»— se atiene en exclusiva, formalmente o idealmente, a una serie de supuestos psicológicos, metafísicos o formalistas, por completo desconectados del mundo categorizado o interpretado por las ciencias[1].
El razonamiento aristotélico se desarrolla sobre un concepto de ciencia como construcción racional, sistemática y objetiva, que hay que enfrentar a otras construcciones, igualmente racionales, desde un punto de vista formal o lógico, pero que ya no son sistemáticas ni objetivas, sino confusas, sofísticas, retóricas, engañosas o simplemente cavernícolas[2]. Aristóteles toma como referencia un modelo de ciencia, la geometría, es decir, desarrolla un método gnoseológico que parte de la certeza suministrada por un campo categorial, el de los términos y relaciones geométricos, y no de la duda ni de la creencia. La teoría de la ciencia, esto es, la filosofía de la ciencia —la gnoseología que se construye sobre la ontología de las ciencias (en plural)—, ha de tomar como punto de partida y como referencia fundamental ciencias ya establecidas y desarrolladas como tales. Se distinguirá, por una parte, una gnoseología general, o una teoría general de las ciencias, construida sobre lo que material y formalmente tienen en común las diferentes ciencias categoriales, y, por otra parte, una gnoseología especial, o una teoría especial o específica de una ciencia categorial determinada, basada en las condiciones particulares de construcción, delimitación y conocimiento de esta ciencia frente a otras (Medicina, Derecho, Termodinámica, Geología, Veterinaria, Historia, Teoría de la Literatura, etc.).
Quienes prescinden de la filosofía de la ciencia, y concretamente de la gnoseología, como teoría de la ciencia basada en la oposición materia / forma, acabarán por desembocar o incurrir en uno de estos dos frentes interpretativos, señalados por Bueno (1992): bien en la Historia de la ciencia, trasladada con frecuencia al ámbito de la sociología del conocimiento (contextos de descubrimiento), bien en la Forma como ciencia, en todas sus variantes de análisis formal o estructural de una totalidad (contextos de justificación). Los primeros reprochan a los segundos su formalismo y su alejamiento de la realidad, nutrido de estériles invenciones teóricas, y estos últimos reprochan a los anteriores su falta de conocimientos lógicos y conceptuales, o incluso su ignorancia respecto a cuestiones estructurales fundamentales. No estamos ante un conflicto entre método científico (los formalistas y teoreticistas) y método filosófico (los historicistas y empiristas), sino ante un conflicto estéril entre dos metodologías filosóficas, igualmente idealistas, que tanto en un caso como en otro se desarrollan al margen de la realidad material de los conceptos científicos, y completamente desconectadas de las ideas derivadas del contraste dialéctico entre tales conceptos. Formalistas e historicistas tienden a perder el contacto con las ideas, y, progresivamente, con la estructura específica de los diversos campos categoriales y científicos. Ambas son formas ideales de interpretar filosóficamente las ciencias. Las ideas rebasan los campos categoriales de las ciencias, y exigen ser consideradas desde una perspectiva etic o exogámica, esto es, desde el contexto del intérprete externo, porque las ideas siempre desbordan cualquier perspectiva emic o endogámica, dada en el contexto de descubrimiento, en el que el intérprete juzga la génesis de hechos científicos que todavía no han sido objeto de un desarrollo estructural (Bueno, 1992). Toda idea emana de un núcleo cuyo despliegue desborda su génesis, porque toda estructura, o rebasa su punto de partida, o no será estructura de nada.
La gnoseología, o teoría de la ciencia, del materialismo filosófico considera que las ideas —al igual que los géneros literarios, por ejemplo— no son inmutables, invariables o eternas, sino que son resultado de transformaciones históricas, en el seno de las cuales operan múltiples realidades y factores, y no de forma armoniosa, sino conflictiva, crítica y dialéctica. Las ideas, en suma, no son eternas ni eviternas, sino históricas y fluctuantes, poseen su propia genealogía, y con frecuencia la construcción de algunas de ellas supone y exige la destrucción de otras precedentes o coexistentes. Sin embargo, no ocurre necesariamente lo mismo con los conceptos, que, como figuras científicas, no filosóficas —como son las ideas—, resultan más estables. Los conceptos brotan en campos categoriales, en terrenos científicos, y no rebasan nunca los límites de cada una de las ciencias que los generan. El concepto de paralelepípedo, de pentasílabo adónico o de sexta disminuida de re bemol son conceptos que, pertenecientes respectivamente a la Geometría, la Métrica y la Teoría de la Música, se mantienen estables en su formulación por referencia a un sistema categorial de figuras conceptuales del que forman parte, un sistema cuyos términos y relaciones se organizan constituyendo un campo o categoría delimitado por sí mismo, y sobre sí mismo, frente a otras ciencias o construcciones (geométricas, teórico-literarias, musicales, físicas, jurídicas, geográficas, informáticas, etc.). Las ciencias se limitan entre sí de este modo, por su constitución ontológica. Las ideas —de las que se ocupa la filosofía— sólo surgen cuando el ser humano tiene ante sí una ciencia o una serie de ciencias cuyos campos categoriales se contrastan, más allá de los conceptos específicos de cada ciencia o categoría, tomando como referencia ideas filosóficas que trascienden a cada una de estas ciencias. Algo así significa que no todo puede estudiarse científicamente, es decir, no todo conocimiento puede traducirse a términos científicos, porque hay determinadas realidades en la vida humana que no disponen de una ciencia que las estudie, ¿por qué?, porque su fenomenología no puede conceptualizarse en términos científicos, es decir, porque sus fenómenos no pueden objetivarse en conceptos. Y no puede hacerse, porque algo así resultaría absurdo. Dicho de otro modo: porque sus componentes y referentes no se circunscriben a un ámbito científicamente definido, delimitado o cerrado. Los conocimientos de tales saberes no pueden encerrarse en una categoría, porque son superiores a ella. Son conocimientos que no disponen de un cierre categorial, dado que son mucho más amplios de lo que cabe en una categoría de saberes y operaciones. Hay realidades de la vida humana que no pueden organizarse científicamente en un campo propio y específico, que no pueden encerrarse en una categoría, porque, al rebasar las categorías, no admiten un cierre categorial. Dicho de otro modo: no hay ciencia capaz de estudiar determinadas experiencias humanas. Determinados hechos del ser humano se sustraen a las interpretaciones científicas. Y ante ellos, la filosofía, sin el amparo de las ciencias, puede hacer muy poco, salvo opinar, hasta tal punto que la propia filosofía queda reducida, cuando se enfrenta a estas experiencias, a una suerte de sofística, más o menos excéntrica. En contextos de esta naturaleza, la propia filosofía, creyendo ejercer sus funciones críticas, actúa como una verdadera y genuina sofística. Platón y Gorgias tienen en común mucho más de lo que la mayor parte de sus intérpretes filosóficos creen y hacen creer. Sin el paraguas de las ciencias, la filosofía es uno más de los múltiples géneros de la sofística. ¿Cuántas ciencias, más allá de un uso lúdico y formalista de la geometría, amparan a la filosofía platónica?
La idea de Estado, por ejemplo, no puede encerrarse en una categoría específica, en una ciencia autónoma e independiente, porque inevitablemente está relacionada con múltiples campos categoriales y científicos, como son la Economía, la Historia, el Derecho, la Lengua, la literatura, la Agricultura, la política, etc. Y con múltiples instituciones, que son, como veremos, las realidades que delimitan de hecho, esto es, materialmente, las operaciones de las ciencias. Las ciencias —ya lo adelantamos aquí, y en este punto no coincidimos exactamente con Bueno—, son categoriales porque son institucionales. Lo que determina el sistema de operaciones de una ciencia no es tanto un cierre categorial, tal como propone Bueno, cuanto una limitación institucional, tal como imponen los hechos, recursos y medios materiales de los que se dispone al hacer ciencia, esto es, al operar, obrar o actuar científicamente. Las ciencias se ven cerradas, esto es, limitadas, no tanto por las categorías materiales y formales con las que trabajan (términos, relaciones y operaciones), sino sobre todo por las estructuras institucionales que determinan su constitución, organización y desarrollo. Y estas estructuras institucionales están determinadas por múltiples hechos y recursos poco o nada científicos, hechos como son la economía, la política, el Estado, los recursos humanos, las ideologías, las fuentes de energía, los animales, la guerra, etc. Limitar el cierre categorial de una ciencia a lo que ocurre dentro de ella es una concepción inmanente, teoreticista y formalista de ciencia, totalmente incompatible con las exigencias materiales de la realidad humana. Y por supuesto extremadamente idealista. Es una concepción muy platónica, muy geométrica, y en suma muy filosófica de ciencia.
No hay una ciencia cuyo objeto o campo único de conocimiento sea el «Estado». Lo mismo ocurre con infinitud de ideas: libertad, cultura, Dios, adulterio, infancia, vida, muerte, etc. Son realidades y experiencias humanas que no pueden cercenarse en parcelas cuya conceptualización y conocimiento se someta de forma autónoma a una ciencia específica. No hay, ni puede haber, una ciencia exclusiva destinada al estudio de la libertad, la cultura o la infancia, porque la «libertad» en química no será lo mismo que la «libertad» en Historia, ni que la «libertad» en Derecho, o que la «libertad» en una interpretación teatral o pianística. Tampoco cabe hablar de una ciencia específica sobre la «infancia», porque la pediatría, por ejemplo, es una especialidad de la Medicina que se ocupa de las enfermedades de los niños, pero no de la totalidad de los problemas infantiles (un pederasta será objeto de Jurisprudencia, o de Psiquiatría, pero no del diagnóstico de un pediatra). La idea de infancia rebasa la categoría científica de la Pediatría, y también de la Medicina, porque es una idea que no puede reducirse conceptualmente a los términos de una sola y única ciencia o categoría: la idea de infancia es trascendente a una o varias categorías (medicina, Derecho, pedagogía, antropología, sociología, educación…), y exige una interpretación capaz de superar lo que diga cada una de estas categorías particulares, las cuales, específicamente, podrán ocuparse de una parte o dimensión de la infancia, desde la presunta «literatura infantil» hasta la Jurisprudencia que tipifica los supuestos delitos imputables a un menor de edad. Cuando una categoría o ciencia no puede envolver sistemáticamente en su propio terreno o parcela una determinada realidad es porque los componentes de esa realidad la rebasan y trascienden, y por ello mismo exigen ser analizados no como conceptos categoriales o científicos, sino como ideas filosóficas, trascendentes a las categorías. Ahora bien, tampoco podemos afirmar que la filosofía pueda asegurar el estudio completo de un conjunto o sistema de ideas, que la ciencia sólo puede abordar parcial o categorialmente. El radio de acción de la interpretación filosófica depende más del filósofo que del sistema filosófico, del mismo modo que la interpretación de una sonata musical depende más del pianista que del piano. Un mal pianista nunca logrará una buena interpretación de la Suite francesa núm. 5 en sol mayor, BWV 816, de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, aunque la ejecute en un Steinway. Es proverbio conocido: lo que natura no da Salamanca no presta. Quede claro, pues, que ciencia no es filosofía, que la filosofía es posterior a los conocimientos y conceptos científicos, sobre los que se articula, y que la ciencia, lejos de brotar de la filosofía, nace de las técnicas y del uso efectivo y práctico de estas morfologías del desarrollo humano y tecnológico pueden alcanzar. Por estos caminos discurre la teoría de la ciencia construida por Gustavo Bueno (1992), esto es, la teoría del cierre categorial, que aquí reinterpretamos desde las exigencias que requiere el análisis de los materiales literarios.
Tanto las ideas como los conceptos son resultado de causas materiales, históricas, sociales —nunca metafísicas o incorpóreas—, las cuales desbordan por completo los medios y métodos de una ciencia o categoría única. No hay una ciencia que pueda dar cuenta en exclusiva de la idea de Dios o de la idea de Estado. Para ello se necesita el concurso de varias ciencias o categorías disciplinares, algunas de ellas incluso incompatibles entre sí. Una sola ciencia no puede cerrar categorialmente la compleja realidad ontológica de un Estado, o de una cultura, y aún menos de un Dios (precisamente en este último caso porque todo dios teológico carece de realidad material o referencialidad física operatoria). Quiere esto decir que las ideas no son objeto de ciencia, como lo son los conceptos, sino de filosofía, desde el momento en que las ideas rebasan los conceptos científicos o categoriales, los atraviesan y trascienden, y, como tales ideas, exigen organizarse y criticarse en symploké, desde una relación racional y lógica, es decir, gnoseológica, sobre criterios formales y materiales. Las ideas interpolan e interpelan los campos categoriales o científicos, y exigen que el sujeto que las interpreta se sitúe más allá del saber científico, o saber de primer grado, y ejerza la crítica desde un saber de segundo grado, esto es, desde un saber filosófico, desde el cual sea posible proponer una organización de las ideas de acuerdo con razones que no son exclusivamente científicas, sino gnoseológicas, esto es, filosóficas. Estos son los criterios de Gustavo Bueno sobre la teoría de la ciencia, y sobre ellos se construye la gnoseología materialista que aquí reinterpretamos, en el marco de una crítica de la razón literaria, o teoría del conocimiento racionalista de la literatura, capaz de explicar la realidad y las posibilidades de interpretación de los materiales literarios.
En consecuencia, diremos, con Bueno, que las ciencias no se hacen preguntas filosóficas, ni la filosofía se hace preguntas científicas[3]. Las ciencias construyen conceptos categoriales, científicos, válidos únicamente en los límites categoriales o campos de investigación de cada una de las respectivas ciencias, e inoperantes y estériles en otros campos. El concepto métrico de endecasílabo no tiene ninguna utilidad en termodinámica, del mismo modo que la fórmula química del benceno no prestará ningún servicio a un filólogo helenista. Por su parte, la filosofía no construye conceptos, pues su labor no es científica, sino que interpreta ideas, ya que su actividad es crítica, de modo que interpretará cualesquiera ideas de forma dialéctica y las relacionará de modo racional y lógico, es decir, en symploké. En consecuencia, la «verdad» no resultará nunca de la interpretación filosófica, es decir, de la crítica, sino de la construcción científica, esto es, de la ontología: verum est factum, porque la verdad está en los hechos. Quiere esto decir que la verdad es siempre un concepto científico, categorial, limitado a un ámbito lógico construido por las ciencias. Fuera de este ámbito categorial, la verdad se convierte en objeto de crítica, y puede degradarse, en la medida en que se distancie de la realidad ontológica y científica —esto es, material—, hasta la sofística, la retórica, las palabras vacías, el idealismo, la irrealidad, la utopía, la religión..., o cualesquiera otras formas de psicologismo individualista o ideología gremial.
La verdad sólo es posible como concepto científico, es decir, como construcción inmanente dada en un campo categorial o científico. Afirmar que 2 + 5 = 7, es una verdad matemática, y como tal pertenece al campo categorial de la matemática. Pero un poema, creacionista, por ejemplo, puede afirmar que 2 + 5 = 23, porque la aritmética de la poesía no es la aritmética de los aritméticos, del mismo modo que el Dios de los poetas no es el Dios de los filósofos, ni el Dios de los teólogos. Por esta razón (literaria o poética), Juan Ramón Jiménez puede escribir que «Dios está azul». Identificar al Dios de Juan Ramón, a este Dios (azul) de la poesía modernista, con el Dios de Aristóteles, Tomás de Aquino o Spinoza, es no saber, y no querer saber, qué es la literatura. Cada ciencia, en la medida en que genera y construye verdades específicas (no cogenéricas), tiene su forma propia, desde la que dispone su particular campo o categoría. Y la poesía no es una ciencia, sino una construcción literaria, y por lo tanto dotada de ficción. La verdad, o es científica, o no es, porque fuera de la ciencia, al margen de la constitución de identidades sintéticas, la verdad no es posible ni factible. La filosofía trabaja sobre las verdades dadas en los campos categoriales de las ciencias. De espaldas a la ciencia o al margen de ella sólo cabe hablar de opiniones (doxa). En consecuencia, la verdad sólo se mantiene como tal en la inmanencia de cada esfera científica o ámbito categorial, y por esa razón hay que descartar toda concepción metodológica que proponga derivar la verdad hacia una instancia trascendente al campo categorial o científico al que esta verdad es inherente. Desde tal perspectiva, la teoría del cierre categorial adquiere su máxima expresión y su mayor funcionalidad. El materialismo filosófico, a través de la teoría del cierre categorial, exige buscar la definición de la verdad en la conexión inmanente o diamérica entre la forma y la materia de las ciencias. La verdad no es trascendente a las ciencias, no existe fuera de ellas, es decir, la verdad no se «comunica» a las ciencias a partir de una instancia exterior a la constitución de la materia y la forma científicas.
Si bien es cierto que la verdad de las ciencias no es soluble en las ideologías, como repertorios sociales y psicológicos de «falsa consciencia» —por utilizar el término acuñado por Marx—, no es menos evidente que las teorías de la ciencia no gozan de la misma emancipación frente a los imperativos y exigencias de los movimientos sociales, políticos y psicológicos. Adviértase que la ciencia no cambia cuando cambia el contexto: la fórmula química del agua no cambia ni desaparece cuando deja de llover, del mismo modo que el teorema de Pitágoras mantiene hoy su vigencia del mismo modo que hace más de veinticinco siglos. Sin embargo, la Justicia —y sobre todo su interpretación y ejecución— sí cambia, y mucho, cuando cambia el contexto social, político o ideológico sobre el que se implanta. La Justicia depende, mucho más que la ciencia y que la teoría de la ciencia, de los contextos de descubrimiento que de los contextos de justificación, pues en el caso de las leyes estos últimos parecen estar, con peligrosa frecuencia, muy subordinados a los primeros.
Sin embargo, si la relación entre ciencia e ideología, es decir, entre la interpretación racional y categorial de la materia y la interpretación sofista de ella, puede mantenerse a salvo siempre que se den determinadas condiciones políticas que defiendan la legitimidad e independencia de la investigación científica, no siempre ocurre lo mismo entre ideología y teoría de la ciencia, pues esta última siempre puede resultar comprometida con alguna circunstancia que impide alcanzar la absoluta neutralidad o «asepsia» de las ciencias. La teoría de la ciencia, como filosofía que es, ha de implantarse e implicarse inevitablemente en algún tipo de realidad o ejecución política, de la que la ciencia, en cuanto tal, está exenta. Sin embargo, resulta prácticamente imposible que la política no intervenga la actividad científica, la organice y la administre, institucionalmente, bajo los objetivos propios de un Estado o de un imperio de pretensiones globalizantes.
La pretendida «neutralidad filosófica» o «asepsia ideológica» de la teoría de la ciencia analítico formal podría acaso explicarse, en parte al menos, como una ilusión inducida por la neutralidad filosófica y la asepsia ideológica que ha sido lograda por las ciencias positivas más estrictas, al menos en sus momentos más rigurosos. La Geometría (pese a lo que insinuaba, hace unos años, G. Thomson), no es ni aristocrática ni democrática; el sistema periódico de los elementos no es ni idealista ni realista […]; puede decirse también que el sistema periódico no es ni fascista ni liberal (la teoría de la evolución, de Darwin, tampoco era, por sí misma, ni monárquica ni republicana, aun cuando algunos monárquicos, que eran «fijistas» en política, la consideraban republicana, y algunos republicanos, que eran igualitaristas, la consideraban monárquica, porque favorecía la aristocracia de los triunfadores en la lucha por la vida) (Bueno, 1992: I, 36).
Es cierto que las ciencias no son «de izquierdas» ni «de derechas»: pero es innegable que el uso que siempre se hace de ellas, de sus posibilidades de construcción, desarrollo y aplicación, siempre es un uso político e ideológico. Y lo es porque las ciencias están determinadas por la institucionalización que el Estado hace de ellas. Por eso afirmamos que las categorías —de las que habla Bueno— están, en realidad, determinadas por la institucionalización que de ellas hace la política, en virtud de recursos, intereses y contextos múltiples. Las ciencias no obran de forma independiente o autónoma de la realidad material, sino que son resultado de ella y están siempre dadas en interacción con ella. Desde la Crítica de la razón literaria se sostiene que las categorías científicas están determinadas por las instituciones políticas. Y que las ciencias, que comienzan en contextos categoriales, se organizan y desarrollan en contextos institucionales. La génesis de toda ciencia es categorial, pero su desarrollo estructural siempre es institucional y político.
Por supuesto, ante una situación de este tipo conviene no confundir en absoluto la ciencia con la teoría de la ciencia, que no cabe entender de ninguna manera como una ciencia, sino como una filosofía. En nuestro caso, la teoría de la ciencia que tomamos como referencia es la teoría del cierre categorial, es decir, la que está basada y construida según los principios de la gnoseología materialista de Bueno. Pero la tomamos como referencia de partida, para someterla a las exigencias de la interpretación literaria, no para interpretar la literatura desde las exigencias de la teoría del cierre categorial. Es muy importante advertir esto porque, contemporáneamente, cuando se habla de literatura y de Teoría de la Literatura, no podemos olvidar que, sumidos como estamos en un momento histórico y académico en el que la ciencia no significa nada para la mayor parte de los intérpretes y estudiosos de los materiales literarios, los críticos de la literatura parecen no servir para nada cuando no disponen de una ideología que los ampare. Por eso la inutilidad de su crítica, como la de su servilismo, sólo se percibe con nitidez en los momentos de devaluación de ideologías y de desarrollo de las ciencias, es decir, que nada se percibirá al respecto en el período histórico presente, determinado por el hundimiento de las ciencias y de la teoría en relación con la cultura en general y la literatura en particular. Los presuntos críticos o teóricos literarios posmodernos no se enfrentan a la literatura desde el conocimiento científico y filológico, sino desde el manejo, más o menos habilidoso, de las ideologías imperantes, avaladas y hormonadas por las leyes de lo políticamente correcto. Lo he dicho muchas veces y no dejaré de insistir en ello: la literatura se desvanece a medida que avanza y se desarrolla la supuesta «teoría literaria» posmoderna. La interpretación de los materiales literarios se destruye o «deconstruye» a medida que se impone el hundimiento de la teoría, un hundimiento que entraña la destrucción misma de los materiales literarios, es decir, de su ontología: la realidad del autor, el concepto de obra literaria, la existencia de un lector real, de carne y hueso, esto es, de un ser humano que no es ni será nunca un «lector implícito» o «ideal», y la operatoriedad científica de un intérprete o transductor, que sólo podrá ser reemplazada por la sofística de un impostor cuando, contra las exigencias científicas del conocimiento, construcción e inteligibilidad racional de la literatura, trate de imponerse un intolerable tercer mundo semántico. Actualmente, sólo desde la política, es decir, desde el Estado, se puede preservar la interpretación científica de los materiales literarios, frente al abuso y destrucción al que la someten los prejuicios ideológicos de la posmodernidad, en connivencia con la ignorancia orquestada desde las instituciones académicas y universitarias. Pero tanto la política como el Estado posmoderno han abandonado por completo a la Universidad, particularmente en materia de Letras, y la han dejado a merced de las ideologías más regresivas, ignorantes y necias de los tiempos actuales. En lugar de proteger la razón, la política ha pactado —con los sofistas académicos y universitarios— su hundimiento. La derrota de la Universidad, como institución destinada al estudio de la literatura, es el mayor logro que debemos al triunfo de la nesciente posmodernidad. Es el trofeo de Babel contra la Academia: el hundimiento de la ciencia y de la teoría en los claustros universitarios de Letras. Hay que salir de la Universidad para estudiar literatura, entre otras cosas, porque la literatura ya no se enseña ni se interpreta en ninguna Universidad, ni publica, ni privada. El eclipse literario de las próximas décadas será total.
Ahora bien, a este hundimiento de la teoría literaria, como a tal eclipse de la literatura, no se llega por casualidad. Y ha de quedar claro que las ciencias tecnológicas, las tradicionalmente identificadas con las «ciencias naturales», que aquí identificaremos desde una nomenclatura y organización completamente diferentes, no comparten en absoluto con las Humanidades ningún hundimiento, fracaso o deterioro. El hundimiento de la teoría es un hecho específico de las Letras, y en absoluto un fenómeno cogenérico que afecte a la totalidad de las ciencias. Todo lo que, en términos científicos, no tiene nada que ver con las Letras y las Humanidades, goza de una excelente salud y de un potentísimo desarrollo. ¿En manos, pues, de quiénes están, los estudios de lenguas, literaturas y filosofías? La Anglosfera y los pedagogos tal vez puedan responder, en lenguaje posmoderno, a esta pregunta.
A continuación, vamos a reinterpretar la organización histórica de las ciencias contemporáneas, de acuerdo con la periodización propuesta por Bueno (1987: 251 ss), para tratar de describir y explicar la genealogía de este hundimiento de la Teoría de la Literatura, que observamos en los ámbitos de Letras en general y de la literatura en particular. Adelanto la conclusión: la Universidad es actualmente —como lo fue en diferentes momentos del pasado— una institución inepta para el desarrollo de las ciencias. En este caso, de todo tipo de ciencias, tanto de las llamadas naturales como de las denominadas culturales. Dicho de otro modo: la Universidad no es la casa de las ciencias. Si las ciencias avanzan no es por lo que se investiga ni se hace en las universidades. Los verdaderos científicos no trabajan en la Universidad, sino en las empresas.
En la historia, transformación y constitución de las ciencias contemporáneas, Bueno (1987) distingue cinco fases esenciales —a la que añadimos una sexta fase—, y que aquí vamos a considerar, en la medida de lo posible, en su relación con el campo categorial de la Teoría de la Literatura. Estas etapas son las siguientes:
1ª Fase (1770-1830). Irrupción de la ciencia contemporánea y reflexiones metacientíficas.
2ª Fase (1830-1880). Irrupción académica de la ciencia, con sus exigencias ideológicas y epistemológicas (positivismo decimonónico).
3ª Fase (1880-1920). Irrupción de discursos metacientíficos y crisis de los fundamentos científicos posilustrados.
4ª Fase (1920-1960). Irrupción de las síntesis científicas y universalización de la teoría de la ciencia en el positivismo lógico.
5ª Fase (1960-2000). Irrupción de la Big Science y disolución del paradigma neopositivista.
6ª Fase (2000…). Irrupción de la nanotecnología y la microinformática de las ciencias. Expansión de su radical especificidad categorial: burocratización y descentralización o deserción de las ciencias de las universidades.
1. Primera fase de las ciencias (1770-1830)
En su primera fase (1770-1830), la ciencia contemporánea irrumpe, con toda una serie de reflexiones y contenidos metacientíficos, en uno de los momentos culminantes de la Ilustración europea —el tránsito del siglo XVIII al XIX—, y esta auténtica detonación científica[4] debe su génesis a una serie de hechos prácticos inmediatos que nada tienen que ver con las Humanidades: el proceso que conduce a la primera revolución industrial, la política colonizadora de la burguesía europea y el éxito del mecanicismo en sus aplicaciones a la tecnología científica, en el contexto de una sociedad política y económica convencida de que la principal forma de causalidad —y de productividad— es la influencia física directa entre los elementos que constituyen el mundo.
Como advierte Bueno, «cuando se reflexiona sobre las ciencias es esencial no desconectar sus procesos de construcción gnoseológica de sus condiciones materiales de existencia» (1987: 252), es decir, que no podemos explicar el desarrollo estructural de una ciencia (contexto de justificación) de espaldas a las condiciones sociales, políticas, económicas, ideológicas, esto es, de génesis o de irrupción, de esa u otras ciencias afines (contexto de descubrimiento). Génesis y estructura son, por lo que respecta a las ciencias, conceptos conjugados, necesariamente entrelazados, según Bueno.
Esta irrupción de la ciencia contemporánea, que tiene lugar en las postrimerías de la Ilustración europea, se va a caracterizar al menos por tres hechos fundamentales, en los que las Letras o Humanidades —donde no incluimos la filosofía, pues evidentemente la filosofía no es una ciencia, y menos aún una «ciencia humana»—, no sólo no han tenido ninguna participación ni presencia, sino que incluso resultan en muchos modos derrotadas en su enfrentamiento con esas circunstancias inéditas que entonces dieron lugar a las nuevas realidades sociales, políticas e históricas.
En primer lugar, porque las denominadas «ciencias naturales» inician un proceso de liberación o emancipación de las tradicionales Humanidades, con frecuencia bajo el dominio de hombres de Iglesia, o en otros casos desarrolladas por heterodoxos que, como Spinoza, vivieron exiliados de todo Estado o expulsos de toda comunidad humana. La Ilustración dispone que las instituciones eclesiásticas pierdan el control que tradicionalmente habían ejercido sobre la tecnología científica y sobre la actividad de quienes se dedicaban a ella. Por primera vez en la Historia de Europa, desde la implantación del cristianismo, la libertad era casi absoluta, en términos religiosos, al desarrollo de la ciencia. El camino de la revolución científica estaba entonces más abierto de lo que nunca había estado desde los siglos IV y V a.n.E., en que tiene lugar una serie de hechos atroces contra la razón humana, desde el segundo saqueo de la Biblioteca de Alejandría (391), el asesinato de Hipatia por orden del obispo Cirilo (415), o el cierre de la Academia de Atenas (529), bajo el gobierno de Justiniano. Durante este período, las presuntas «ciencias humanas» —no así las mejores creaciones literarias— fueron más bien respetuosas, cuidadosas y obsecuentes, por no decir que completamente sumisas y serviles, salvo muy pocas excepciones, con el racionalismo teológico, al cual cultivaron más fielmente que al racionalismo antropológico. Es innegable que esta situación de dominio eclesiástico, vigente hasta la Ilustración europea, no hubiera sido posible sin una suerte de pacto tácito entre Humanismo e Iglesia. Los «hombres de Letras» habrían atenuado su crítica a las religiones teológicas —salvo el caso de excepcionales heterodoxos (en su mayoría o totalidad directamente ajusticiados)— a cambio de recibir por parte de los «hombres de Iglesia» una tolerancia que hiciera posible la connivencia o supervivencia de las Humanidades en un estado acrítico. Los estudiosos de las Letras siempre fueron mucho menos valientes y libertarios que los de las ciencias. La posmodernidad no ha hecho más que poner de manifiesto este hábito ancestral de los «letrados» desde nuevos prismas y escaparates, al revelar ante todo la impostura descarada de los intelectuales (Sokal, 1997, 2008), o incluso sus explícitas traiciones (Benda, 1927).
En segundo lugar, la irrupción de la ciencia contemporánea a fines del XVIII exigirá inmediatamente la incorporación tecnológica y masiva de procesos productivos, cuyas consecuencias financieras, económicas, sociales e ideológicas no tardan en manifestarse de forma abrupta e incluso revolucionaria. Las fuerzas sociales de producción se ponen al servicio de la ciencia, con el patrocinio político de la burguesía, matriz de la Revolución francesa, y que pronto tendrá que enfrentarse a una nueva clase social, por ella misma generada, y artífice al cabo de un siglo de una nueva revolución, de signo marxista, el proletariado. Los «amigos del comercio» se revitalizan con fuerza extraordinaria desde la Anglosfera.
En tercer lugar, las teorías de la ciencia que surgen como resultado de este desarrollo tecnológico e industrial, sin precedentes en Europa, responden a lo que se ha denominado el paradigma mecanicista, basado en la idea, como hemos señalado más arriba, de que el motor de la actividad científica humana reside en el dominio de las causalidades físicas, y en el control de la productividad que emana de ellas. El desarrollo tecnológico de las ciencias —geometría, física, química, biología, geología, termodinámica, sociología, etnografía, fisiología, óptica…— se interpreta bajo el paradigma de la mecánica. Bueno considera que las principales teorías de la ciencia de este momento corresponden a Comte (La filosofía positiva, 1830-1842) en Francia, a Bolzano (Teoría de la ciencia, 1837) en Alemania y a Whewell (La filosofía de las ciencias inductivas, 1840) en Inglaterra. Estos autores desarrollan una serie de reflexiones metateóricas que sirven a la justificación estructural de los avances científicos, bien desde el positivismo de la racionalidad científica como criterio capaz de explicaciones sociológicas (Comte), bien desde la deducción como fundamento lógico de las ciencias (Bolzano), bien desde la inducción que se articula en ideas apriorísticas (Whewell). De hecho, cabría interpretar buena parte de la filosofía del siglo XIX como un intento —en particular en el caso de Hegel— de asimilar y sistematizar los avances resultantes de la ciencia posilustrada.
En los años de esta primera fase de la ciencia contemporánea, los estudios de Humanidades se ven afectados por la mayor crisis epistemológica de su Historia: el derrumbe de la poética mimética o aristotélica. Veinticinco años de teoría literaria se hunden para siempre entre la aparición de los Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) de Newton y la interiorización del golpe definitivo a la Naturnachahmung alemana, tal como se objetiva en obras como el Laocoonte (1766) de Lessing. Son los años en que se configura la Literatura Comparada como nueva disciplina académica, que se extenderá de la mano de la política internacional francesa y napoleónica por toda Europa.
A la disolución de la poética mimética, y la inhabilitación del concepto de mímesis como principio generador del arte, sucede el nacimiento de las teorías literarias de corte romántico, idealista y egocéntrico —la genialidad está en la mente del yo, cuya figura privilegiada será el autor, nueva divinidad de los estudios literarios—. La polémica entre Clásicos y Románticos está servida. El descubrimiento de Vico y la resonancia de la obra de Herder impondrán una nueva concepción romántica de la Historia, estimulada por el liberalismo creciente y el pensamiento idealista del momento. El desarrollo del método comparatista de las ciencias naturales fertiliza las disciplinas humanistas —muy en particular la Literatura Comparada—, que se jactan en cierto modo de libertarse del dominio antiguo de la teología, de la escolástica —que en filosofía llega hasta el mismo Kant—, y de la filología tradicional, para institucionalizarse en un nuevo modelo universitario, el napoleónico, que se instaura en toda Europa como alternativa a un formato de Universidad anclado en el Renacimiento o incluso en el Medioevo. No resultará ocioso advertir en este punto que la Universidad ha sido y es una de las instituciones más oscuras y conservadoras del mundo. Su capacidad de aislamiento social es superlativa, como no lo es menos su extraordinario poder para perpetuarse en esta insularidad extremadamente protectora de sí misma y proteccionista de sus más exclusivos privilegios. El modelo de Universidad napoleónica se ha mantenido en Europa prácticamente hasta comienzos del siglo XXI, cuando el Proceso de Bolonia (1999) se impone, patrocinado por las potencias anglo-americanas y franco-alemanas —y con consecuencias muy inciertas—, sobre la totalidad de nuestro continente, como Espacio Europeo de Educación Superior, arrasando a su paso un modelo de Humanidades hasta entonces operativo en las universidades mediterráneas o de la Europa más meridional, particularmente en Grecia, Italia y España, un modelo operativo ciertamente sin grandes luces desde fines del siglo XX, todo hay que decirlo, pero del que siempre carecieron —por completo— países como Estados Unidos. La tradición literaria hispanogrecolatina sufre con la instauración del Proceso de Bolonia un nuevo desplazamiento hacia su exterminio académico.
2. Segunda fase de las ciencias (1830-1880)
En la segunda fase (1830-1880) tiene lugar la irrupción académica —no necesariamente universitaria— de las ciencias, con sus exigencias ideológicas y epistemológicas, las cuales se manifiestan, en el grueso del siglo XIX, a través del positivismo, que impone su legitimidad en casi todos los órdenes de la vida humana. Este período representa el triunfo de la ciencia académica y mecanicista. Es el éxito de una idea de ciencia —la del positivismo de Comte (1830-1842)— que institucionaliza en la Academia, en la Universidad, el paradigma mecanicista, proyectándolo hacia todas las ramas del saber. El positivismo se implanta sin obstáculos a su paso: Stuart Mill escribe su Sistema de lógica (1843); Darwin publica El origen de las especies (1859); Ludwig Büchner, hermano del dramaturgo jacobino autor de Dantons Tod y Woyzeck, edita Fuerza y materia (1855); Bernard hace pública su Medicina experimental (1865), etc. Es la época en que Pasteur revela sus hallazgos sobre microbiología, que conducirán a la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, Mendeléiev establece la tabla periódica de los elementos químicos, James Maxwell elabora su teoría cinética de los gases, etc. Todas estas investigaciones siguen el modelo de la ciencia matemática de Newton.
Hay, con todo, un autor decisivo y crítico, cuya obra se fragua y publica en estos años, que permanece al margen de este positivismo científico y académico: Carlos Marx.
La marginación científica de Karl Marx, en esta misma época, tiene una lectura ligeramente distinta. Tampoco Marx fue un «académico». De este modo, aunque compartió el optimismo científico de su época, valoró como nadie las contribuciones científicas especializadas de las ciencias naturales como fuerzas productivas y transformadoras de las condiciones de existencia de las sociedades humanas, y ensalzó la imagen materialista del mundo que preconizaban; los componentes autorreflexivos y críticos de su pensamiento filosófico, tendentes a la subversión del orden establecido, no podían ser aceptados fácilmente en la época de estabilización de la ciencia académica que le tocó vivir (Bueno, 1987: 255).
En el ámbito de las Letras esta época conoció, si no el triunfo del Romanticismo, sí desde luego el desenlace de sus consecuencias: el peso omnipotente de la filosofía hegeliana en el Estado prusiano, y el arrollador detonante del autologismo romántico en todas sus dimensiones: la conciencia del Yo se convierte en el obrador fundamental de la obra de arte literaria, musical, arquitectónica, política, teológica. La fuerza de la subjetividad humana comienza a incubar mitos que, muy pronto, intervenidos por la frustración finisecular en que desemboca el positivismo decimonónico, comenzarán a dar frutos muy inquietantes: el Volksgeist, la voluntad, la representación, el superhombre, el inconsciente, el «malestar de la cultura», el nacionalismo, lo ario… La secularización decimonónica de las creencias otrora religiosas ha causado muchas tormentas. Hay momentos en la Historia en los que las presuntas «ciencias humanas» parecen haber sido un recremento —un excremento, incluso— resultante de una pésima digestión de los avances y hallazgos llevados a cabo por las denominadas «ciencias naturales». La bioideología —cuyos siniestros encantos pseudonacionalistas llegan incluso (revitalizados) a nuestros días— es, seguramente, una de las más nefastas consecuencias engendradas por la aberrante conjugación de mitología cultural y positivismo biológico de orden mecanicista. Una interpretación aberrante del darwinismo puede acabar alojándonos a todos en un campo de concentración, destruir o descomponer políticamente la geografía de nuestro país, o imponernos —en nombre de una cultura fingida y sin futuro— el uso obligatorio de una lengua que nadie quiere hablar en ningún contexto serio. El darwinismo concibió la vida en la naturaleza, y en particular la vida animal, como una adaptación —que Spencer contribuyó a aplicar a las denominadas «ciencias del espíritu»—, y planteó su evolución como un imperativo de selección natural. Los nacionalismos, por ejemplo, hacen suyo este procedimiento darwinista, instaurando su ficticia idea de nación en la realidad de la sociedad política habitada por los seres humanos. Es muy peligroso enfrentarse, desde las supuestas «ciencias humanas», a la interpretación de los resultados de las «ciencias naturales» cuando se ignora realmente el alcance y la compresión de tales resultados. El idealismo alemán, fraguado desde una tradición donde la libertaria —y no menos ideal— interpretación luterana de las Sagradas Escrituras había sido una experiencia nuclear, alimentó virulentamente el derecho de los pueblos a interpretar de forma muy libérrima —y muy poco inteligente— la realidad positiva de las ciencias. La posmodernidad contemporánea es otro de estos estadios triunfales de este tipo de interpretaciones retóricas, hormonadas e ilusas. Las ciencias se desarrollan por caminos que los intelectuales no transitan.
3. Tercera fase de las ciencias (1880-1920)
La tercera fase de las ciencias (1880-1920) se caracteriza por la irrupción de una serie de discursos metacientíficos que son consecuencia de la crisis de los fundamentos científicos posilustrados. Culminado y agotado el paradigma mecanicista, el positivismo provoca una oleada de reacciones cuya fuerza de gravedad se encuentra en el seno de ciencias humanas y sociales entonces emergentes. La burguesía europea promueve la instauración académica de estas ciencias sociales, según la conocida tesis de Alvin Gouldner, con el clarísimo fin contrarrestar o neutralizar el avance del marxismo. De aceptar este argumento, habría que asumir que, una vez más, las supuestas «ciencias humanas» sirven de comparsa a intereses estructurales y políticos ajenos a ellas, y de los que los propios «científicos de la cultura» serían completamente inconscientes o ignorantes. Lo cierto es que el marxismo no fue la única contrafigura que creció como reacción al positivismo y mecanicismo decimonónicos. La narcótica literatura de Nietzsche adquiere a partir de estos años efectos devastadores de largo alcance histórico (González Cortés, 2007, 2012). Frente a las crisis y lisis surgidas en los fundamentos de las ciencias positivas comienzan a brotar programas individuales de reconstrucción e interpretación. Uno de los artífices de estos programas regenerativos será el filósofo alemán, plenamente identificado con el Nazismo —y hoy convertido en referente del pensamiento posmoderno—, Martin Heidegger. He aquí tres grandes figuras que, cada una a su modo, reaccionará contra el paradigma mecanicista de las ciencias positivas: Marx, Nietzsche, Heidegger. Se echará de menos a Freud en este grupo, pero no hablamos de «hermeneutas» —desde la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura la hermenéutica se considera una pseudociencia explícita, una retórica libertina, una tropología de la interpretación que sólo discurre por la seductora sofística de sus propias alegorías—, sino de artífices cuya obra es una reacción frontal contra el paradigma mecanicista decimonónico, y no de individuos que, como el autor de La interpretación de los sueños (1899), escriben desde la seguridad de una geografía literaria previamente conquistada y roturada por otros, entre ellos, Schopenhauer y Nietzsche, genuinos promotores de la fantasmagórica idea de inconsciente.
Adviértase que esta tercera etapa de las ciencias (1880-1920) está marcada por la fuerte intervención de las «ciencias humanas» en los avatares del positivismo científico precedente, constituido por las denominadas «ciencias naturales». Marx, Nietzsche y Heidegger son —de forma respectiva— las sucesivas reacciones contra el monopolio burgués sobre los medios industriales de producción, contra el agotamiento programático del paradigma mecanicista, y contra —nada menos— que la dimensión constructivista de las ciencias positivas. Esta última actitud es la que, por encima de ningún otro filósofo del siglo XX, encarna Martin Heidegger. Para este pensador, las construcciones científicas, esto es, la ontología de las ciencias, al igual que el conocimiento científico inherente a ellas mismas, impone al Ser una existencia nefasta que lo conduce a la nada. Las ciencias determinan que el destino del Ser —reducida su esencia a su existencia— sea el nihilismo. Obsesionado por la Filología —que el autor de Sein und Zeit (1927) subordina a la filología alemana, de la que deseaba exterminar, como antes que él también sugirió Krause, toda impureza procedente de lenguas extranjeras, para de este modo filosofar mejor[5]—, sitúa la esencia de la realidad, el fundamento del Ser —es decir, de su particular idea del Ser—, en el lenguaje, con el fin de restaurar, como un descriptivista, el sentido original de la aléetheia griega. Heidegger fue un profundo y oscuro espiritualista, que respondió al constructivismo científico del siglo XIX desde las mazmorras del monismo ontológico de una idea de Ser amedrentado por su propia finitud. Heredero de una tradición que nos conduce incluso al pietismo ilustrado, Heidegger se negó a aceptar —al igual que Ortega[6]— la pluralidad y la especificidad de las ciencias y, por supuesto, la heterogeneidad de su ontología constructivista. En el seno de estas hermenéuticas se han gestado varias bioideologías —desde la fabulosa idea de superhombre hasta la siniestra mitología de una «raza aria»— bioideologías, que, como se ha sugerido anteriormente, en algunas de sus resonancias aún llegan remozadas hasta nuestros días, acaso esperando el momento oportuno para una rehabilitación política más amplia. La posmodernidad se muestra especialmente mimosa y nostálgica con todo tipo de mitologías, y extremadamente tolerante con cualquier posibilidad de restauración, en nombre de la cultura, la tolerancia o la identidad.
De cualquier modo, para superar las limitaciones que las emergentes ciencias sociales de fines del XIX objetan al agotado paradigma mecanicista de las ciencias precedentes, la epistemología del momento, esto es, la teoría del conocimiento basada en el idealismo de la oposición sujeto / objeto, despliega tres grandes orientaciones científicas: el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. La matemática, la lógica y el análisis formal adquieren un gran desarrollo, al que no son ajenas en absoluto la Filología, la Lingüística y la Teoría de la Literatura desarrollada, desde una orientación netamente formalista, por la Escuela morfológica alemana (Dolezel, 1990), cuyos miembros son directos precursores del formalismo ruso (1914-1925). Pero todos estos formalismos, incluso los así denominados también en las «ciencias humanas», no se desarrollaron especulativamente, sino en su más explícita aplicación empírica en el tratamiento de materiales lingüísticos y literarios, siguiendo sin duda el modelo de las denominadas «ciencias naturales». A diferencia de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de las Humanidades, cuyos científicos solían trabajar relacionados en grupos o círculos —como los morfólogos alemanes (Schissel, Seuffert, Dibelius…), el Círculo Lingüístico de Moscú y los formalistas rusos (Buslaev, Vinokur Jakobson, Sklovski, Eichenbaum, Tinianov, Vinogradov, Trubetskói, Zirmunskij…), el Círculo de Viena (Schlick, Carnap, Neurath, Feigl, Waismann, Gödel, Tarski…), el Círculo de Praga (Vachek, Trnka…), etc.—, los «científicos naturales» parecen actuar a título individual en sus descubrimientos más decisivos, y todo ello pese a contar con unas infraestructuras muy limitadas, sin apenas relación con la industria, en unos laboratorios sin duda muy rudimentarios, y en unas condiciones políticas —prebélicas— cada vez más adversas en toda Europa: en este contexto se abren camino Einstein y su teoría de la relatividad, Planck y la mecánica cuántica, el vitalismo de Driech, el mecanicismo de Loeb, etc. Es la época también de Ortega y su raciovitalismo, implantado en España acríticamente hasta nuestros días, como pensamiento, entre otros, desde el que las «minorías selectas» del tardofranquismo diseñaron —a su imagen y semejanza— la denominada «Transición»[7] española y II Restauración borbónica.
Las fuertes crisis y transformaciones que experimentan las ciencias en esta etapa están muy determinadas, en cuanto a su interpretación en el lado de las Humanidades, por debates que tienen lugar en el terreno de la epistemología y del idealismo, pero no desde una perspectiva gnoseológica o materialista. Hay que advertir en este punto que la Crítica de la razón literaria exige y desarrolla, como Teoría de la Literatura, una interpretación crítica de las ciencias, y en particular de las tradicionalmente denominadas «ciencias humanas», desde una posición explícitamente gnoseológica y lógico-material. Aquí no se adopta una posición epistemológica ni idealista, basada en la oposición objeto / sujeto —que siempre acaba resolviéndose en la conciencia subjetiva del yo—, sino gnoseológica y materialista, esto es, en la conjugación circularista dada entre materia y forma, como realidades indisociables en la constitución de todo proceso científico.
Debido precisamente a que durante esta tercera fase (1880-1920) los debates en torno a las ciencias discurren por terrenos epistemológicos, idealistas y con frecuencia poco o nada «científicos» —la teoría raciovitalista de la ciencia de Ortega es un discurso casi pueril[8]—, las teorías de la ciencia se ven intervenidas por filosofías, impresiones e irrealidades, basadas en «hechos de conciencia». La sombra del luteranismo es más larga que una leyenda negra… Todo queda reducido y amordazado por operaciones y estímulos de conciencia. Resultado de ello será el desarrollo desatado de sensoempirismos varios, de pseudociencias, de bioideologías sobre la raza y otros mitos, de un cientifismo espiritualista e idealista (Duhem), que en su conjunto constituirán el caldo de cultivo de los movimientos neokantianos, desde los que se reimponen las relaciones ideales como rasgos cogenéricos de las construcciones científicas. Es la hora de las hermenéuticas neoidealistas, cuyos depósitos y arsenales más recurrentes son la Historia (Dilthey), el Arte (Bergson), el Lenguaje (Heidegger), el Inconsciente (Freud), la cultura (o mejor die Kultur...), el Ser… Así se explica el resurgimiento de estrategias idealistas neohegelianas (Bradley, Bosanquet…); la irrupción de la epistemología y el vitalismo de Bergson, que dotará a los organismos vivos, culturales, sociales, de la posesión de una intuición (M2) supraintelectual (M3) enfrentada al mecanicismo de fenómenos exclusivamente físicos (M1). Esta etapa supuso, en suma, una reacción del idealismo —liderado desde una concepción humanista e irreal de las ciencias— frente al positivismo de décadas anteriores. Es evidente que esta dialéctica —idealismo / materialismo— surge en la historia y en la teoría de las ciencias de forma periódica y recurrente, y que las presuntas «ciencias humanas» suelen aliarse en todos los casos, y con gran simpleza de argumentos, con el idealismo. Como se ha dicho, la gran diferencia de la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura frente a otras teorías literarias y científicas es que se basa en una gnoseología materialista (Bueno, 1992), desde la cual se impugna toda concepción idealista de las ciencias y de las Letras, y frente a la cual se vindica, y desarrolla, una teoría científica basada en la conjugación de la materia y la forma, tanto de los materiales científicos en general como, de modo muy particular, de los materiales literarios (autor, obra, lector e intérprete o transductor). Es evidente, porque así lo demuestra una y otra vez la historiografía de la ciencia, que las crisis de las ciencias positivas siempre acaban en situaciones de este tipo, en las que proliferan relativistas y sofistas del más variado pelaje, desde Montaigne a Feyerabend, desde Rousseau a Rawls, desde Lutero a Freud… La lista de tales ligaduras es innúmera e inabarcable.
4. Cuarta fase de las ciencias (1920-1960)
En su cuarta fase (1920-1960), las ciencias están determinadas por la irrupción de las síntesis científicas y por la universalización de la teoría de la ciencia que plantea el positivismo lógico. Se trata de una etapa en la que la presencia del teoreticismo se convierte en una auténtica omnipresencia. En el ámbito de la Teoría de la Literatura el triunfo del teoreticismo es absoluto, merced al desarrollo de las poéticas formalistas, orientadas hacia el análisis de las formas determinadas por su valor funcional en el texto. Los materiales literarios se reducen ahora a la realidad textual, a la obra literaria. La figura del autor cae en desgracia. Los estudios literarios censuran su presencia y sus atributos (biográficos, históricos, psicológicos, sociales…). Se inicia así una tendencia que culminará en el célebre artículo de Barthes desde el que se proclama «La muerte del autor» (1968), en un paralelismo —tan claro como inadvertido (sobre todo por los lectores acríticos de Barthes, que son casi todos)— del célebre fragmento 125 de La gaya ciencia (1882) de Nietzsche, en el que en los mismos términos retóricos y tropológicos se afirma el nihilismo de la substancia teológica: «Dios ha muerto». Las teorías literarias formalistas se despliegan a lo largo del siglo XX incurriendo sin reservas en la falacia teoreticista, siguiendo la inercia del positivismo lógico imperante. Una vez más, las denominadas «ciencias humanas» se limitan a seguir acríticamente los imperativos de las teorías científicas elaboradas en el obrador de las «ciencias naturales», en tanto que ciencias positivas (basadas en metodologías α-operatorias). Morfologismo alemán, formalismo ruso, funcionalismo praguense, estilística española e hispanoamericana, New Criticism estadounidense, estructuralismo francés…, siguen a pies juntillas el modelo popperiano del teoreticismo, y, conforme a la Lógica de la investigación científica (1934), hipostasían la forma de los materiales literarios, aislándola del resto de los términos del campo categorial de la literatura. Autor, lector y transductor o intérprete resultaron completamente ilegibles e invisibles para los teoreticistas y formalistas. Y lo que aún fue más grave: redujeron la obra literaria, considerada como base interpretativa única, a un inventario autárquico de formas y funciones lógicas. Si algo fallaba en los términos y relaciones de ese inventario o sistema, la culpa era de la realidad exterior, no de la inmanencia del discurso teórico, cuyas verificaciones y refutaciones superaban toda posible falsía. El resultado de tal inflación teórica fue el callejón sin salida de la posmodernidad. El lector y las teorías de la recepción (Jauss, 1967; Iser, 1972) no fueron la alternativa de ese callejón, sino la reconstrucción, en términos igualmente teoreticistas y formalistas —cuando no adecuacionistas—, de una idea de lector radicalmente ideal, irreal, inexistente, fenomenológica, psicologista y ficticia. Se habló de todo tipo de lectores, a los cuales se consagraron monografías completas, bajo las más escurridizas etiquetas (lector implícito, lector modélico, lector ideal, archilector, lector informado, lector explícito, lector implicado…). Configuraciones, todas ellas, de fantasmagorías inoperantes e incorpóreas, porque el único lector posible del que cabe hablar, de forma fehaciente y efectiva, es el lector real —valga la redundancia, porque el lector, o es real, o no es—, es decir, el ser humano en tanto que intérprete personal —para sí— de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios.
La hipertrofia teoreticista dominó absolutamente la teoría literaria desarrollada durante el siglo XX, y condujo, de forma inevitable, hacia la disolución de la teoría, es decir, a convertir en pura especulación —en formas desprovistas de relación y conjugación material con las realidades corpóreas de los hechos literarios— todo tipo de estudios sobre la literatura. Es más, como consecuencia de ello, mucha gente no sabrá ni siquiera identificar las más evidentes realidades corpóreas de los hechos literarios, y creerá, leyendo las boutades de Barthes, Derrida y Foucault, que «el autor ha muerto», como si las leyes de propiedad intelectual y de copyright fueran papel mojado; que «todo es texto», como si el monismo axiomático de la substancia (el todo es una parte del todo) fuera algo que pudiera imponerse hoy, sin más, cual si todos nos hubiéramos vuelto presocráticos de repente, y cantáramos al unísono «todo es aire», «todo es agua», «todo es fuego»…; o como si la Divina commedia de Dante y un código de barras comercial fueran, si nos atenemos al pensamiento del Foucault, «lo mismo», esto es, una «función social». Autor, obra, lector e intérprete o transductor son las cuatro realidades, corpóreas y operatorias, más poderosas de los hechos literarios, al constituir su symploké, es decir, su relación circularista y dialéctica, la dimensión nuclear de los procesos de interpretación literaria. Así es como el teoreticismo, que ha hecho desembocar los estudios literarios en el callejón sin salida de la posmodernidad, impone el espejismo nihilista de sus fantasmas —autores que mueren como espectros o dioses ideales, porque supuestamente nunca han existido; obras cuyo lenguaje «nos dice a costa de que lo digamos», como si el lenguaje fuera una numinosidad indómita con vida propia; lectores metafísicos, generados por una suerte de parafenomenología literaria, etc.—, de modo que así es como se impide ver la realidad inderogable de lo que hay, autores concretos y con una vida histórica innegable; obras literarias que son depósito de ideas objetivas, en las que se materializa la literatura, y no sólo de formas con las que se puede jugar funcional y estructuralmente; lectores de carne y hueso, nada ideales ni irreales; e intérpretes y transductores extremadamente entrenados en el ejercicio de la promoción, difusión o censura de las obras y materiales literarios. Una vez más las denominadas «ciencias humanas» se han caracterizado por hacer un uso aberrante de los avances científicos, en este caso, de los progresos alcanzados desde el positivismo lógico de las «ciencias naturales».
No ha de olvidarse, además, que, en esta etapa, las condiciones o contextos de descubrimiento científico están envueltos por cinco acontecimientos históricos sumamente violentos y trágicos: la I y II Guerras Mundiales y las revoluciones bolchevique, nazi y maoísta en Rusia, Alemania y China, respectivamente. Estos hechos demostraron algo que hoy sabemos de sobra, pero que en su momento resultó una originalidad —si cabe hablar en tales términos— respecto a la experiencia bélica y política, porque nunca como entonces las ciencias estuvieron al servicio de la guerra y, por supuesto, resultaron determinantes en la victoria. La siniestra prosperidad de la Alemania Nazi se basó en la industrialización y en el ejército, más precisamente, en una industria retroalimentada desde la violencia de un ejército con una tecnología científica sin precedentes hasta ese momento histórico. Las guerras no las ganan las ideologías, sino las ciencias, lo que equivale a decir, en el contexto de los conflictos nacionalistas del siglo XX, que los debates y referentes que pueden verse alentados o generados desde el ámbito de las ciencias humanas o sociales (mito de la cultura, bioideologías, Volksgeist, raza, inconsciente, nación, clase social…) sólo pueden resolverse o determinarse objetivamente en el terreno de los hechos que son consecuencia de las denominadas «ciencias naturales» o metodologías α-operatorias.
De un modo u otro, durante este período se reconstruyen grandes sistemas de paradigmas científicos, entre ellos el correspondiente a una concepción organicista de las estructuras científicas, políticas y sociales, que supera las consecuencias del anterior paradigma mecanicista. La vida, en todos sus órdenes, se presenta ahora como un organismo sistemático, abierto e integrador, en indetenible y en cierto modo autónoma evolución (neodarwinismo, física, estructuralismo, mecánica cuántica, teoreticismo, funcionalismo…). La teoría de la ciencia interioriza ahora dos propiedades de las que no se ha desprendido desde entonces: la condición irreversible en la que tienen lugar muchos de los hechos orgánicos, científicos, sociales, políticos…, y la condición indeterminada que rige el curso de su genealogía y desarrollo estructural, es decir, la irreversibilidad y la indeterminación del mundo en que vivimos. Ni hay vuelta atrás en el curso de los hechos históricos, ni hay destinos inmutables, fijados o impuestos por una providencia u orden moral trascendente. Conforme a las nuevas teorías de la ciencia, las ideas de determinismo y de retorno quedan definitivamente superadas. Ni es posible restaurar o recuperar las condiciones originales de una situación previamente transformada, ni es posible determinar sistemáticamente el desenlace futuro de ningún contexto dado. En palabras de Ilya Prigogine:
En cierto sentido esto es la continuación de una orientación que se inició en el siglo XIX. Darwin nos enseñó que el hombre está enmarcado en la evolución biológica; Einstein nos enseñó que también lo estamos en un Universo en evolución. El darwinismo implica nuestra solidaridad con todas las formas de vida, la relatividad nuestra solidaridad con el cosmos como un todo, en un Universo en expansión […]. Hemos descubierto, además, que lejos de ser una ilusión, la irreversibilidad desempeña un papel esencial en la naturaleza y se encuentra en el origen de muchos procesos de organización espontánea. Sabemos hoy día que esos procesos son presumiblemente el fundamento de la autoorganización en sistemas biológicos. Nos encontramos en un mundo azaroso, un mundo en el cual la reversibilidad y el determinismo son sólo aplicables a situaciones límite y simples, siendo al contrario la regla: la irreversibilidad y la indeterminación. Ha llegado el momento de nuevas alianzas[9].
Desde el punto de vista de la sociología de la ciencia —que en el mundo académico sesga su camino hacia la burocratización—, se impone la investigación «en equipo», lo que da lugar, desde la expansión de la pluralidad y la especificidad de las ciencias, al desarrollo de gremios y «equipos de investigación», que no siempre actuarán desde relaciones de alianza o colaboración, sino de oposición o incluso de depredación, sobre todo si se trata de comunidades científicas que pertenezcan a potencias adversarias o Estados enemigos. La ciencia se subordina ahora, y de forma muy sectorial y específica, a la tecnología, y ésta, a la economía y a la política. Las ciencias se canalizan a través de la industria, la cual se desarrolla a su vez por los cauces de la tecnología propulsada por intereses políticos y financieros (tecnología armamentística, medios de comunicación de masas, prensa y televisión, industria farmacéutica, inversión biomédica, etc.). Las ciencias cobran un impulso feroz merced al empirismo, y de este modo se ponen al servicio de la industria, la economía y la política. Así las cosas, la teoría de la ciencia triunfante se basa ahora en el empirismo lógico, que se convierte en el modelo en el que ha desembocado la epistemología reduccionista, cuyo ideal será la productividad máxima al servicio de los ideales políticos del Estado, sea la Unión Soviética, sean los Estados Unidos o la Europa Occidental. Es también la época en la que comienzan a gestarse y constituirse organismos internacionales que —siempre controlados por determinados Estados particulares— promueven desarrollos científicos específicos y sectoriales (ONU, Commonwealth, CEE, Pacto de Varsovia, OTAN, UNESCO, FAO, UNICEF…).
En el terreno de las «ciencias humanas», el paralelo o correlato de este paradigma neopositivista es la confirmación del teoreticismo y del formalismo imperantes en toda la Teoría de la Literatura desarrollada a lo largo del siglo XX, como se ha señalado con anterioridad, y cuya tesis esencial puede resumirse en la siguiente premisa: la unidad de las ciencias puede establecerse en el lenguaje. Semejante postulado, tan atractivo y tan inocente a ojos de filólogos, es demoledor para la Teoría de la Literatura. ¿Por qué? Porque impondrá la idea, apenas discutida ni criticada, y aún menos por los filólogos, de que la realidad, al menos la realidad de las «ciencias humanas» —o del mundo interpretado desde las «ciencias humanas»— es una realidad que está hecha de palabras. La realidad del mundo, y con ella la verdad de la realidad —diríamos gnoseológicamente—, queda reducida a un formalismo, a un lenguaje, a una filología, a una lingüística. Derrida lo tendrá muy fácil: le bastará decir, retrotrayéndose al monismo axiomático de la substancia, como en tiempos presocráticos, anteriores a la crítica desarrollada por el racionalismo de la filosofía académica, que «todo es texto». Si todo es texto, porque todo es forma, y si el teoreticismo ocupa ya el área de una circunferencia de radio infinito, porque la teoría es forma infinita, entonces la teoría no es nada. En tales términos no cabe hablar de ciencia ni de teoría de la ciencia. En tales condiciones sólo cabe hablar del hundimiento de la teoría.
5. Quinta fase de las ciencias (1960-2000)
La quinta fase de las ciencias (1960-2000) —la última de las apuntadas por Bueno— se caracteriza por la irrupción de la megaciencia (Big Science) y la disolución del paradigma neopositivista. Como es bien sabido, tras la II Guerra Mundial comienzan a desarrollarse construcciones científicas de grandísima envergadura, que incluso se mantienen en nuestros días, y cuya financiación exige la colaboración internacional de diferentes Estados, aliados en sus proyectos políticos o industriales. Es una fase de hiperdesarrollo ontológico de las ciencias. Podría decirse que nunca como en esta etapa las ciencias han intervenido tan poderosamente en la construcción del mundo y en su radical organización. Piénsese en proyectos actuales —consecuencia de toda una actividad megacientífica desarrollada desde décadas anteriores— tan ambiciosos como el telescopio espacial Hubble, la exploración de Marte, el diseño del acelerador de partículas del Fermilab (Tevatrón) y del Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider), las investigaciones de mecánica cuántica sobre los microagujeros negros, el Proyecto Genoma Humano, la nanotecnología, la genética y los tratamientos de clonación con células madre, etc., proyectos implantados en nuestro presente más reciente.
¿Cuál ha sido la reacción de las «ciencias humanas» ante la impresionante ontología constructivista desplegada desde el último tercio del siglo XX por las ciencias, definitivamente plurales, específicas e industrializadas, cuando no también politizadas y militarizadas? La reacción ha sido una respuesta de repliegue, incluso de desconfianza, como tradicionalmente suele ocurrir cuando las ciencias humanas quedan rezagadas ante el desarrollo de las ciencias naturales. Así hizo el pietismo prerromántico ante el éxito de la ciencia ilustrada, en la primera de las etapas a las que nos hemos referido (1770-1830), y del mismo modo actuó, a lo largo de la tercera de las fases científicas (1880-1920), el pensamiento social europeo ante la culminación y el agotamiento del paradigma mecanicista decimonónico (Marx, Nietzsche, Heidegger…). Sin embargo, la respuesta del último tercio del siglo XX al estallido de la megaciencia resultó mucho más débil, menos atractiva retórica e ideológicamente, y peor orquestada. Sin duda una de las respuestas más tempranas y explícitas, en plena Guerra Fría, a una megaciencia en ciernes fue la de Herbert Marcuse, quien, en un libro hoy día muy abandonado por la crítica —El hombre unidimensional (1954)—, enfrentó al poder presuntamente deshumanizador de las ciencias una idea de ser humano que ya en aquella fecha había sido muy tratada en la literatura europea de entreguerras, y, con anterioridad, en la literatura romántica: la idea del hombre cuyos sentimientos no tienen cabida en un mundo racionalista intervenido por las ciencias. Este tema, tan atractivo a filólogos, intelectuales y pseudohumanistas de todos los tiempos, particularmente de la Edad Contemporánea, no acredita por sí mismo la deshumanización que se empeñan en atribuir a una ciencia —a una megaciencia— cuyo desarrollo ha permitido mejorar las condiciones de la vida humana en el último medio siglo como nunca hasta entonces habríamos podido imaginar. Maldecir el desarrollo científico en nombre de la sensibilidad personal o colectiva, lejos de ser un argumento en sí mismo científico o filosófico —acaso lo sea «estéticamente» en determinados contextos culturales, naturalistas o ecologistas— es una demostración de incapacidad, impotencia o abulia para asimilar una parte inevitable y necesaria de las condiciones históricas, geográficas y políticas de la vida humana. La obra de Marcuse, con todo lo que ella representa, ha envejecido precipitadamente en una sociedad que, como la actual, se siente diariamente estimulada y hormonada por la tecnología ociosa y doméstica, y que con frecuencia vive cada momento con muy pocas posibilidades efectivas de concentración y de análisis, más allá de sus más estrictas responsabilidades laborales. Es posible que la percepción negativa de la ciencia que profesaba Marcuse en su obra se haya cumplido, pero no es menos cierto que nadie lo siente como un «dolor», sino como un despliegue ininterrumpido de placeres y satisfacciones, coronadas de internet, tecnología y páginas webs para todos los gustos, redes sociales, soportes informáticos, recursos para la docencia y la investigación, bases de datos, accesos a informaciones, libros y bibliotecas, por no hablar de formas particulares extraordinariamente sofisticadas de comunicación masiva e individual. Es innegable que Marcuse no conoció la mejor parte de la megaciencia, por lo que su obra ha de explicarse y comprenderse en su contexto, es decir, los años que conducen a esta fase quinta de la construcción de las ciencias modernas, que delimitaríamos aproximadamente entre los años 1960 y 2000. Una fase en la que, sinceramente, los intelectuales fueron —como de costumbre— muy poco originales.
Pero el triunfo de la Megaciencia no lo es todo. Ni siquiera para la teoría de la ciencia. El fin de la Historia está muy lejos de alcanzarse desde el punto de vista de una gnoseología. Hay que advertir, en primer lugar, que a lo largo de este período megacientífico, las ciencias perdieron autonomía gnoseológica. Del mismo modo que en la Edad Media los conocimientos científicos estaban sujetos a los imperativos de la teología, hoy lo están a los de la política y la economía de los Estados. La libertad gnoseológica de la investigación científica está determinada por la realidad de las exigencias políticas, financieras y axiológicas de estructuras internacionales, tras las cuales operan, indudablemente, los corporativismos estatales y sus posibilidades y condiciones de industrialización. La megaciencia no es —ni se puede permitir ser— neutral. Es demasiado costosa para ser inocente. La megaciencia es inconcebible al margen de la política internacional, de la guerra —que es siempre una prolongación de la política, por supuesto internacionalmente— y de la economía industrializada.
Bueno ha insistido en que esta etapa de las ciencias se caracterizó por una preocupación, por lo que respecta a la teoría, orientada hacia los contextos de descubrimiento —explicaciones sociales, circunstanciales, particulares—, que han desplazado a los contextos de justificación —la ciencia considerada desde sus desarrollos y consecuencias estructurales, ontológicas y gnoseológicas—. El triunfo de Thomas Kuhn (1962), y su concepción de la ciencia articulada en amplios períodos paradigmáticos, tiene lugar precisamente gracias a esta empatía hacia los contextos de descubrimiento, necesarios, pero no pueden considerarse ni exclusivos ni excluyentes. La teoría de la ciencia, de camino a la posmodernidad, comienza a escorarse hacia la interpretación y descubrimiento de casos históricos concretos de los hechos científicos, y tiende a minusvalorar la justificación de sus consecuencias estructurales[10]. Desde esta perspectiva, claramente encaminada hacia gravitaciones posmodernas, la ciencia adopta la forma de creencias acríticas, al estilo propugnado por Feyerabend (1970, 1981), y los equipos de investigación comienzan a comportarse como «cofradías religiosas» —en muy correcta expresión de Bueno[11]—, donde la ideología del grupo (dialogismo) se impone sobre el racionalismo crítico (normativismo). La cultura comienza a depredar a la ciencia, a engullirla y a hacerla su prisionera. Se dispone de este modo que la ciencia debe discurrir por caminos marcados por la cultura, es decir, por la ideología. La ciencia ha de responder a los imperativos de lo políticamente correcto. Hay temas respecto a los cuales la ciencia debe guardar silencio, porque constituyen un tabú político. La interdicción científica se impone, de nuevo, en el curso de la Historia, y esta vez de la mano de la democracia. Éste es un capítulo insólito en la Historia de la libertad humana, un capítulo del que algún día nuestros descendientes, si es que son capaces, tendrán que dar alguna explicación. A nosotros, por el momento, no nos está permitido hacerlo.
Hechos de este tipo disponen que a lo largo de esta quinta fase la teoría de la ciencia adquiera un tinte posmoderno que resultará progresivamente muy intenso. Tal consecuencia se vio fortalecida además por la pretensión del neopositivismo lógico de resolver los problemas científicos (y los no científicos también...) en términos de problemas lingüísticos. Los problemas políticos y sociales también quedan reducidos a problemas lingüísticos. Las ciencias quedaban convertidas de este modo en lenguajes, de manera que cada teoría de la ciencia se interpretaba como una suerte de nueva teoría del lenguaje. No se puede plantear los problemas científicos en términos lingüísticos, porque la ciencia no está hecha solamente de palabras, sino de términos, relaciones y operaciones (sintaxis), de referentes, fenómenos y estructuras esenciales (semántica), y de autologismos, dialogismos y normas (pragmática).
La afirmación, idealista e irreal, de que todo es lenguaje —todo es texto (Derrida)— ha causado un daño enorme a la concepción científica de categorías como la Teoría de la Literatura, en particular, así como, en general, a todas las demás ciencias humanas. En ese callejón sin salida, formalista y teoreticista, posmoderno y al fin y al cabo completamente sofista, siguen ancladas y hundidas muchas posibilidades de desarrollo de las ciencias humanas actuales. Semejante desintegración e inhabilitación de la teoría, reducida, en el caso de la literatura a eufónica retórica y lúdica tropología, es gnoseológicamente inadmisible.
Esta quinta fase, por lo que se refiere a las Humanidades, desemboca en una radical y definitiva disolución de la teoría en la evanescencia de sus términos, al referirse a entidades incorpóreas, irreales o declaradamente inexistentes. La Teoría de la Literatura se convierte de este modo el mapamundi de un mundo ideal o irreal. Se elaboran conceptos de sistemas que se hacen corresponder con situaciones modélicas o ideales de la vida social y política, histórica y geográfica, cultural o literaria que carecen de toda consistencia real y efectiva. Los sistemas así diseñados generan nuevos sistemas, cuyos resultados son polisistemas, que lo mismo pueden referirse a las culturas contemporáneas que a las pretéritas, contener tanto un modelo de Estado utópico como una crítica a los imperialismos de todos los tiempos, formalizados en algún modelo proyectado sobre el momento presente. Son modelos que sirven para todo porque, en realidad, no sirven para nada. Pero nadie se atreve a decirlo, porque algo así equivale a romper la ficción académica, la representación teatral del «rey desnudo» y el autoengaño colectivo en que vive buena parte del mundo universitario contemporáneo. Fenomenología y estructura esencial se confunden en formulaciones discursivas y en teorías de diseño —teorías «de corte y confección»—, que sólo sirven para su exposición académica y universitaria —porque fuera de ese contexto resultan no sólo ilegibles e ininteligibles, sino completamente inútiles—, y cuya única legitimidad es la mera gramática de su formato verbal.
6. Sexta fase de las ciencias (desde 2000)
En su sexta fase y última fase, cuyos umbrales podemos ubicar en los comienzos del siglo XXI, la ciencia está determinada por el hecho de radicalizarse como actividad colectivamente fragmentada y específicamente muy especializada. Las ciencias, en plural, pues nunca como hoy hemos estado tan lejos de una concepción cogenérica —orteguiana, humanista, idealista— de la ciencia, en singular, se han especializado o especificado de forma radical, hasta el punto de haberse producido en el seno mismo de nuestras comunidades científicas una extrema gremialización —o hiperespecialización— de los científicos, en grupos de investigación en los que incluso la interdisciplinariedad, cuando aparece, lo hace bajo la forma de una dimensión interespecífica de dos o más disciplinas científicas (metodologías β-operatorias), más que de dos o más ciencias categoriales en su sentido más positivo (metodologías α-operatorias). La interdisciplinariedad, al menos tal como se manifiesta en el mundo académico, suele adoptar las formas gnoseológicas de una ciencia de «segundo género». Hasta tal punto el grado de especificidad de cada ciencia es acusado, que un especialista en un determinado ámbito categorial puede ser absolutamente ignorante en todos los demás.
La mayoría de la gente, incluida la gran mayoría de los universitarios, son mezclas heterogéneas. Son morales e inmorales, benévolos y crueles, sagaces y estúpidos (en efecto, a menudo los universitarios son sagaces y estúpidos, y puede que el profano no se aperciba lo bastante de ello). Es particularmente probable que sean a la vez sagaces y estúpidos en una era de especialización, cuando el éxito académico es probable que corone no a la persona de amplia inteligencia general, sino más bien a la persona con destrezas intelectuales altamente desarrolladas en un campo particular, y puede que tanto ese campo como las destrezas que permiten destacar en él estén completamente aislados de los demás campos del conocimiento. El brillante matemático, físico, artista o historiador puede que sea incompetente cuando se trata de cuestiones políticas o económicas (Posner, 2001: 50-51).
Por otro lado, con la llegada del siglo XXI, a la megaciencia de la etapa anterior parece haberse incorporado la microciencia del momento presente: nanotecnología y microinformática de las ciencias. Estos hechos abren nuevos y originales caminos a la investigación científica. Semejante incorporación de la microciencia a la megaciencia dispone la construcción interpretativa de una realidad hasta el momento ilegible, imperceptible o ininteligible, que, en adelante, resultará operatoria y constructivista. Dicho de otro modo, la nanotecnología, la microbiología molecular, los microagujeros negros, el Proyecto del Genoma Humano, la microingeniería de aceleradores y colisionadores de partículas, los avances en biología molecular, criopreservación humana y congelación de embriones, tratamientos con células madre, etc., suponen la incorporación al Mundo interpretado (Mi) de realidades hasta el momento potencialmente existentes en el Mundo (M), pero desconocidas o ilegibles —inoperantes e inexploradas— para el ser humano.
A estas dos características apuntadas —la expansión de la radical especificidad categorial de las ciencias, en primer lugar, y la irrupción de la nanotecnología y la microciencia, en segundo lugar—, hay que añadir una tercera, de orden político y sociológico, y de consecuencias académicas e institucionales muy importantes: la burocratización y descentralización de la actividad científica o, más precisamente —si apelamos a sus consecuencias—, la deserción de las ciencias de las universidades. Éste es un hecho de cruciales repercusiones en sociología de la ciencia, y cuya naturaleza y consecuencias se gestionan desde la política de la administración científica de los Estados.
Hoy se vive en el engaño, en la falsa creencia, de que la Universidad es el lugar de la investigación científica, y algo así es una completa irrealidad. En la Universidad actual no se investiga —los universitarios no hacen ciencia—, porque la Universidad no es científica, sino burocrática. E ideológica.
La Universidad no es el lugar de las ciencias. Consciente de ello, el Proceso de Bolonia ha intervenido en esta situación y la ha radicalizado, de modo que con objeto de rentabilizar y optimizar la investigación científica y sus inversiones, ha emplazado las ciencias fuera de la Universidad, ubicándola en centros o institutos específicos de investigación, es decir, en instituciones y organismos cuyos objetivos únicos y absolutamente específicos son los que son —puramente científicos—, al margen de la burocracia permanente, de la docencia insolvente, de la mediocridad de un profesorado endogámico, de las ideologías sociales que lastran las universidades, de las políticas electorales que someten a rectores y claustros, etc., y ha separado la investigación científica, patrocinada por grandes inversiones transnacionales, de una Universidad que, hoy en día, resulta completamente extemporánea, anacrónica e inútil al desarrollo de las ciencias. Naturalmente, esto se negará por todas partes, pero yo lo sé, porque lo he vivido, y no necesito más demostraciones. Quien quiera seguir engañado, con su pan se coma su autoengaño. Y el de los demás.
La Universidad ha quedado reducida, en el mejor de los casos, a la formación tecnológica de burócratas, y, en el peor de estos casos, y ciertamente el más frecuente, a profesores endogámicos y endógenos, familiarizados con la prevaricación, seguros de la omertà bajo la corrupción compartida, y confiados a la bunkerización de la Universidad ante la Justicia; a alumnos relativamente mediocres y muy inconscientes de sus deficiencias y necesidades académicas y profesionales; a la convivencia pseudoactiva de un modesto club de funcionarios e ideólogos —muy ociosos—, cuya productividad es prácticamente nula; a instituciones endeudadas y en absoluto rentables, que dependen de políticos circunstanciales y fugaces, más preocupados por sus posiciones en el establishment ante los de su gremio que por la realidad de la investigación científica; a pseudoinvestigadores cuya verdad curricular es solamente burocrática, porque en realidad su CV está vacío de contenido científico (unos se citan a otros sólo por interés mutuo, los tramos de investigación y otros reconocimientos son fruto de la amistad y la endogamia, se multiplican las publicaciones de libros que son siempre el mismo libro, se escriben artículos que no leerá nadie jamás, los comités de revistas se llenan de nombres que en realidad no han revisado jamás ni un sólo paper, las evaluaciones por pares son un auténtico timo científico y una hipocresía académica, etc.). La Universidad posmoderna es una auténtica farsa[12]. Insisto en que el autoengaño es libre. Cada cual que asuma el que su vergüenza o su cinismo le permita.
Ésta es la Universidad que tenemos. Y tal cual será —y aún peor— la Universidad del futuro. La ciencia no puede desarrollarse en un lugar así. Es imposible. La pluralidad de la investigación científica y su exigente especialización requieren para su desarrollo una institución muy diferente de lo que la Universidad ha sido y es. Es un error suponer que la Universidad —cualquier modelo de Universidad conocido— puede asumir de modo eficaz una organización cogenérica de la pluralidad de las investigaciones científicas actualmente en desarrollo en nuestras sociedades contemporáneas. La Universidad sólo sobrevivirá ante las ciencias como una institución burocrática y marginal, como escuela de tecnólogos y funcionarios. Las estructuras científicas han rebasado cualesquiera contextos que la Universidad pueda ofrecerles. La actividad científica es superior e irreductible a la Universidad. Las ciencias exigen más de lo que una Universidad —cualquier Universidad— puede ofrecer. La investigación científica no puede verse lastrada por la endogamia, la burocracia y la prevaricación, la degradación del alumnado y del profesorado, la desconexión con la industria y la ignorancia de la realidad social y política. La Universidad es hoy en día una institución completamente anticuada y en cierto modo extemporánea, dinamitada por la pluralidad de las ciencias efectivamente existentes e inoperante bajo la magnitud de su déficit económico, todo lo cual la convierte en una institución insoluble en las exigencias financieras, laborales y científicas de nuestras realidades sociales y políticas más inmediatas y actuales. Y por ello mismo, impotente ante el desafío y la exigencia de las ciencias, se ha entregado al cultivo y promoción de todo tipo de ideologías posmodernas.
En su crítica a las ideas de Ortega sobre la Universidad, que el raciovitalista considera debilitada por la fragmentación de las ciencias —Ortega defiende una concepción cogenérica, «humanista» o unívoca, de las ciencias—, Gustavo Bueno escribe, en 2001, lo siguiente:
La Universidad actual se ha enfrentado con la revelación progresiva de la heterogénea pluralidad de las ciencias, una pluralidad encubierta por las superestructuras constitutivas de la institución universitaria, y con el desplazamiento y debilitación de sus pretensiones de hegemonía, que las ideologías más radicales del «imperialismo universitario» la convierten en «institución inspiradora» de las grandes líneas de acción de las sociedades civilizadas, e incluso de su monopolio en la investigación científica. En los mismos años en los que Ortega escribía su Misión de la Universidad, la sociología del conocimiento y la teoría de las ideologías (de inspiración marxista) comenzaban a poner de manifiesto que la Universidad jamás había sido propiamente una fuente genuina de inspiración científica, artística, o política. Las fuentes de la inspiración estaban en la Iglesia, en las empresas privadas o en el Estado (no puede subestimarse el hecho de que la filosofía moderna, que se presentó como alternativa a la filosofía escolástica, no se incubó en la universidad, sino extramuros de ella: ni Descartes, ni Espinosa, ni Leibniz, ni Locke, ni Hume fueron profesores universitarios, ni en el siglo XVIII tampoco lo fueron ni Voltaire, ni Volney, ni Rousseau). Y en la época en la que culmina la globalización, después de la caída de la Unión Soviética, todo el mundo sabe ya que los planes de investigación y desarrollo de los cuales se nutre muy principalmente la Universidad están trazados desde los Estados Mayores, desde el Pentágono o desde la OTAN. Las universidades tampoco tienen ya el monopolio de la investigación. La big science ha desbordado la universidad y los centros o consejos de investigación científica se mantienen muchas veces fuera de ella. […]. La Universidad, como concepto unívoco capaz de manifestar la estructura interna de las diferentes partes que contiene, es una ficción […]. Por consiguiente, el empeño de ver a la Universidad desde la perspectiva de su unidad institucional contribuye a encubrir la naturaleza de sus miembros tanto o más que a descubrirlas; o dicho de otro modo, la idea de universidad se convierte en una idea oscurantista. Ortega se situó en las coordenadas generales del espiritualismo antipositivista y antimaterialista cuando tuvo que formular su concepción de la universidad [...]. Para Ortega, la Universidad (la española y la europea) tiene un problema fundamental: que está despedazada, que carece de unidad [...]. El manifiesto de Ortega sobre la misión de la Universidad es una pseudosolución a un pseudoproblema (Bueno, 2001b: 30).
Bueno escribía estas palabras en el primer año del siglo XXI. El paso del tiempo no hay hecho sino intensificar con creces la confirmación de sus ideas.
Ante esta triple realidad introducida por las ciencias en esta sexta etapa —especialización y fragmentación, nanotecnología y microciencia, y burocratización y deserción de las ciencias de la Universidad—, las Humanidades o las Letras se han quedado sin respuesta. No reaccionan. La verdad es que posiblemente ni siquiera se hayan percatado aún de estos hechos. Se repliegan sobre sí mismas, en una retórica vacía, en la posmodernidad del pensamiento débil, en la mitología contemplativa y deleitosa de las artes o en la fabulación acrítica de una ciencia-ficción recreativa, en las ideologías políticas —comprometidas con la nadería de cada momento—, en las protestas sociales, en el mundo de la «intelectualidad» más lisérgica, en las formas, en fin, de una vida vacua, retórica y publicitaria, etc. Entre tanto, las ciencias duras, positivas, constructivas, siguen un curso propio y poderoso. Los grandes relatos que niega la posmodernidad están en las grandes conquistas científicas, que, lejos de detenerse, se desarrollan con fuerza, y ante las cuales los intelectuales y humanistas más actuales están completamente ciegos, o responden desde las formas más insipientes y nescientes, cuando no infantiles o simplemente ridículas, premios nobel incluidos, de Vargas Llosa a José Saramago[13].
El divorcio entre ciencias humanas y ciencias naturales es hoy monstruoso, abismal, casi absoluto. Hasta tal punto que las ciencias humanas parecen haberse convertido por sí solas en un tercer mundo semántico. Excusemos hablar de aquellos intelectuales que han apostado incluso por ideologías políticas históricamente fracasadas, como el caso de Saramago por el comunismo metafísico, incluso a comienzos de nuestro siglo XXI. Éste es también el momento propicio de actividades e informes pseudocientíficos, con frecuencia de matriz o hechura anglosajona (se apela a que se trata de «estudios» elaborados en «prestigiosos» departamentos universitarios de algún lugar de USA, por ejemplo), del tipo «un estudio científico demuestra que los hombres son más estúpidos que las mujeres», hechos que alcanzan difusión precisamente a través de la caricatura a la que los someten —no sabríamos decir si consciente o inconscientemente— los medios de comunicación, al exhibir sus resultados como noticias de sucesos u ocurrencias en la prensa impresa y digital. Pienso, por ejemplo, en la noticia que se publica en varios medios de comunicación en diciembre de 2014, según la cual «un estudio del British Medical Journal revela que las formas más ridículas de morir por acciones insensatas y absurdas están protagonizadas por varones». Es, en suma, un ejemplo de propaganda andrófoba y pseudocientífica, confitada de presunto prestigio académico anglosajón.
El resultado generalizado de todo este tipo de hechos es, irremediablemente, el hundimiento de la teoría y de la gnoseología de las ciencias humanas. Cuando se piensa desde la retórica y desde la tropología, el resultado sólo puede aceptarse en términos eufónicos y lúdicos, pero no críticos. Sofística es filosofía acrítica, como teología es filosofía idealista. Ciencia no es ideología. Las ciencias actuales no están para tropos de intelectuales ociosos. Bien predica quien bien vive. Las interpretaciones científicas no pueden dejarse a merced de intelectuales, porque esta clase de sofistas no sabe qué hacer con ellas.
Observaciones finales
Conforme a las argumentaciones expuestas, consideraremos que en esta sexta fase de las ciencias se consuma de hecho el hundimiento de la teoría. Y ha de advertirse que esta desintegración de la teoría sólo ha sido posible merced al triunfo de los sofistas, esto es, al éxito de la verborrea posmoderna, que se ha impuesto y entronizado sin apenas resistencia en las aulas universitarias y en la totalidad de las instituciones académicas destinadas al estudio de las denominadas «ciencias humanas». Poquísimas personas del ámbito de las ciencias naturales, entre ellas singularmente Alan Sokal (1997, 2008), han reaccionado con firmeza y con rigor científico ante semejantes imposturas, no sólo intelectuales. La obra de Sokal es una decisiva crítica contra el «abuso de los conceptos y la terminología científicos cometido por destacados posmodernos franceses y sus acólitos estadounidenses» (Sokal, 2008/2009: 17). Sokal también ha denunciado el daño que del pensamiento crítico y científico han hecho retóricas y hermenéuticas como la gadameriana, desde la que se predica mecánicamente
que somos siempre prisioneros del lenguaje, que siempre hablamos desde un punto de vista particular, etc., mientras peligrosos extremismos utilizan los mismos argumentos de la construcción social para destruir certezas logradas con gran esfuerzo que podrían salvar nuestras vidas (Sokal, 2008/2009: 20).
Es una retórica que conduce a la nesciencia, es decir, a la necedad gnoseológica. En este contexto de absoluta permisión ante todo disparate científico, contra el que nadie se planta ni se enfrenta, los estudios culturales pretenden adaptar los contenidos de las ciencias a las necesidades gregarias e instintos gremiales del grupo al que pertenecen sus representantes o portavoces universitarios.
No todos los trabajos en el campo de los «estudios culturales sobre la ciencia» hacen mangas y capirotes del contenido científico; pero una buena parte de ellos sí lo hace, incluidos algunos trabajos de los autores más prestigiosos en ese campo (Sokal, 2008/2009: 85).
Sokal distingue entre «conocimiento efectivo» (la verdad racionalmente justificada) y «conocimiento presunto» (la apariencia, la opinión, la ideología…). Es la distinción platónica entre doxa y episteme. Los grupos dominantes tratarán de hacer pasar su ideología preferida por saber científico. Las interpretaciones sociales y culturales de las ciencias suelen estar fundamentadas en muy malas interpretaciones de las teorías científicas, llevadas a cabo con harta frecuencia por periodistas y otros agentes populares de los medios de comunicación de masas, pero cuyos artífices genuinos son intelectuales, profesores de Universidad, y también afamados filósofos, pseudofilósofos o humanistas. La posmodernidad esgrime siempre una tendencia a confundir los significados técnicos de las palabras científicas. Sokal es uno de los excepcionales científicos que se ha enfrentado de forma efectiva a los sofistas posmodernos, como Derrida, Deleuze, Culler, Lacan, Guattari, etc. No será necesario recordar, a estas alturas, el célebre episodio de la revista Social Text, que en 1996 dejó en evidencia el fraude de los comités científicos de las supuestas revistas posmodernas de ciencias humanas y sociales.
Deleuze y Guattari son ellos mismos «filósofos aficionados», al menos en lo que respecta la filosofía de la física […]. Lyotard, un filósofo generalista cuya obra tiene que ver principalmente con la ética y la estética y que no posee ninguna competencia especial en física ni, de hecho, en ninguna otra ciencia de la naturaleza, se considera, no obstante, autorizado a pontificar en tono inapelable sobre la naturaleza del tiempo en la física y la astrofísica contemporáneas —algo que incluso un físico profesional o un filósofo de la física tendría reparos en hacer— sin dar ni una sola referencia bibliográfica. Para una crítica mordaz del «estrellato» intelectual de la Francia actual, véase Bouveresse (1999) […]. Cualquier lector que esté mínimamente al corriente de la física moderna —sea cual sea su ideología— se dará cuenta de que las afirmaciones de Derrida carecen por completo de sentido (Sokal, 2008/2009: 92, 102 y 105)[14].
Sorprende que en poco menos de unas décadas, las ciencias humanas y sociales, que habían sido nutrientes críticos de las ideologías, se hayan convertido hoy en día en auténticos excrementos acríticos de ellas. ¿Cómo es posible que las ideologías sobrevivan a las Humanidades, e incluso traten de imponerse y desafiar a algunas de las ciencias más positivas —las «ciencias naturales»—, en lugar de haber sido trituradas por todas ellas? Algo tiene la barbarie cuando la bendicen. Y no sólo el vulgo —masa social organizada— bendice la barbaridad y la aberración, sino que también el mundo académico y universitario aplaude y cultiva la nesciencia. Los intelectuales de hoy pactan de nuevo con la ignorancia.
No por casualidad la idea posmoderna de cultura se basa en una relación de identidad —o de alianza— entre civilización y barbarie.
La cultura se ha convertido en nuestro tiempo en algo muy peligroso. La cultura es hoy día, en muchos aspectos, un imperativo de represión y de intimidación. Es un instrumento que dota de poder de coacción a una masa social debidamente adoctrinada. En nombre de la cultura se puede obligar a alguien a que hable una lengua que ese alguien no quiere hablar. En nombre de la cultura se puede obligar a alguien a que le sea amputado su clítoris o su prepucio. En nombre de la cultura se puede obligar a un científico a retractarse de sus investigaciones, en tanto que estas puedan cuestionar o criticar determinadas ideas culturales ideológicamente protegidas por las masas sociales, y cuya crítica se proscribe abierta o tácitamente. En nombre de la cultura se puede reprimir todo aquello que vaya en contra de la voluntad de un grupo humano políticamente correcto.
La idea posmoderna de cultura es motor de totalitarismos, nacionalismos y movimientos políticos muy inquietantes, así como el combustible de masas sociales empeñadas en negar un conocimiento científico de la realidad, impulsadas por un deseo irreflexivo de reemplazar la política por la ideología, la Historia por la memoria, el Estado por la tribu o la fratría, el conocimiento por la opinión, la lengua como tecnología por la lengua como instrumento de discriminación social y política (la lengua como la casa del ser, cuando el ser es «lo que a mí me interesa»), la personalidad del individuo por la identidad del gremio o lobby..., empeñadas en reemplazar, en suma, la ciencia por la nesciencia. Somos víctimas de la cultura, un monstruo engendrado y preservado por el irracionalismo posmoderno. La lengua, la mujer, el científico..., lejos de encontrar en la cultura un camino hacia la libertad encuentran un tribunal de inquisidores, porque lo que contradice o contraría los imperativos de la idea posmoderna de cultura está condenado a la censura y al silencio, cuando no a la represión pública y explícita. El bienestar de la cultura es el malestar de la libertad. En este sentido, la cultura es la forma más sofisticada de represión contemporánea. La cultura se ha convertido hoy en el enemigo posmoderno de la libertad humana.
Así es como la cultura se ha puesto hoy al servicio de la política, y no de la libertad. A su vez, la Universidad se ha vendido gratuita y lúdicamente a las inquisiciones de esa idea posmoderna de cultura, bajo la modalidad de lo políticamente correcto, en lugar de enfrentarse a ella de forma crítica, y ha dado la espalda a la objetividad e independencia de las ciencias, hipotecando de este modo su propia autonomía y su propia libertad. Y su propio presente, degradando de forma irreversible la educación científica de su clientela, cada día más indefinida, peor preparada y muy indispuesta a enfrentarse a la realidad de los hechos, en favor de la ilusión y la lisergia de sueños y espejismos.
El hundimiento de la teoría comporta un regreso nostálgico hacia formas de barbarie. No podemos volver a esa situación, y sin embargo ya estamos en ella. A la literatura, como a la Teoría de la Literatura, no le está permitido retroceder. Bueno advierte a sus lectores cómo Hegel consideraba que la filosofía tenía entre sus obligaciones la de «arrancar al hombre de su hundimiento en lo sensible, en lo vulgar y lo singular» (Bueno, 1992: 10), es decir, en sacarlo de la caverna y conducirlo hacia el mundo de las ideas, mediante el uso de la razón. Palabras hegelianas, perífrasis platónicas, términos propios de filósofos idealistas... La Crítica de la razón literaria tiene objetivos más modestos, entre ellos está el de construir una gnoseología de la literatura capaz de enfrentarse a los límites de la posmodernidad, y de superarlos. Nos negamos tanto a permanecer en el hundimiento de la teoría como a transitar por los caminos de las filosofías idealistas.
________________________
NOTAS
[1] Un ejemplo
extraordinariamente singular, entre tantos otros, es el de Javier Cercas, que
ha sido analizado en profundidad por Ramón Rubinat en su monografía Crítica de la obra literaria de Javier Cercas. Una execración razonada de la figura del intelectual (2014).
[2] Por utilizar el término platónico derivado de la visión del mundo característica de quienes contemplan la realidad desde las sombras fenomenológicas de la caverna.
[3] «Las ciencias demuestran verdades, en el ámbito de su categoría; más aún, habilitan criterios internos propios para aceptar o rechazar algo como verdadero; pero ellas no se preguntan por la naturaleza y estructura de la verdad, de la misma manera a como el relojero, que construye aparatos refinados para medir el tiempo, no tiene por qué tener ni interés, ni disposición (en cuanto relojero) para llevar a cabo un análisis filosófico sobre el tiempo» (Bueno, 1992: I, 37).
[4] «La revolución científica ha comenzado hace sólo tres siglos […]. El asombroso logro de la ciencia clásica fue el nacimiento de una nueva racionalidad, que nos dio la clave de la inteligibilidad de la naturaleza. La ciencia inició un fructífero diálogo con la naturaleza, pero el resultado de este diálogo fue más que sorprendente. Reveló al hombre una naturaleza muerta y pasiva, una naturaleza que se comportaba como un autómata, que una vez programada funciona eternamente siguiendo las reglas insertas en su programa. En este sentido la ciencia aisló al hombre de esta en lugar de acercarlo más a ella. La ciencia iba a ser mirada como algo que desencanta todo lo que toca. Pero la ciencia de hoy día ya no es esta ciencia «clásica». La esperanza de recoger todos los procesos naturales en el marco de un pequeño número de leyes eternas ha sido totalmente abandonada. Las ciencias de la naturaleza describen ahora un universo fragmentado, rico en diferencias cualitativas y sorpresas potenciales» (Prigogine y Stengers, 1979, apud Bueno, 1987: 250).
[5] Nada más irónico, pues la lengua alemana está sobresaturada de términos filosóficos procedentes de la escolástica medieval y de la lengua latina.
[6] Vid. obras como Misión de la Universidad (1930), En torno a Galileo (1942) y La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (1958).
[7] El término, sin duda eufemístico, pretendía evitar y ocultar —entonces y hoy— dos palabras muy inconvenientes: ruptura y continuidad con el modo franquista de hacer política.
[8] Vid. a este respecto Bueno: «¿Y qué decir del tratamiento que da Ortega a las cuestiones de gnoseología especial, o por lo menos que apuntan hacia ella? Empezando por la cuestión de la clasificación de las ciencias —cuestión central de la teoría del cierre categorial pues es esta cuestión la piedra de toque principal para medir la potencia de una teoría de la ciencia (que suponemos ha de ser capaz de dar cuenta de la diversidad empírica de las ciencias)—, cuestión en todo caso muy en boga en todas las teorías de la ciencia, desde Comte a Ampère, desde Wundt a Ostwald, desde Windelband a Rickert, hay que decir que Ortega se limitó a recoger, yuxtaponiéndolas y sin el menor análisis, ni siquiera desde sus propios supuestos [...]. Es importante subrayar que si Ortega no desarrolló más estas distinciones no es porque otras ocupaciones le hubieran apartado del asunto. Es porque su idea de la ciencia no daba para más [...]. Tampoco la teoría de la ciencia de Ortega está preparada para poder arrojar alguna luz, o siquiera alguna sombra, sobre la cuestión de las relaciones entre las diversas ciencias. Ortega parece acogerse más bien a la tesis de la pluralidad y autonomía de cada ciencia; pero las relaciones que advierte entre ellas se mantienen en el terreno de la sociología político-gremial («imperialismo de la Física», «servilismo de la filosofía», según épocas) más que en el terreno gnoseológico» (Bueno, 2001b: 27-29). Piénsese que Descartes y Leibniz consideraban que las matemáticas no necesitaban fundamentarse en ninguna estructura del mundo real, porque según ellos estas ciencias se ocupaban de objetos imaginarios puros. Ortega se sitúa en esta órbita, pero en pleno siglo XX, al atribuir a la ciencia una suerte de «imaginación creadora».
[9] Prigogine (1979), apud Bueno (1987: 299).
[10] «No deja de ser curioso que los esquemas más simples, como el psicosocial de Thomas Kuhn (1962), en términos de largos períodos de ciencia normal y breves períodos de ciencia revolucionaria sean los que más éxito han alanzado» (Bueno, 1987: 259).
[11] «Desde la perspectiva cosmovisional que los teóricos de la ciencia pospopperianos propugnan, las ciencias pasan a ser meras creencias acríticas y los gremios científicos una especie de cofradías religiosas» (Bueno, 1987: 260).
[12] Hay una bibliografía creciente, e imparable, sobre el deterioro de la Universidad, no sólo en España. La extranjera no es mejor, salvo para quienes la ignoren y desconozcan. Vid. al respecto la obra de Bermejo Barrera, cuyos títulos hablan por sí solos: La fábrica de la ignorancia. La Universidad del «como si» (2009), La fragilidad de los sabios y el fin del pensamiento (2009a), La aurora de los enanos. Decadencia y caída de las universidades europeas (2009b), o La maquinación y el privilegio. El gobierno de las universidades (2011). Para más detalles remito a mi «Diatriba contra la Universidad actual», que puede leerse en el apéndice final de la Genealogía de la literatura (2012), donde se sostiene que «La Universidad española actual es una maquinaria burocrática diseñada para cumplir con una serie de objetivos, entre los cuales hay uno prioritario: disimular el fracaso de la sociedad que la ha hecho posible y que actualmente todavía la sostiene» (Maestro, 2012: 652).
[13] Tómese como muestra un botón: el caso de Javier Cercas, prototipo del literato y del intelectual, que Ramón Rubinat (2014) ha analizado a fondo. Tras la apariencia de una obra literaria no hay una sola idea que no sea fruto de la sofística y la tropología. Vid. en este punto la conferencia que al respecto impartió Rubinat en la Fundación Gustavo Bueno, en el Curso de la Escuela de Filosofía de Oviedo en diciembre de 2014, disponible en este enlace de internet. Sobre el papel de los intelectuales hoy, vid. Bueno (2012) y Maestro (2013).
[14] Excuso proseguir con las citas, contra Culler, contra Lacan, contra tanto intelectual posmoderno, etc., que el lector interesado podrá ver en las páginas 103-104 y 111-112, y siguientes, de la citada obra de Sokal (2008).
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Hacia la constitución de las ciencias contemporáneas: etapas de las ciencias como construcciones de la realidad», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 5.1.3), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.
- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?
- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
- ¿Cuándo y por qué la literatura se divorcia de la religión?
- Ficción y realidad. Sobre la realidad de la ficción literaria.
- Sarcasmo, parodia y celos en El celoso extremeño de Cervantes.
- La Regenta de Leopoldo Alas: confesión de Ana Ozores. Erotismo de Pedra y misticismo de Ana. Teología «parda» del Magistral y materialismo «de manual» de Álvaro Mesía.
- Expresionismo literario en Crimen y Castigo de Dostoievski: el psicópata y la prostituta idealizada. Todo filósofo piensa siempre como un adolescente.
- El existencialismo: una psicopatología disfrazada de filosofía. Delibes y La sombra del ciprés es alargada.
El hundimiento actual de la Teoría de la Literatura
Hacia una reconstrucción de la Teoría de la Literatura
La Teoría de la Literatura frente a la teoría del cierre categorial
![(CC BY 2.0) David - Layer 2 [128 365] Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqYB8FpdL-jQYbylZ5jasZzEE_PTv0Cp6Est6bAnzEiF4a0i7CmUBrC7pZVldpzqO8BvoNYM4iOC8-bNr6csQ9PdIgW0bEIrBIUArB2sNXQW86pA9hrIZfmvT1VG-J3qQsxkGcz_AR8TyeuhQJv8TGPrLTmt-bmZacZHQLC_2HkU5FOT8oVhwYxTP/w400-h300/(CC%20BY%202.0)%20David%20-%20Layer%202%20%5B128%20365%5D.jpg)