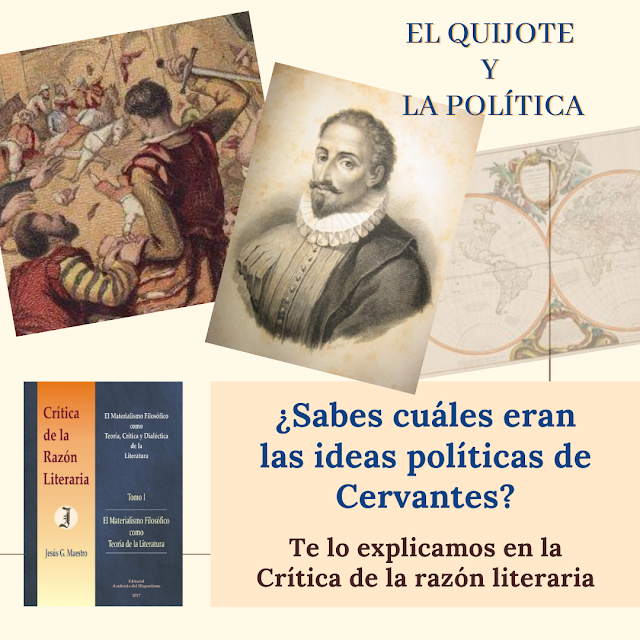Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), anónimo.
Los placeres del parasitismo
Referencia VI, 15.9
Muchas personas leen el Lazarillo de
Tormes como si lo hubiera escrito Erasmo de Roterdam. La verdad
es que se trata de una alucinación tan frecuente como reputada ―y ridícula―
entre hispanistas. En realidad, es un fracasado y recurrente intento por
europeizar el Siglo de Oro español. Una labor a la que se entregaron con esmero
servil los hispanistas afrancesados por Marcelo Bataillon a lo largo del siglo
XX. Víctimas del fetichismo erasmista, leen la obra anónima como un grimorio
del que emergen las virtudes erasmistas y la currutaca sabiduría moral de un
impostor, fruto de la idealización del Humanismo y de una ignorancia desde la
que se desprecia conocer racionalmente la complejidad de la vida real española
en los Siglos de Oro. Entre otras cosas, porque la virtud sólo se exhibe allí
donde hay un vicio que ocultar. Y el roterodamo, por cierto, exhibía todas las
virtudes de la Humanidad de su tiempo, y algunas más también, sólo superadas
por un Montaigne, un Rousseau, un Krause, y acaso, en nuestros días, por un
Emilio Lledó. Ya he dicho que la virtud sólo se exhibe allí donde hay un vicio
que ocultar.
Pues
ahora resulta que, ante los ojos de alinde de nuestros renacientes humanistas y
hermeneutas, Lázaro de Tormes, que no es un pícaro, en principio, sino un niño
que crece ―como todo el mundo, dicho sea de paso― rodeado de pícaros, y que
cita, desde su analfabetismo supino, nada menos que a Tulio y a Plinio el
Joven, es erasmista. El hambre que pasa es hambre erasmista, la experiencia que
adquiere es experiencia erasmista y, por supuesto, los cuernos que ostenta al
final de su vida, como no podía ser de otro modo, en una obra tan roterodamense,
son cuernos erasmistas. Y todos contentos: Lázaro, el Arcipreste, su inconsútil
esposa y sus lectores más académicos. Porque, tal como nos exigen jurar los
erasmistas, Lázaro es erasmista, pero Spinoza no es cervantista. Ni la
literatura racionalista de Cervantes es preludio del ateísmo y del materialismo
de Spinoza. Tal es la clarividencia del Hispanismo contemporáneo: una caja de
resonancia de cuanto los extranjeros escriben sobre nosotros.
No sólo
el Hispanismo del siglo XX ha impuesto la idea de que Lázaro y su epístola son
erasmistas, sino que todo cuando este personaje hace y hace saber es erasmismo
puro. Porque, a lo que parece, nacer inocente, pero hacerse un pícaro, crecer
como un antihéroe y vivir como un parásito, consentir plácidamente cuernos y
deshonra, conformarse con no ser más de lo imprescindible, quejarse con razón o
sin ella, y degenerar hasta el inconformismo más incompatible con la dignidad personal,
además de renunciar, desde una impotencia explícita, a superar el determinismo
de un origen vil y de una vida envilecedora, todo esto, bien contado, como
corresponde a un cínico profesional y a un pícaro papandujo, ha de infundir
incluso piedad, y ha de interpretarse, también, como erasmismo. En la
exhibición de la vileza está la virtud. Nada más democrático, contemporáneo y posmoderno. La culpa ―lo sabemos desde los célebres
programas televisivos de aquella tal Mercedes Milá― la tiene la sociedad. La
solución, la tiene Erasmo. Y los erasmistas. Los malos hemos sido siempre los
demás. El pícaro es la víctima (del sistema, malvado y opresor, por supuesto).
Sea como
fuere, en esta autobiografía ficticia ―e idealizada fraudulentamente desde su
propio relato y desde su más personal interpretación― se objetiva, en la
literatura española aurisecular, la primera novela de autoformación o
aprendizaje ―que los alemanes llamaron, siglos después, Bildungsroman―,
de la Historia de la Literatura, bajo el sello de la picaresca y del hispanismo
crítico. Su autor fue más prudente que vanidoso, y mucho menos erasmista que
sus más sesudos intérpretes y dogmáticos lectores académicos. Lazarillo de
Tormes es una obra superior e irreductible al erasmismo.
Epístola
cínica, dirigida a un ignoto «Vuestra Merced», la novelita es una astuta
autobiografía, tan delusoria como atractiva, saturada de literatura sapiencial
y contenido gnómico, amalgama de ensayo y parénesis. Está en la genealogía del Quijote,
y tiene como antecedente, al igual que la novela mayor de Cervantes, la anónima
Vida de Esopo, obra clave de la literatura cínica, parenética y también
prepicaresca.
Hay, además, en el Lazarillo de Tormes, un realismo que no se corresponde con la realidad. En muchos casos, es un realismo imaginario: ni el más ingenuo lector puede confiar en la realidad de una llave sibilante que se esconde en la boca del protagonista, y que delata su pericia para saquear el arca panera del clérigo de Maqueda; ni la pericia de un buldero que es mejor cómico y farsante que vendedor de bulas; nadie se cree en absoluto la ingenuidad del protagonista que teme la llegada del cadáver a la casa del escudero: «¡A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben!». Es un realismo no operatorio, es decir, un realismo imposible. Pero convincente, porque la literatura todo lo torna verosímil. Porque a los lectores literarios les encanta, desde siempre, legitimar el atractivo de lo imposible, dado, sobre todo, en el contexto de la vida cotidiana.
Y ésta es,
entre otras muchas, la gran originalidad del Lazarillo de Tormes: la
inserción de lo extraordinario, con todos sus atractivos, en las miserias de la
vida ordinaria como contenido dominante, determinante y también seductor. Es la
relación pervertidamente ideal que el escritor anónimo establece entre términos
degradadamente reales. Lázaro habla como un sabio ―cínico y modesto―, cuando es
en realidad un truhanesco bellaco y un sofisticado rufián. Porque estamos ante
una literatura que no ha puesto jamás el lenguaje en el lodazal de quien lo
habla. Aquí no se cumple con el decoro por la sencilla razón de que todo es
decoro y nada lo es. Lázaro habla como un noble que sabe comportase como un
sabio, cuando ―insisto― en realidad es un ladino gallofero. Sólo con la literatura del siglo XX el personaje narrativo degenera lingüísticamente hasta la vulgaridad más explícita. En el lenguaje degradado, el arte ya no se
sostiene. Lo que salvaguarda a la mayor parte de los personajes de la
literatura anterior al mundo contemporáneo es la poética de sus palabras y la
forma correctísima y sapiencial de su lenguaje. De hecho, el periodismo actual
no es más que pseudoliteratura de mercado común expresada en un lenguaje
ordinario, vulgar e irrelevante.
Toda
picaresca guarda además una estrecha relación con una idea de libertad
destinada muy en particular a evitar el trabajo y el sobreesfuerzo, a
traicionar la solidaridad humana y a desarrollar una relación sofisticadamente
fraudulenta con el prójimo. Evitar el trabajo es la más rotunda negación de la solidaridad humana. La picaresca, desde luego, es una forma cínica y
lúcida de parasitismo, que cuenta, también, con el beneplácito de la tradición
literaria y con la simpatía ―desde Ulises―, que despiertan y estimulan tanto la
mentira como el éxito que con el embuste se granjea el tramposo. La picaresca
corteja siempre ―evitando el trabajo― la riqueza ajena. A la que mira, sin
pausa, con ojos de alinde.
La
literatura picaresca nace en España, no sólo porque países como Alemania e
Italia no existían en el siglo XVI ―de hecho no se constituyen como Estados
hasta finales del siglo XIX, cuando logran superar el feudalismo bajo el que
vivían históricamente lastrados―, sino porque tampoco naciones como Francia o
Inglaterra tenían capacidad literaria para expresar un conflicto tan complejo y
profundo como el que escenifica social y políticamente la vida del pícaro. La España
del siglo XVI dispone de una libertad y de un racionalismo que otras sociedades
políticas entonces contemporáneas, rudamente feudalizadas, como ocurría sobre
todo en la Europa septentrional, y sobre todo en Sajonia, estaban muy lejos de
alcanzar. Inglaterra prefirió la piratería a la picaresca, desde la talasocracia hasta el internet contemporáneo y posmoderno. Pese a todo, la historiografía protestante ha impuesto una propaganda
contraria, en la que han creído y siguen creyendo muchos hispanistas, seducidos
por las presuntas virtudes erasmistas, luteranas y calvinistas. Virtudes
propias de quienes viven en un mundo de palabras, de espaldas a las realidades
de la guerra y de la política, y amancebados con el comercio entre feudos ―que
no entre Estados―, las Humanidades intervenidas por parásitos y lagoteros
moralistas ―que no por críticos valientes ni originales―, y la camaleónica
Iglesia cristiana ―tanto la reformada como la contrarreformada―. Esto es el
erasmismo: la matriz de la posmodernidad. Erasmo, Montaigne, Rousseau,
Habermas... Bien predica quien bien vive.
Hoy en día, Erasmo es un autor más conocido por la importancia y el poder de la literatura española que por su propia obra. Nadie lee a Erasmo, pero la literatura española sí se lee. Erasmo, como sus intérpretes, es un parásito del Hispanismo. Y lo es gracias sobre todo a los hispanistas del siglo XX, más erasmistas que Erasmo ―más papistas que el papa, como todo buen discípulo pésimo―, quienes han convertido la obra de este comodín del Humanismo europeísta en punto de encuentro, carta de presentación personal y trofeo curricular de casi todas sus investigaciones académicas sobre España: con el paradójico fin de desespañolizarla para disolverla en una Europa ideal, pisaverde y cursi. Tal parece que no se puede hablar de la literatura española del Siglo de Oro sin erasmizarla ―o europeizarla― de principio a fin.
La
literatura española no está erasmizada, ¿quién la erasmizará...? El erasmista
que la erasmice buen erasmizador será. Bajo este imperativo, tan grotesco y
gomoso, se nos ha impuesto, desde el siglo XX, la lectura e interpretación de
una obra como el Lazarillo de Tormes. Y de varias más. Hasta tal punto
esto ha sido así, que podríamos decir incluso que Erasmo sobrevive hoy gracias
a la Literatura Española, y a los hispanistas erasmizados, «chusma de gozques, negra, roja y blanca», que diría Lope de Vega en uno de sus más reveladores
sonetos. Sorprende, pues, cómo estos hispanistas, cegados por el erasmismo, no
son capaces de ver la originalidad superlativa de una literatura única, la literatura española, con una genealogía más que propia y singular. Movidos por
la inercia europeísta que arranca, desde el siglo XVIII, con la Ilustración afrancesada y el idealismo germanizante, tratan de eclipsar de forma anacrónica
y extemporánea la originalidad de la literatura española del primer Siglo de
Oro. Educados para no ser originales, ni para comprender la singular genialidad del Hispanismo, no son capaces de ver la originalidad de quienes vivieron,
pensaron y actuaron para no ser jamás imitadores, sino modelo, de las potencias
extranjeras al Hispanismo.
Erasmo ha
influido más en los hispanistas del siglo XX que en los autores y literatos
españoles de los Siglos de Oro. Y esto es algo que debería avergonzar a la
mayor parte de estos presuntos hispanistas. En realidad, no habría que
llamarles hispanistas, sino lo que son: erasmistas ellos mismos, erasmizadores de una España idealizada e imposible. Neoerasmistas extemporáneos del Hispanismo. Los europeizadores anacrónicos de
la España del Siglo de Oro.
Baste un
ejemplo. ¿Hablamos de naturalismo y literatura antes de Emilio Zola? Hablemos,
entonces, del Lazarillo de Tormes. El naturalismo de la literatura
española está en el episodio de la longaniza y el ciego, tan goyesco,
caricaturesco y valleinclanesco en su esperpento. El determinismo de la
desdicha eviterna y de la desventura permanente es otro rastro naturalista, que
la Francia de la segunda mitad del XIX cree descubrir en un Mediterráneo
europeo que era español desde, por lo menos, el siglo XVI. Más rasgos de este
tipo: la imposibilidad de mejorar estamentalmente, y la reiteración de la
deshonra familiar, transmitida de generación en generación. El maltrato físico
infantil, hasta los extremos más silenciados y reticentes de la pederastia, así
como la explotación laboral en la extrema miseria de la puericia humana. Ir a
buscar, desde España, como una ingenua novedad, el naturalismo en la literatura
francesa del XIX es como ir a buscar la libertad a París, y encontrarse con la
guillotina en la plaza de la Revolución, hoy llamada de la Concordia, no se sabe si por vergüenza, palinodia o cinismo fruto de la más gala impotencia. Es como ir a buscar la libertad en el pensamiento protestante y
desembocar en las puertas de Auschwitz. Europa ―como la democracia posmoderna―
es una trampa para el que no sabe lo que es la libertad. La verdadera libertad
es meridional, mediterránea, helena, latina y, por supuesto, hispánica. Aunque
la propaganda contraria la haya monopolizado históricamente el protestantismo
más aberrante.
Se habla
de Lázaro de Tormes como alguien corrompido por malos maestros. ¿Sólo Lázaro de
Tormes? No quiero competir con Rousseau, pero todos nosotros hemos sido
corrompidos por pésimos maestros y profesores. Porque, salvo excepciones, no
hemos tenido otra cosa. Decidme que no: ¿cuántos maestros buenos habéis tenido en vuestra infancia? ¿Acaso la educación que hemos recibido en la primera
década de nuestra vida se corresponde con la realidad a la que hubimos de
enfrentarnos en la década siguiente, y así sucesivamente, década tras década?
¿Acaso aceptamos que nos eduquen para obedecer? ¿Acaso la educación no consiste
precisamente en desarrollar una estrategia personal y propia para sustraerse a
los imperativos y exigencias de esa educación que se nos impone sin que la
hayamos elegido y que pretende domeñarnos sin que la hayamos suscrito jamás?
¿Acaso no recibimos siempre una educación que está muy por debajo de la
realidad a la que, superados los años de formación, hemos de hacer frente?
¿Desde cuándo hemos tenido maestros virtuosos y profesores perfectos? ¿En qué
mundo han estudiado y viven los intérpretes del Lazarillo de Tormes?
Si has permitido que te eduquen para obedecer, debes saber algo importante:
nunca jamás serás original, ni harás ni dirás nada valioso por ti mismo. Un
discípulo es siempre un Kitsch de su maestro. Un intérprete es la
negación de todo discipulado. Y de todo magisterio.
Su madre,
la penosa madre de Lázaro, le despide con el imperativo que, sólo siglos
después de un uso más que universal, explicitado de forma patente en esta
primigenia novela española de autoformación, el perilustre Kant de la
Ilustración prealemana descubre cual Mediterráneo protestante: «¡Válete por
ti!». Mucho antes de que los ilustrados europeístas formularan el sapere
aude, la analfabeta y amancebada madre de Lázaro de Tormes ya conocía esta
filosofía, y usaba de ella para con los suyos.
No por
casualidad, la relación de Lázaro con el anónimo escudero nos remite, de forma
nuevamente ridícula, a las élites cortesanas y a los funcionarios áulicos.
Nótese que ninguno de los amos de Lazarillo tiene nombre propio. Todos son
prototipos sociales: el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced,
el buldero, el capellán, el alguacil, el arcipreste... El escudero es una
suerte de brújula que apunta a las vanidades y pretensiones, frustradas, de
cuantos tratan de medrar en los ambientes cortesanos y políticos. Este
personaje es el mayor parásito de la obra. Un vago de diseño y un cobarde de
marca. Un pretencioso haragán y un inútil redomado. Su moral es la del cínico
servil y miserable. La del funcionario envilecido en el ejercicio de su
lagotería. Con todo, engreído y fracasado, es el modelo de las élites del
Estado, al codificar en su discurso y pensamiento ―léase la confesión ante
Lázaro― el oportunismo y el pancismo que caracterizarán, sobre todo, a los
funcionarios áulicos de la dinastía borbónica, con la irrupción en el siglo
XVIII del primero de ellos, el afrancesado Borbón Felipe V. Será también el
modelo que imitará el propio Lázaro al final de su epístola vital, hecho
pregonero ―y cornudo― en Toledo, «en la cumbre de toda buena fortuna».
Que Lázaro no es una persona ambiciosa resulta evidente. Lucha por lo mínimo: «Mi boca era medida», confiesa. Esto no significa solamente que él sea hombre prudente: significa ante todo que es una criatura conformista. No se esforzará ni un ápice más allá de lo imprescindible. Es hombre de mínimos, en el que no caben, ni en sueños, mayores aspiraciones. Esta limitación suele presentarse con frecuencia bendecida y bienaventurada por el ascetismo del Humanismo filológico y de las filosofías cristianas de todos los tiempos. De nuevo, Erasmo. De nuevo, el siniestro pacto entre la Cruz y la Pluma, el contubernio lagotero entre los Humanistas y los hombres de Iglesia. El pacto de los parásitos, el concierto de los mogrollos. Sólo desde el cinismo ―y en consecuencia también desde el erasmismo, lógicamente― se puede hacer de la necesidad virtud. Y del parasitismo refinado una forma eviterna de vida.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), anónimo. Los placeres del parasitismo», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (VI, 15.9), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- Ilíada y Odisea de Homero.
- Antiguo Testamento.
- Edipo, rey de Sófocles.
- Divina commedia de Dante Alighieri.
- Decamerón de Giovanni Boccaccio.
- Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer.
- La Celestina de Fernando de Rojas.
- Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais.
- Lazarillo de Tormes.
- Cántico espiritual de Juan de la Cruz.
- La Numancia de Miguel de Cervantes.
- Ricardo III de William Shakespeare.
- Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.
- Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora.
- Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes.
- El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina.
- Sueños de Francisco de Quevedo.
- Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos de Félix Lope de Vega.
Lazarillo de Tormes:
entre las 30 obras más importantes de la literatura universal
Cómo ser original y crítico en la Universidad y triunfar, pese a todos:
Rosa Navarro y el Lazarillo
El coloquio de los perros de Cervantes:
desmitificación crítica de todos los idealismos
El Quijote y la novela picaresca:
del Bildungsroman a la novela epistolar y la autobiografía
* * *