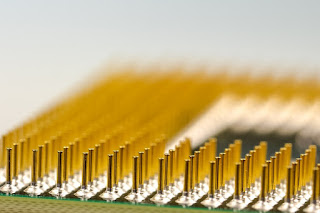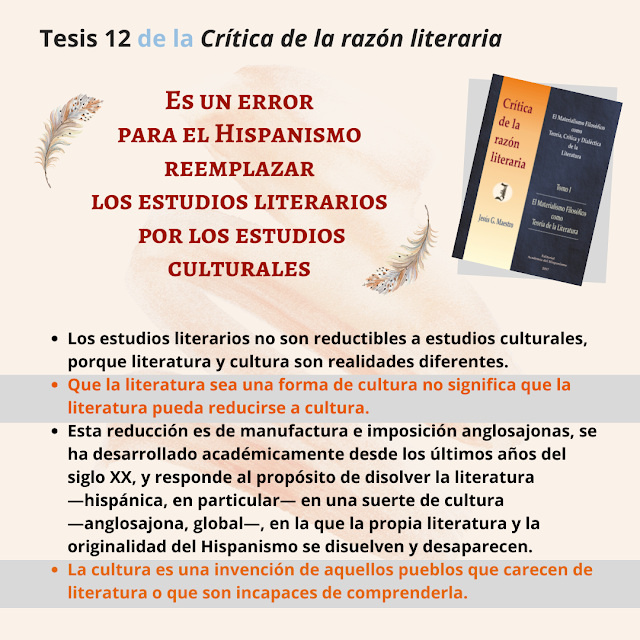Crítica de la razón literaria
Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
La ciencia no es cultura
Afirmar que las lenguas son tecnologías implica disociar ciencia y cultura, algo que la tradición idealista alemana, la orteguiana en España, y la posmodernidad europea y americana, presentan unido, disuelto e indistinto. El idealismo funde y confunde ciencia y cultura. La Crítica de la razón literaria diferencia rigurosamente estas dos realidades.
Desde esta obra se entiende por ciencia, a partir de una reinterpretación del pensamiento buenista, una construcción (más que una interpretación) operatoria, racional y categorial, una construcción que es resultante de una interpretación causal, objetiva y sistemática de la materia. La interpretación —de una lengua— es resultado de una ciencia —la lingüística—, no causa de ella.
La ciencia es una construcción antes que una interpretación porque lo operatorio es previo a lo inteligible. Construimos un puente porque necesitamos cruzar un río, es decir, porque necesitamos «operar» en la otra orilla, no porque queramos conocer o saber cómo se construye un puente: eso vendrá después, cuando nos pongamos manos a la obra, esto es, a operar con los materiales de construcción, y vayamos conociendo, al operar, al construir, cuáles son mejores o peores materiales, etc. No conviene confundir la ociosidad hermenéutica y filosófica con la necesidad operatoria de las ciencias.
La cultura es un mito (Bueno, 1997), más precisamente, una ideología. Un grimorio posmoderno. Y
más precisamente aún: la cultura es la gremialización del individuo, es la
forma en que el individuo puede integrarse en un gremio, sea este gremio la
sociedad, la secta, el partido político, la ONG, la religión, la sociedad
protectora de animales o de bobos, el Estado, la Universidad (endogamia), o
incluso el matrimonio en todas sus variantes (poligamia, androgamia, ginogamia,
poliginia, poliandria...).
La cultura hoy se ha sacralizado: si eres culto, eres bueno; si eres
culto, vales más; si eres culto, tienes que hablar esta lengua o aquella, el
gallego o el galés, porque la cultura gallega implica hablar gallego, sentir
como gallego, beber agua como gallego, etc. Y por ese camino ya vamos por un
camino desde el que la cultura se impone al individuo, de modo que la cultura
vale más que el individuo, porque el gallego que no hable gallego no es un
«buen» gallego, del mismo modo que el asturiano que no hable bable no es un
buen asturiano, etc., etc., etc.
En aquellas culturas donde cortar a las mujeres el clítoris es «normal»,
la cultura está por encima del clítoris de las mujeres, que es menos importante
que la preservación de los susodichos «valores» culturales. Bien, a esas
culturas se las llama culturas bárbaras,
porque se basan en formas de conocimiento bárbaro: mito, magia, religión y
técnica. La técnica bárbara de la cliterotomía, por ejemplo.
Las culturas civilizadas transforman estas formas de conocimiento en otras respectivamente más sofisticadas: ideología, pseudociencias, teología y tecnología. Pero estas cuatro formas de conocimiento de las culturas civilizadas son formas acríticas de conocimiento, porque las formas críticas son la ciencia y la filosofía. Y la filosofía, cuando es verdaderamente crítica, pues, cuando no lo es, se trata simplemente de una forma excéntrica de ejercer la sofística.
En las sociedades civilizadas la cultura se ha instalado en un conjunto de «cosas» en el que cabe de todo, un auténtico cajón de sastre: ideologías, magias, pseudociencias, mitos, creencias religiosas, técnicas varias (desde hacer un Cola Cao hasta comer polvos de talco, clavarle lanzas a un toro, tirar una cabra desde un campanario, o cortarle el clítoris a una niña...).
Hoy se valora más la cultura que la ciencia, porque se educa a la gente en la idea, infantil a más no poder, de que es más valioso ser culto que ser científico.
Ciencia y cultura son dos cosas completamente diferentes. Incluso para algunos pensadores, como para el idealista Ortega, y como para todos los idealistas alemanes, la ciencia es cultura. Esta identidad (ciencia = cultura) es, para la Crítica de la razón literaria, una aberración monstruosa, porque supone suprimir las fronteras entre las ciencias, es decir, borrar las fronteras entre las metodologías y confundir categorías e instituciones.
Las ciencias, desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria, no son exactamente categorías, como estima el materialismo filosófico, sino sistemas o conjuntos de metodologías, que políticamente se organizan como instituciones prácticas y operatorias. En suma, la química y la lingüística son categorías diferentes, ciencias diferentes, pero no culturas. Si además se impone posmodernamente la idea panfilista de que todas las culturas son iguales, el resultado es el mito de la isovalencia: un excremento azteca, un código de barras suizo y una novela del Siglo de Oro son iguales…, porque son cultura. Además, todas las ciencias serían iguales entre sí, pues si las ciencias son culturas, y las culturas son isovalentes, también las ciencias serían isovalentes, es decir, no sería posible distinguir unas ciencias de otras. De tal modo, matemática, biología molecular o geología serían, simplemente, «cultura», al igual que la gastronomía, el cine o Harry Potter.
Y además: si las culturas son todas iguales, confirmamos una aberración más, por la cual la posmodernidad está inhabilitada por sí misma para ejercer la Literatura Comparada, desde el momento en que, si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. El mito de la isonomía inhabilita el comparatismo. Ciencia, literatura y cultura son las tres lo mismo.
En este estado de cosas, vulgarmente se impone la creencia de que la
lengua es la supremacía de la cultura, lo que mejor expresa y objetiva lo que
una cultura es. Tal idea es hoy día de un romanticismo trasnochado que, con
antecedentes en Vico, Herder y todo lo relacionado con las flatulencias del
idealismo alemán, se ha encendido de nuevo en las pancartas y consignas del
pensamiento posmoderno.
Pero las lenguas no progresan por el camino de la cultura, sino por el camino de las tecnologías, es decir, por el camino de las construcciones operatorias y científicas de proyección global y sistemática. Además, las lenguas no son mayoritarias o minoritarias. Tal cosa es un criterio sociológico. Las lenguas son envolventes o aislantes.
En este contexto, ¿qué es, pues, la tecnología?: la aplicación sistemática y global de las ciencias a las técnicas. La tecnología es la operatoriedad globalizada y sistematizada de las ciencias. Dicho de otro modo: la técnica es la «tecnología» de un pueblo o tribu. La tecnología es la estructura científica desplegada operatoriamente en un ámbito global o con pretensiones de globalidad. Una tecnología más potente se impone por sí sola a una tecnología menos potente. No hay una medicina de Fuenlabrada, ni una astrofísica de Gijón. Pero sí puede haber una técnica de hacer fabada propia de Asturias, que para preservarse en su «pureza» evitará la globalización y la reproducción sistemática fuera de Asturias. Esa supuesta «fabada» no será soluble en la tecnología que permita su reproducción en Nueva York o en el Machu Picchu.
Pero las lenguas no son un plato de habichuelas. Las lenguas no pueden
sobrevivir operatoriamente limitadas a un uso tribal, sectorial o marginal. La
endogamia hace de las lenguas un argot o jerigonza. Ese tipo de lenguas
interesa a filólogos, antropólogos o lingüistas, entre otros,
pero no a los hablantes naturales. Ese tipo de lenguas atrae a los
especuladores de las lenguas, pero no a sus usuarios, que las hablan porque su
tecnología es —por endogámica— tribal, sectorial o marginal. Al antropólogo no
le interesa redimir al salvaje, sino estudiarlo, es decir, explotarlo
científicamente para sus propios intereses antropológicos. Cuantos más salvajes
haya, mejor para el antropólogo.
Lo mismo hacen determinados lingüistas, filólogos y traductores: dominan una tecnología (lingüística), es decir, una lengua, desde la que interpretan, exploran, analizan, controlan, la lengua del otro. Y de eso viven, del control lingüístico sobre terceros. De la explotación del dominio verbal. Pero siempre desde una tecnología superior, esto es, desde una tecnología que hace posible el uso de una lengua a partir de la que se dominan otras lenguas. Es lo que podríamos llamar ejercer la administración del conocimiento desde el «complejo del antropólogo». Complejo de superioridad, indudablemente.
Las lenguas ya no las construyen ni las transforman los hablantes: eso es mentira. Hace mucho tiempo que los hablantes no están solos ni son dueños de las lenguas que usan. Los hablantes están muy controlados. Y el uso que hacen de la lengua, también. Afirmar que las lenguas hoy en día las hacen los hablantes es una mentira descomunal. Una mentira mayúscula y colosal sobre la que se han construido miles de mitos y desde la que se han escrito millones de libros. Las lenguas las hacen los hablantes que construyen e imponen tecnologías desde las que se explican y organizan otras tecnologías menos desarrolladas, es decir, las lenguas las construyen y modifican aquellos hablantes que operan con realidades cuya puesta en marcha se impone sobre la vida de los demás hablantes, los cuales usan las lenguas como meros consumidores y reproductores de construcciones lingüísticas ajenas.
Dicho de otro modo, las lenguas las
construyen los sujetos operatorios cuyas operaciones, por ser científicas y
tecnológicas, es decir, por ser más poderosas —matrices, diríamos—, más
importantes, más prácticas, más necesarias, o simplemente más eficaces, que las
operaciones —derivadas, diríamos— que hacen los demás usuarios, se imponen como
instrumentos de comunicación junto con esas operaciones matrices. La prueba más
visible está actualmente en la informática: hablamos el lenguaje informático de
quienes construyen la informática de la que sólo somos simples usuarios.
Hablamos el lenguaje que nos imponen operatoriamente quienes construyen aquello
que usamos. Los hablantes son sólo usuarios de un lenguaje —de una tecnología—
previamente construido —y construida— por otros, y las posibilidades de
alteración de las construcciones tienen un margen muy limitado: un margen
limitado a las posibilidades operatorias de esos hablantes en tanto que
consumidores impotentes, posibilidades que, al margen de los medios de
comunicación de masas y de intervención política, son tan ridículas como
imperceptibles.
Las lenguas las construyen los transductores, es decir, quienes dominan
los medios de transmisión, que son también los medios de transformación. Eso es
la transducción: poder de transmisión con poder de transformación. Sólo se
puede transformar aquello que se transmite. Sólo un sujeto transmisor puede
actuar, esto es, operar, como un sujeto transformador. Esto es un transductor,
un sujeto operatorio dotado por los medios de un poder para imponer a los demás
sujetos las transformaciones de aquello que transmite. Los hablantes son
sujetos que, simplemente, consumen el lenguaje que usan, y que otros, los
transductores, diseñan y transforman tecnológicamente para esos hablantes.
Dicho de otro modo, los hablantes usan el lenguaje entre sí y para sí: hacen un
uso dialógico o gregario del lenguaje, pero no un uso normativo. Es más,
habitualmente usan el lenguaje al margen de las normas. Pero, a diferencia de
los hablantes, los transductores usan el lenguaje no para sí, sino para los
demás. Es decir, usan el lenguaje como una tecnología cuyo destino es imponerse
ante el resto de hablantes, con el fin de que estos últimos consuman ese
lenguaje conforme a las transmisiones y transformaciones establecidas por los propios
transductores, que siempre actúan con los medios políticos, institucionales,
sociales, psicológicos…, administrados y organizados desde el poder del Estado,
como máxima expresión y realidad de toda sociedad humana organizada
políticamente.
En suma, las lenguas no las hacen los hablantes, sino los transductores,
es decir, los hablantes que disponen de poder para imponerse lingüística,
operatoria y tecnológicamente, al resto de los hablantes, los cuales no podrán
hacer otra cosa sino consumir las lenguas —las tecnologías— diseñadas por estos
transductores.
Por esta razón, las lenguas son tecnologías. Y hablar gallego, hablar
asturiano, hablar español, hablar inglés, es usar una tecnología gallega,
asturiana, española o inglesa. Hacer un uso cultural de la lengua es hacer
teatro, porque las lenguas no viven en los museos, salvo para los filólogos,
los lingüistas forenses o los antropólogos, entre otros varios. Las lenguas nos
exigen hacer un uso operatorio de ellas, y no un uso cultural. Las lenguas nos exigen también hacer de ellas un uso antinormativo. Porque la realidad de los hablantes no cabe en las normas de las gramáticas. Ni en los diccionarios de los académicos.
No negamos los ingredientes culturales de las lenguas. Pero esos
ingredientes son retrogresivos, porque remiten a un sedimento, a una tecnología
ya usada: son la impedimenta conservadora en la que las lenguas se fosilizan, a
menos que la experiencia de los hablantes resulte propulsada por el uso de
nuevas tecnologías, que vayan exigiendo a su vez al lenguaje la incorporación
de (las) nuevas construcciones constituidas por las ciencias.
Destruir una lengua es destruir una tecnología. Pero las tecnologías no
están hechas para jugar, ni para recrearse en ellas estérilmente. Las lenguas
tampoco. Del mismo modo que hay tecnologías inútiles también hay lenguas
inútiles. Hay lenguas que no encontrarán hablantes que las usen —o consuman—
porque son tecnologías inoperantes. Hay lenguas que nunca encontrarán
consumidores, ni usuarios, fuera de un sistema administrativo o burocrático que
las promueve. Y contra esa realidad ningún nacionalismo puede prosperar. Es
sólo cuestión de tiempo, más que de dinero. ¿Quién hubiera imaginado en siglo I de nuestra Era que el latín se extinguiría un día?
Las tecnologías que no son operatorias no sobreviven. Esto es lo mismo
que decir que las lenguas que se basan sólo en la cultura no sobrevivirán. Y no
se olvide que la cultura es una prolongación más administrativa que ejecutiva
de la política, a diferencia de la Justicia o la guerra, que son prolongaciones
claramente ejecutivas y operatorias de la política. Pero la cultura, lejos de
ser un engañabobos, es un engañalistos. Sólo seduce a quienes se creen
inteligentes. No por casualidad hay millones de personas dispuestas a hablar
lenguas inútiles, es decir, a utilizar tecnologías impotentes, y sólo porque de
este modo, ilusoriamente, viven en la creencia de que algo así las hace
mejores, superiores o incluso singulares. Aquí se vitamina el mito de la identidad. Y el mito de la cultura.
Los idealistas se sienten siempre más atraídos por el lado intimidatorio
de los mitos, que esgrimen contra sus adversarios, que por su lado racional,
que con frecuencia nunca son capaces de comprender ni mucho menos de explicar.
Ignoran que con los mitos y las ilusiones hay que andarse con mucho cuidado: la
realidad siempre destruye a quien no es compatible con ella. Además, la
realidad es muy cínica en el ejercicio de su brutalidad: sin consideración
hacia sus víctimas, sólo advierte de su fiereza a quienes han podido sobrevivir
a ella. Y nunca impunemente. Los demás no sobreviven para contarlo.
La cultura no es un elemento matriz del lenguaje, ni siquiera es un componente generador ni regenerador de él. La cultura es el lastre de las lenguas. Su más intimidatoria y plúmbea oxidación. A veces, incluso, su necrosis. El precio de la endogamia, como el precio de la autonomía, es la esterilidad. La cultura es el tumor del lenguaje. Y la impedimenta de las ciencias.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «La ciencia no es cultura», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (VI, 14.15), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- La figura del perro en la literatura: un animal divinizado por el arte. Cuento de José Sánchez Pedrosa en Galicia.
- ¿Cómo superar la intolerancia? La libertad siempre está más allá de lo que la ley permite: nihilismo y literatura.
- Apofenias literarias y otros disparates interpretativos: el carnaval en el Quijote y en los cuentos de José Sánchez Pedrosa.
- Borges y Unamuno: ¿lectores improductivos del Quijote? El uso de la Literatura Comparada hoy.
- Octavio Paz o cómo seducir con erotemas a tus oyentes e interlocutores: el arte de engañar con las palabras.
- Los 4 paradigmas históricos de la interpretación literaria: lo que la Universidad no te enseña.
- Esto es lo que lees cuando lees una obra literaria: componentes genéticos, estructurales y basales de la literatura.
- ¿Cómo engañar y manipular al prójimo mediante el uso de signos? Y sin inteligencia artificial.
- Un soneto de Quevedo a «la juventud robusta y engañada» para interpretar los géneros literarios según la Crítica de la razón literaria.
- Así se elaboró el concepto de transducción en la Teoría de la Literatura de la Crítica de la razón literaria.
- Así funciona la Literatura Comparada: la symploké de las relaciones comparatistas: contra Derrida.
- El arte y la literatura son estrategias de libertad que la ley no puede contrarrestar, ni detener, ni proscribir.
- La Crítica de la razón literaria ante la Teoría de la Literatura y las filosofías posmodernas.
- Si el inconsciente existe, todo está permitido: la literatura no es el terreno de juego de los adivinos.
- Desmitificación del poema «If...» de Kipling: ¿literatura parenética o cultura de autoayuda y autoengaño?
- Censura, literatura y libertad: sobre la escritura y publicación de la novela Maurice de Edward M. Forster.
- Claves para la interpretación de la literatura: la Crítica de la razón literaria en Quito, Ecuador.
- ¿Por qué la literatura no es un fósil? Ni la interpretación literaria es una autopsia.
- Antología poética de una genealogía de la literatura basada en la Crítica de la razón literaria.
- Qué es una tragedia y cómo identificarla e interpretarla en el arte y la literatura.
- 3 criterios básicos para impartir una clase universitaria de calidad sobre literatura.
- Más allá de la teoría literaria posmoderna: sobre la dialéctica literaria entre Hispanosfera y Anglosfera.
- La Crítica de la razón literaria contra los estudios culturales.
- ¿Es la Ifigenia en Áulide de Eurípides una falsa tragedia? La hermenéutica no sirve para interpretar la literatura.
- La dialéctica entre la Europa de los pueblos y la Europa de los Estados: el papel de la literatura.
- Cómo la Universidad anglosajona posmoderna destruye la literatura española e hispanoamericana.
- Cuestiones fundamentales sobre literatura oral y literatura escrita.
- La Divina comedia de Dante como crisol de las 4 genealogías literarias.
- Respuesta a las preguntas del público de la Universidad de Nariño, Colombia, con motivo de la conferencia «El Hispanismo contra la posmodernidad anglosajona: contra Terry Eagleton».
- ¿Por qué los Diálogos de Platón no son literatura?
- Crítica a la enseñanza de la Teoría de la Literatura en las Universidades actuales.
- Errores en la enseñanza de la Teoría de la Literatura: los reduccionismos.
- Cuando la filosofía es sólo literatura: una lectura literaria de la Estética de Hegel.
- Los espejismos de la literatura: ¿qué es y qué no es literatura?
- Ciencia y ficción en literatura y en Teoría de la Literatura.
- ¿Cómo diferenciar ideas y conceptos en la interpretación de la literatura?
- ¿Por qué el ensayo no es literatura?
- Diferencias esenciales entre Teoría de la Literatura y Crítica de la Literatura.
- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.
- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?
- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
- ¿Cuándo y por qué la literatura se divorcia de la religión?
- ¿Qué es una arquea literaria? Así nace la literatura
- ¿Por qué la literatura no es un simulacro de la realidad?
- ¿Qué es un «tercer mundo semántico» en Teoría de la Literatura?
- ¿Qué son las «teorías literarias ablativas»?
- La cultura ataca y reprime a la ciencia.
- La razón es superior al lenguaje.
- Defensa de la interpretación científica de la literatura.
- Transducción y literatura infantil.
- Contra el uso frívolo y retórico de la Teoría de la Literatura.
- Sobre el lector implícito y otras ficciones literarias.
- La ciencia y sus enemigos: cultura, lenguaje y conocimiento.
Las lenguas son tecnologías, no signos de identidad cultural
Sobre el origen término «culto» (y «cultura»)
en la lengua y literatura españolas
La cultura es la cárcel del lenguaje
frente a la libertad que ofrecen las ciencias
El bienestar de la cultura es el malestar de la libertad
Contra el mito alemán de Stefan Zweig:
la literatura es superior e irreductible a la cultura
La cultura ataca y reprime a la ciencia
El «chanchullo» millonario de publicaciones científicas y académicas:
la Universidad en el objetivo
* * *