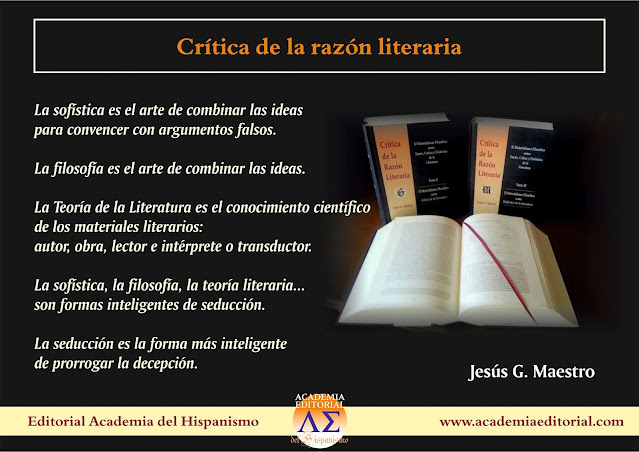Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Idea y concepto de intelectual
El intelectual, por independiente que sea, ha de adaptarse a la ideología de su público.
Gustavo Bueno (2012: 2).
Los humanistas de la Edad Moderna, cuyos prototipos representan
mejor que nadie el filólogo moralista Erasmo y el acrítico ensayista Montaigne,
se refieren al mundo como a un enemigo del «alma», un escenario de problemas
políticos y bélicos derivados de los conflictos entre el Hombre y Dios, un
campo de batalla entre Dios (el Bien) y el Diablo (el Mal) por el control de
las voluntades humanas. En este sentido, tales humanistas han recomendado
siempre prudencia, austeridad, ascetismo, y han adoptado una postura
«moralista», desde la que hacer compatible su trabajo con las exigencias e
imperativos de las Iglesias católica y protestante. El pacto tácito entre la Pluma y la Cruz, entre la Iglesia y los Humanistas, entre los hombres de letras
y los hombres del clero, alcanza aquí su máxima expresión. Humanistas como
Erasmo y Montaigne habrían pactado obsecuentemente con la Iglesia una suerte de
«tratado de no agresión», en virtud del cual el humanista desarrolla su
actividad con libertades que sean siempre compatibles con los imperativos
teológicos de la Iglesia, a cambio de lo cual los hombres de Iglesia les
ofrecerán su connivencia e incluso sus respetos. Los humanistas de hoy han
trocado la obsecuencia y la sumisión a la Iglesia por las subvenciones del
Estado. Son los nuevos humanistas, es decir, los intelectuales. El Estado ha
reemplazado en la Edad Contemporánea a la Iglesia en la administración del
poder, de modo que humanistas e intelectuales gestionan la administración de
sus libertades y de sus tributos con las subvenciones que sólo el Estado les
puede ofrecer, mediante premios, reconocimientos, festivales de cultura, ferias
de libro, actos en instituciones y fundaciones sociales, o nombramientos
pseudopolíticos y burocráticos en la tutela y suministro del opio del pueblo,
esto es, en palabras de Gustavo Bueno, la cultura[1].
La política y los intelectuales
Voy a referirme puntualmente a la esterilidad de los intelectuales, a fin de insistir en la acrítica relación entre literatura y utopía, a la que con frecuencia se refieren muchos de ellos en sus divagaciones públicas y exhibiciones particulares de sus obras y personas[2].
La política ―buena o mala― es siempre la administración del poder, es decir, la administración de la libertad, dentro de un Estado y contra otros Estados. Por supuesto, esta «administración» es con frecuencia injusta, no sólo frente a otros Estados ―aunque en el ámbito internacional toda justicia difumina sus límites―, sino sobre todo contra los individuos que constituyen la interioridad de un Estado.
No conviene confundir política e ideología. Los intelectuales, casi sin excepción, simulando hacer política solamente promueven ideologías.
Aquí entendemos por ideología el resultado de la fragmentación que las mitologías experimentan como consecuencia del desarrollo del pensamiento racionalista y la investigación científica. Las ideologías son una forma de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva. La ideología es lo que sobrevive a un mito que ha cambiado de expresión, y que ante la necesidad de preservarse busca nuevas formas de «presentación en sociedad». La ideología es un discurso basado en creencias, apariencias o fenomenologías, constitutivo de un mundo social, histórico y político, cuyos contenidos materiales están determinados básicamente por estos tres tipos de intereses prácticos inmediatos, identificables con un gremio o grupo social, y cuyas formas objetivas son resultado de una sofística. La ideología es siempre una deformación aberrante del pensamiento crítico (ciencia y filosofía). Toda ideología remite al idealismo y al dogmatismo.
Los intelectuales son los principales agentes transmisores, transformadores y preservadores de ideologías. Dicho de otro modo, los intelectuales son motores, transductores, productores y traficantes de ideologías[3]. Esto equivale a afirmar que los intelectuales son los principales deformadores y pervertidores del conocimiento científico y de la filosofía crítica. Se comportan, actúan, hablan, como los sofistas ―posmodernos― del mundo contemporáneo. De ahí que, con frecuencia, se les haya considerado, desde las exigencias de la filosofía crítica y de la ciencia, como unos auténticos impostores (Benda, 1927; Bueno, 2012; González Cortés, 2007, 2010, 2012; Fuentes, 2009; Garfton, 1990; Maestro y Enkvist, 2010; Sokal, 2008; Onfray, 2010; Sokal y Bricmont, 1997).
La posmodernidad ha avalado con solidez el mito del intelectual, y especialmente en el ámbito académico de las denominadas Letras o Humanidades, donde éstos han implantado, desde la más abierta impostura, sus retóricas e ideologías, siempre bajo el amparo de lo «políticamente correcto». Con todo, el aburrimiento de su retórica y el hastío de su sofística, así como la capacidad crítica de individuos que cada vez se sienten más explícitamente ajenos a toda actividad y representación intelectual ―a toda teatralidad o farsa propia de intelectuales―, ha convertido el mito del intelectual contemporáneo en el ridículo del intelectual posmoderno.
A todo este desprestigio hay que añadir un hecho capital: la absoluta improductividad del intelectual. Los intelectuales son, ante todo, improductivos. Estériles. Su labor es, eminentemente, parasitaria. Sus obras suelen ser discursos que cualquiera puede reproducir sin mayores esfuerzos, siempre que se disponga de una mínima capacidad de expresión y recursos de comunicación (ordenador, internet, blogs...). Las redes sociales nos han convertido a todos en «intelectuales». A poco que examinemos con atención lo que leemos en los «grandes intelectuales» se constata que muchos fragmentos de obras como La civilización del espectáculo (2012), de Mario Vargas Llosa, o de conferencias y escritos de José Saramago, podría haberlos redactado, por su flojedad y simpleza manifiestas, cualquier comentarista anónimo de artículos de prensa publicados en internet. Son, de hecho, libros de ocurrencias.
Ésta es la razón fundamental por la que el mercado sólo se interesa por los intelectuales en la medida en que puede explotar su vanidad, no su inteligencia ―de la que hacen más alarde que uso―, y en absoluto su capacidad de trabajo, con frecuencia mucho menos valiosas y útiles, respectivamente, estas últimas que aquella.
En tales circunstancias, los intelectuales se convierten en los protagonistas de la picaresca posmoderna. Son los artífices de una fabulación hoy superada por la destreza de receptores desengañados por ideologías históricamente fracasadas.
Horacio Vázquez Rial reseñaba con estas palabras el reconocido libro de Teresa González Cortes, Distopías de la Utopía. El mito del multiculturalismo:
Desde Zola, el género del intelectual disconforme debería ser el alegato, antes que el ensayo o la novela. Así lo entendía, por ejemplo, Julien Benda en 1927, cuando publicó La traición de los intelectuales. Y el tan equivocado como apasionado Paul Nizan de Aden Arabia. Y, hoy, María Teresa González Cortés, autora de Distopías de la Utopía. El mito del multiculturalismo[4].
Lo cierto es que, mucho antes que Zola, Quevedo ya se había manifestado como «intelectual» crítico y disconforme. La figura moderna del intelectual es resultado de una mitología que, consecuencia, entre otros muchos acontecimientos, de la Revolución francesa, brota en la Edad Contemporánea y en ella se consolida, siempre al amparo de determinados sistemas políticos muy bien definidos. Con todo, la imagen del intelectual tiene un antecedente clarísimo en las sobrevaloradas figura y obra de Montaigne, cuyos ensayos, lejos de ser críticos, son complacientes y demagógicos con toda época y todo credo, y particularmente con todo ego lector[5].
Montaigne es un imperialista del yo, en el que se condensan y sintetizan prácticamente todos los rasgos del intelectual universal: narcisismo de la ignorancia (autocomplacencia ante el desconocimiento de saberes que pueden suponer una atadura marcada por el progreso a la civilización: no saber conducir, no saber usar el correo electrónico…); despreocupación por aspectos importantes del mundo contemporáneo (deliberado abandono en la indumentaria y aseo personales, simulado desinterés por el dinero, menosprecio del trabajo que requiere esfuerzo físico…); exhibición de falsa modestia (fingida falta de interés por los premios que se reciben de instituciones políticas y estatales, desprecio o rechazo incluso de alguno de estos premios, jactancia de desconocer determinadas teorías científicas, al considerarlas vana retórica o simplemente ficción destinada a preservar tales o cuales imperialismos); alarde de falta de interés por lo supuestamente vulgar (acontecimientos televisivos, deportivos, fenómenos de masas…); diafonía ton dóxon (afirmación de una idea y la contraria, expresión de contradicciones y arbitrariedades, siempre eufónicas, de bonita forma y dicción, pero vacías de contenido, según afirmaciones y argumentaciones retóricas, pero nunca científicas); defensa del pensamiento asistemático, lo que les lleva a evitar géneros como el tratado y a preferir sin duda el «ensayo» como forma de expresión que les exime de exigencias y compromisos científicos (rechazo de toda articulación científica, a la que siempre califican de absolutista, intolerante o incluso imperialista, para defender de este modo un relativismo absoluto, un escepticismo indefinido o un nihilismo gnoseológico, que siempre evitan explicar detalladamente, porque en realidad no saben cómo hacerlo); sustitución de la ciencia por la opinión y de la filosofía por la retórica, es decir, del conocimiento por la doxa, y de la crítica por la sofística (fingen un saber del que carecen, y ante un público cuidadosamente adiestrado suelen hablar de cuestiones cuyo fundamento científico, sus causas y consecuencias, ese público desconoce); simulación de una crítica en realidad inexistente o ineficaz (los intelectuales hablan siempre a una mayoría previamente convencida, acrítica y políticamente ya definida, a la que se adaptan estimulando y asumiendo el fondo populista de su propia retórica); manipulación parasitaria y lisérgica de la cultura como «opio del pueblo», etc. En suma, la labor del intelectual consiste en perfeccionar, cuando no en construir por completo, el código acrítico e ideológico desde el que una mayoría creciente y poderosa busca expresarse y actuar. El trabajo del intelectual es de diseño, promoción y mercadotecnia ideológicos. No pretenden tener razón, pretenden tener éxito. El intelectual, en suma, es siempre autor de libros de ocurrencias.
En este sentido, los intelectuales han traicionado en numerosas ocasiones a la razón. No en vano en 1927 Julien Benda los calificó abiertamente de traidores en el título de su libro hoy célebre. Actualmente los intelectuales son la ruina de un mito, el cual resulta cada vez más ridículo. Ni la ciencia ni la filosofía crítica necesitan a los intelectuales. Son estériles. Los intelectuales sólo pueden circular libremente por terrenos acríticos, no limitados por los saberes conceptuales o científicos ni por los conocimientos dialécticos y críticos de una filosofía. Su teatro, es decir, su escenario, es el de las ideologías.
Actuar en contra de la razón, y eclipsando la crítica, supone ―políticamente al menos― adentrarse en un itinerario del que difícilmente es posible volver. Semejante pasaporte hacia la utopía suele desembocar con frecuencia en un matadero. Porque ha de insistirse en que la razón es aquella facultad humana que permite construir criterios cuyo fin es interpretar la realidad de forma compartida. La razón es, pues, facultad constituyente de criterios capaces de construir, comunicar e interpretar, una realidad compartida, por supuesto socialmente, y siempre de forma sistemática, causal y lógica. El egoísmo colectivo que pretende negar ―gremial o individualmente― esta realidad compartida, emulsionarla y descoyuntarla, a la que de forma real y efectiva nadie puede sustraerse ni negarse, si no es por la puerta de la locura, el irracionalismo y la utopía, encuentra en la posmodernidad contemporánea una de sus más intensas manifestaciones. Y los intelectuales han sido y son, en este punto, superlativamente serviles. Su ansiedad de populismo les derrota. Renuncian a la crítica, y con frecuencia también a la razón, a cambio del espejismo de la fama, el populismo o el galardón institucional.
Piénsese que la ciencia, en nombre de la cual nunca hablan los intelectuales ―prefieren hacerlo en nombre de la opinión, de la doxa, o de lo políticamente correcto― no cambia cuando cambia la ideología; la Justicia, sin embargo, sí. La Justicia es una suerte de ideología flotante: cambia cuando cambia el contexto. La Justicia está al servicio de la política y es un instrumento de ella. Es el medio del que todo sistema se sirve para preservar sus intereses —presentados incluso como derechos— en connivencia con cualesquiera nuevas circunstancias.
Crítica a la idea de intelectual, según Gustavo Bueno
En toda crítica a la idea de intelectual es muy revelador el artículo de Gustavo Bueno «Los intelectuales: los nuevos impostores» (2012). Bueno distingue tres tipos de intelectual, que denomina simplemente formato 1, formato 2 y formato 3. El primero se correspondería, desde mi punto de vista, con el ideólogo, el segundo con el tecnócrata y el tercero con el ser humano común (homo sapiens), capaz de usar de forma convencional su inteligencia ordinaria. Creo que Bueno aceptaría esta interpretación de sus propias ideas:
1) El intelectual como representante cultural de una ideología.
2) El intelectual como elemento constituyente de una clase de tecnólogos y funcionarios estatales, representantes de la conciencia de un sistema político (intelligentsia).
3) El intelectual como ser pensante (homo sapiens sapiens) ―en términos de Bueno―, según el sentido de Linneo.
Sobre los intelectuales, según el formato 1 ―el intelectual como ideólogo―, escribe Bueno algo que procede leer íntegramente:
Ante todo, los intelectuales (formato-1) se nos presentan como individuos que teniendo una cierta notoriedad –que puede llegar hasta lo que se llama tener un nombre famoso– hablan regularmente a un público anónimo e indiferenciado. ¿Respecto de qué criterio? Sin duda, respecto de las profesiones establecidas en la sociedad. El público al que se dirigen los intelectuales no es un público profesionalmente determinado –el intelectual, en cuanto tal, no habla a médicos ni a abogados; no habla a metalúrgicos, ni a matemáticos, ni a zapateros. No es que hable a gentes que precisamente no deban ser nada de esto, sino que habla a gentes que puedan tener cualquiera de estos oficios o ninguno. Habla, por decirlo en palabras que hoy suenan muy fuertes, pero que son las palabras de la Ilustración, habla al «vulgo», como decía Feijoo. (Y añadía: «Hay vulgo que sabe latín»; porque el ingeniero es vulgo en materia de medicina, y el médico es vulgo en materia de política.) O, para decirlo con palabras acordes a nuestra sociedad democrática, habla «a los ciudadanos» en cuanto tales, a cualquier ciudadano que lee el periódico –acaso un «libro de bolsillo»– o que escucha la radio o ve la televisión. Algunos intelectuales se dirigen, aún más solemnemente, no ya a los «ciudadanos» sino a los «hombres, en general», en cuanto semejantes suyos, formato-3. Pero esta intención puede objetivamente considerarse como meramente retórica, si tenemos en cuenta que los intelectuales escriben o hablan en un lenguaje determinado –español, inglés, francés…– y, por tanto, formalmente, sólo hablan a los que entienden ese lenguaje. (En este sentido, los músicos, y aun los artistas, se diferencian ya notablemente de los intelectuales.)
Según lo anterior, el intelectual no procede como un especialista, que desarrolla una lección o un curso en el aula o que publica un tratado o un artículo técnico con la jerga propia de cada oficio o profesión. Los intelectuales escriben o hablan el lenguaje ordinario, en román paladino, y su género literario de elección es el ensayo, no el tratado, el folleto y opúsculo, no el libro (en el sentido tradicional) y, menos aún, el libro de texto […], él no tiene, en general, un programa fijo que desarrollar, de modo preceptivo (Bueno, 2012: 2).
Nótese que los intelectuales no hablan de ciencias categoriales, ni de conocimientos científicos, ni de saberes tecnológicos, propios de una especialidad, ni siquiera de su propia especialidad. Los intelectuales hablan de contenidos relativos a configuraciones ideológicas preexistentes, con frecuencia constituidas por filósofos y científicos anteriores a ellos. Los intelectuales hablar de ocurrencias. Ocurrencias seductoras, desde luego. No en vano suelen ser enemigos de la ciencia que no dominan, y de la que por momentos tratan de apropiarse en términos propios de una pseudociencia. Por causa del desarrollo de las ciencias, los intelectuales han visto carcomido su discurso, su verborrea, pues la expansión del conocimiento científico y categorial, desarrollada sobre múltiples campos o ámbitos de la realidad humana, los ha expulsado, por así decirlo, de la posibilidad de interpretar y colonizar esos terrenos desde presupuestos espontáneos, personalistas y, en una palabra, subjetivos:
Hace pocos años, todavía podía, sin rubor, proponer cualquier intelectual formato-1 una etimología ingeniosa de su cosecha, como podía sugerir una hipótesis sobre cualquier reacción psicológica observada por él, o incluso una teoría sobre el origen de los mayas. En nuestros días, esta situación ha desaparecido, pero no sólo en el terreno de las ciencias naturales, sino también en el terreno de las ciencias humanas. Sólo el indocto equipamiento de algunos notorios intelectuales, y de su público correlativo, que no escasea en nuestro país, puede hacer creer otra cosa. El intelectual de nuestros días tiene que tener, sin duda, una preparación lo más extensa que le sea posible, por así decir enciclopédica, en especialidades muy diversas, pero no ya para informar de ellas sino, casi podría decirse, para conocer los terrenos en los que no debe entrar. Porque las materias en torno a las cuales se ocupan los intelectuales siguen siendo los lugares comunes, los tópicos, en el sentido aristotélico, vigentes en cada circunstancia histórica cambiante (Bueno, 2012: 2).
Bueno habla en este punto de «bóveda ideológica» para designar lo que, con toda precisión, aquí identificaré con el conjunto de tópicos que impiden el acceso a un pensamiento crítico y científico. La bóveda ideológica sería esa nebulosa que en toda sociedad asegura los límites de un tercer mundo semántico. Dicho de otro modo: la placenta que nutre a las masas y preserva la vulgaridad de sus conocimientos míticos, supersticiosos, ideológicos, religiosos, acríticos, sofísticos o anticientíficos. Los intelectuales son, en muy buena medida, los tejedores, cuando no los arquitectos, de esta bóveda ideológica. Son los principales beneficiados de los límites de la ciencia y de la subversión del pensamiento filosófico y crítico a manos del discurso sofista y acrítico. Los intelectuales son los curas laicos. Son, en una palabra, los impostores de toda posmodernidad. Desde Montaigne a Rousseau y desde Freud a Vattimo. En todo intelectual hay siempre un moralista, un teólogo, un predicador, un psicoanalista, un fabulador, un político y, por supuesto, un sofista. Son los funcionarios de la ideología. Sus principales traficantes. Los burócratas de la cultura[6]. Son los arquitectos o compositores de la ortodoxia o de la heterodoxia ―según les convenga― de esa bóveda ideológica desde la que trata de preservarse un determinado sistema o statu quo, como sugiere Bueno.
En este sentido, me parecen del máximo interés las siguientes palabras de Bueno sobre el poder de transducción (Maestro, 1994, 2002, 2007) que practican los intelectuales para perforar o emulsionar una determinada bóveda ideológica:
Pero cuando una sociedad ha alcanzado un estado tal del que pueda decirse que se ha cuarteado su bóveda ideológica, que hay corrientes ideológicas diferentes, que lo que viene de afuera no puede ser asimilado inmediatamente y uniformemente en la bóveda ideológica residual, y que esta asimilación tiene lugar de modos antagónicos, entonces el metabolismo de los materiales vivientes que componen la bóveda ideológica de una sociedad se acelerará y las funciones de asimilación y desasimilación, de crítica, tendrán que alcanzar un ritmo de vida incesante, cotidiano, «periodístico». Los intelectuales aparecerán, según esto, en estas sociedades, como órganos especializados intercalados en este proceso cotidiano de metabolismo. Analizada esta función desde la perspectiva de la multiplicidad de culturas, el intelectual podría ser presentado como un extra-vagante entre las diversas culturas que no pertenece a ninguna de ellas, la «quinta clase», un apátrida, un francotirador, un cosmopolita que vive inter mundia, como los dioses epicúreos (como sugiere Toynbee). Nos parece, sin embargo, que este concepto es ideológico y puramente abstracto: Esa razón universal, cosmopolita, representa en realidad los intereses de un público que está estructurado de otro modo, que lee en un idioma determinado. El intelectual, por independiente que sea, ha de adaptarse a la ideología de su público. Por supuesto, la importancia de los intelectuales como correas de transmisión en la recepción de contenidos culturales procedentes de fuera, es indiscutible. Incluso en la circunstancia de que muchos intelectuales de una sociedad sean originariamente extranjeros, metecos o emigrados, personas procedentes de una diáspora, como ocurrió con los sofistas en Atenas, con los judíos y cristianos en Alejandría y Roma, con tantos humanistas en el Renacimiento, o con tantas intelligentsias, en gran parte extranjeras, de la época contemporánea. Pero, en todo caso, estos intelectuales metecos tendrán siempre que hablar en nombre de alguna de las corrientes internas de opinión de la sociedad en la que viven. Cuando los del interior invocan la superioridad cultural de los de fuera (la cultura francesa, para Federico de Prusia o Catalina la Grande, la cultura «europea» para los intelectuales españoles de hoy) no salimos del horizonte de las maniobras propagandísticas al servicio de los intereses de alguna corriente, clase o estamento definido del interior. Los intelectuales, según esto, son ideólogos y, originariamente, de izquierdas, si es que la izquierda se distingue, en principio, por la crítica a la tendencia a la petrificación de la bóveda ideológica heredada por una sociedad. Pero, como es evidente, también los ideólogos de derechas, en tanto juegan con las mismas armas, reclamarán con justicia el nombre de intelectuales. Por la fuerza del tiempo, los que en un momento fueron intelectuales de izquierda se habrán convertido, ateniéndose a los contenidos, y al proceso de la negación de la negación, en intelectuales de derecha, precisamente porque no se han movido (muchos de los intelectuales de izquierda que asistieron al Congreso de Escritores del 37, o algunos de sus discípulos de hoy, resultan ser intelectuales de derechas) (Bueno, 2012: 2).
Bueno ofrece un concepto muy degradado de intelectual: «Más que un faro, o un ojo, un «iluminador» ―porque muchas veces el intelectual debía ser llamado un oscurecedor, un mistificador, un oscurantista― el intelectual es una suerte de estómago encargado de digerir, en forma de papilla, los materiales ideológicos que los diversos sectores de la sociedad necesitan consumir diariamente para poder mantener más o menos definidos los límites de sus intereses (no sólo políticos o económicos) frente a los otros sectores» (Bueno, 2012: 2).
El intelectual, pues, ha de hablar de acuerdo con los intereses de su público (que no siempre es un público «organizado») y no porque deba limitarse a ser un pleonasmo suyo. El intelectual no puede ser excesivamente trivial (respecto de su público), debe introducir datos nuevos, «picantes», pero asimilados e interpretados a conformidad de su público. Pues no habla en nombre de una autoridad superior, sino en nombre del propio sentir de su público, un sentir que muchas veces se autodenomina «sentido común» o «razón universal» (Bueno, 2012: 2).
El intelectual desempeñaría también, en un principio, funciones parangonables a las funciones del ojeador, del explorador, del mensajero o batidor de una sociedad preestatal, en tanto es un «delegado» del propio grupo social para averiguar lo que ocurre en el «exterior» y dar cuenta, en términos comprensibles por todos, de algo que cualquiera podría ver por sí mismo. La paradoja del intelectual es que el prestigio y la fuerza que se le atribuye se debe, no ya a que pueda apelar a alguna superior autoridad (científica, política, revelada) sino que debe apelar a la misma evidencia tópica poseída por su público con objeto de que el público experimente la sensación, al escucharle, de que el intelectual es «él mismo» hablando en «voz alta». En este sentido, el intelectual es un ideólogo. No representa tanto conciencia política del pueblo como totalidad social, cuanto los intereses de una parte de la sociedad frente a las otras. Sólo por ello tiene clientela, sólo por ello el intelectual puede tener un nombre en la sociedad en la que vive. Y por ello también una sociedad se mide por sus intelectuales: Pitita Ridruejo o Savater, Umbral o Díaz Plaja, escribe Bueno (2012: 2).
Los intelectuales actúan como si fueran, de hecho, los editores del Gran Diario del Mundo. No es casual la estrecha relación que hay entre intelectual y periodista, entre impostor y sofista.
Se subrayará su responsabilidad «para con la sociedad» –así, en globo, como si ellos estuvieran sobrevolándola– y, por tanto, se los concebirá íntegramente orientados a la ilustración del pueblo, a su iluminación (puesto que ellos son la luz). Ocurre como si quisieran compensar el temor y el pudor de la autocomplacencia de su estirpe divina, con la voluntad de servicio. Pero esta voluntad de servicio todavía hace más llamativa su conciencia de élite, de autoconciencia de la Humanidad. Son términos de Bueno (2012: 2).
Los intelectuales ante la utopía:
la literatura programática o imperativa
En su ensayo sobre La deshumanización del arte, Ortega dijo con precisión que «de pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas» (Ortega, 1925/1983: 41). Pero ese paso no lo dieron las Vanguardias del siglo XX —quienes ya lo recibieron dado—: ese paso lo dio el Romanticismo[7]. Y lo dio, dicho se de paso, con muchas trampas. Este movimiento se propuso una de las mayores exigencias a las que históricamente se haya enfrentado el racionalismo: la superación de la sensibilidad ilustrada mediante el diseño de una nueva idea del arte y de la literatura, procedente —sin rodeos— del Barroco hispano.
La sofisticación literaria del Romanticismo tuvo consecuencias decisivas e irreversibles, que hoy en día aún no han sido poéticamente superadas. Pero los autores románticos no actuaban solos: sin la experiencia y la sensibilidad de la Ilustración europeísta, el Romanticismo anglosajón no habría podido acceder a ese racionalismo decisivo que le permitió llevar a cabo una de las revoluciones artísticas más sofisticadas y seductoras de los últimos siglos. El racionalismo romántico fue esencial en la consolidación y expansión contemporánea de la literatura sofisticada o reconstructivista, como se tratará de justificar a continuación.
La literatura sofisticada o reconstructivista se origina siempre que dos o más términos ideales o imaginarios se relacionan entre sí de forma realista, es decir, pretendiendo o simulando en la ficción literaria una operatoriedad equivalente a la que es factible en el mundo real. Dos términos son reales cuando existen como tales en el mundo real, empírico y efectivamente existente (una mesa, un ser humano, una bomba atómica, el mar, la luz, un temblor de tierra, una violación de derechos, etc.), y son ideales o imaginarios cuando no existen operatoriamente en el mundo (un fantasma, un unicornio, una sirena, Júpiter tonante, un horizonte cuadrado[8] o un decaedro regular…). Una relación entre dos términos (reales o ideales) es realista cuando es operatoria y da lugar a consecuencias pragmáticas y empíricas (un cuerpo se relaciona con otro cuerpo en determinadas condiciones de gravitación, tiempo y masa, un sonido se relaciona con otro sonido a través de una distancia denominada intervalo musical, un golpe en un muslo produce un moratón, etc.), y son ideales cuando los vínculos que se postulan entre dos términos no son operatorios en el mundo real y efectivamente existente (un ser humano [término A] que se arroja al vacío [término B] desde la cima de un rascacielos no puede sobrevivir al impacto de la caída [Relación A-B], de modo que sería de un idealismo inverosímil que resultara ileso). La literatura sofisticada o reconstructivista lo es precisamente porque se dispone siempre sobre el diseño combinatorio entre términos ideales y relaciones realistas, es decir, que exige al idealismo consecuencias reales. Toda utopía debe mucho a esta fórmula esencial de la sofística.
Ocurre además que, en la literatura sofisticada o reconstructivista, el idealismo de los términos de referencia circula por un mundo formalmente real, aunque operatoriamente imposible: Gaznachona da a luz a su hijo Gargantúa por una de sus orejas —la izquierda—, tras haber devorado una ingente cantidad de callos; los protagonistas de los libros de caballerías actúan como términos ideales de una sociedad inverosímil; Cipión y Berganza son un can indefinido y un alano que hablan muy racionalmente de las más crudas realidades del Siglo de Oro español en El coloquio de los perros; Hamlet dialoga con un fantasma a quien los demás personajes sólo pueden ver, pero no hablar ni oír; Gregor Samsa cuenta su metamorfosis en insecto sin perder en absoluto su racionalismo humano; la más modernista lírica de Rubén Darío nos conduce a través de un mundo hermosamente imposible; Augusto Pérez se enfrenta pirandellianamente, mucho antes de 1921, al autor real de su novela, en la niebla de su existencia; el lector de Continuidad en los parques acaba asesinado a manos de su propio narrador (es en cierto modo una variante de la novela unamuniana); Funes, el memorioso o hipermnésico, es capaz de recordar con absoluta plenitud cada segundo que ha vivido… Todos ellos son figuras o personajes ideales, términos imposibles, que habitan o circulan ficcionalmente un mundo real en el que las relaciones son también reales.
No por casualidad la literatura sofisticada o reconstructivista está en la base de toda literatura fantástica. La utopía, también. Pero esta última se sitúa en el extremo opuesto de la operatoriedad. La utopía parte de términos reales y exige términos y relaciones ideales. Su referente poético es la literatura programática o imperativa. La literatura fantástica, por su parte, tiene como premisa términos ideales sobre los que impone y proyecta relaciones ficcionalmente realistas. Es un imposible que perfora la realidad humana ―y sus posibilidades racionales― atravesándola o instalándose en ella. Lo único que diferencia la literatura fantástica de la utopía es que la primera se escribe y se lee como una ficción, mientras que la segunda se escribe para que sea leída como un código civil de obligatorio y necesario cumplimiento.
Si se presta atención a la operatoriedad estructural, es decir, la operatoriedad que se establece formal o estructuralmente en las obras literarias ―en la ficción de los materiales literarios―, se observa con toda nitidez que los términos (reales o ideales) coordinados con las relaciones (igualmente reales o ideales) confirman la genealogía de la literatura que se expone en este libro. En consecuencia, la literatura crítica o indicativa se basa en la coordinación de términos reales con relaciones reales, incidiendo siempre en la realidad de un mundo respecto al que se disiente y critica (Lazarillo de Tormes, 1554). La literatura sofisticada o reconstructivista promueve la conexión de términos ideales en relaciones reales, con objeto de citar a lo imposible en la operatoriedad de la vida cotidiana, con fines lúdicos, escapistas o incluso críticos (Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, 1726). La literatura primitiva o dogmática se construye sobre la alianza de términos ideales y relaciones igualmente ideales, protagonizadas por dioses, héroes extraordinarios, figuras maravillosas o acontecimientos sobrenaturales, mágicos y mitológicos (Antiguo Testamento). Finalmente, la literatura programática o imperativa postulará siempre la expansión de términos reales hacia relaciones ideales, lo que explica también su orientación inmanente hacia la utopía y, en suma, hacia el idealismo acrítico que en última instancia la caracteriza (Emilio, o de la educación de Rousseau, 1762).
|
Operatoriedad
estructural |
Términos |
||
|
Reales |
Ideales |
||
|
|
Reales |
Literatura crítica |
Literatura
sofisticada
|
|
Ideales |
Literatura
programática
|
Literatura
primitiva |
|
Se atribuye a Enzo Baldini la afirmación de que cada generación ha construido su propio Maquiavelo. Sin duda. Nuestro tiempo no está exento de varios de estos maquiavelos, a los que los nomina numina ―divinización de ciertas palabras, nombres o expresiones, a las que se otorga un valor numinoso y completamente resistente a la crítica― sirven de apoyo y aplauso.
El examen de la relación, profundamente acrítica, que caracteriza la dialéctica entre utopía y literatura, permite concluir en la tesis de que las ideas utópicas no suelen ser fácilmente solubles en el formato de las obras literarias, por lo que con frecuencia buscan otro tipo de discursos para su desarrollo, promoción e imposición, discursos de naturaleza sofista. La utopía sólo es soluble en el formato de la denominada literatura programática o imperativa. Gracias a los intelectuales, este tipo de literatura, utópica y acrítica, programática y sofista, e imperativa siempre, nace y renace en el oportunismo idealista de cada momento histórico.
________________________
NOTAS
[1] Vid. El mito de la cultura. Ensayo de una filosofía materialista de la cultura (Bueno, 1996).
[2] Sobre estas cuestiones, vid. la monografía de Ramón Rubinat (2014) sobre Javier Cercas y su «execración razonada de la figura del intelectual».
[3] Sobre el concepto de transducción, vid. el tomo I de esta obra, capítulo 4.4.
[4] La reseña completa está disponible en el siguiente enlace de Libertad digital, desde la fecha de su publicación, el 23 de diciembre de 2010.
[5] Para una crítica contundente contra Montaigne, vid. el capítulo de esta misma obra, Crítica de la razón literaria, titulado «La crítica de la literatura ilustrada: Feijoo frente a Montaigne, con una nota sobre Gracián» (IV, 2.28).
[6] Bueno recuerda que, no por casualidad, Gramsci llamó a los intelectuales «funcionarios de la superestructura». «El concepto de intelectual orgánico de Gramsci conserva, sin embargo, como esencial la conexión entre el intelectual y los estratos o grupos sociales precisamente en tanto que mutuamente diferenciados y aun opuestos» (Bueno, 2012: 2).
[7] Lo que sí hicieron los artistas de las Vanguardias históricas ―como se ha indicado a propósito de Huidobro y el creacionismo― fue celebrar ese triunfo sirviéndose de formas nuevas y originales, en realidad, a través de formas singularmente sofisticadas.
[8] Vicente Huidobro, Horizon Carré (1917).
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Idea y concepto de intelectual», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (V, 2.2), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- ¿Cómo engañar
y manipular al prójimo mediante el uso de signos? Y sin inteligencia artificial.
- Un soneto de
Quevedo a «la juventud robusta y engañada» para interpretar los géneros
literarios según la Crítica de la razón
literaria.
- Así se
elaboró el concepto de transducción en la Teoría de la Literatura de la Crítica de la razón literaria.
- Así funciona
la Literatura Comparada: la symploké de las relaciones comparatistas: contra
Derrida.
- El arte y la
literatura son estrategias de libertad que la ley no puede contrarrestar, ni
detener, ni proscribir.
- La Crítica de la razón literaria ante la
Teoría de la Literatura y las filosofías posmodernas.
- Si el
inconsciente existe, todo está permitido: la literatura no es el terreno de
juego de los adivinos.
- Desmitificación del poema «If...» de Kipling: ¿literatura parenética o cultura de autoayuda y autoengaño?
- Censura,
literatura y libertad: sobre la escritura y publicación de la novela Maurice
de Edward M. Forster.
- Claves para la interpretación de la literatura: la Crítica de la razón literaria en Quito, Ecuador.
- ¿Por qué la
literatura no es un fósil? Ni la interpretación literaria es una autopsia.
- Antología poética de una genealogía de la literatura basada en la Crítica de la razón literaria.
- Qué es una tragedia y cómo identificarla e interpretarla en el arte y la literatura.
- 3 criterios básicos para impartir una clase universitaria de calidad sobre literatura.
- Más allá de la teoría literaria posmoderna: sobre la dialéctica literaria entre Hispanosfera y Anglosfera.
- La Crítica de la razón literaria contra los estudios culturales.
- ¿Es la Ifigenia en Áulide de Eurípides una falsa tragedia? La hermenéutica no sirve para interpretar la literatura.
- La dialéctica entre la Europa de los pueblos y la Europa de los Estados: el papel de la literatura.
- Cómo la Universidad anglosajona posmoderna destruye la literatura española e hispanoamericana.
- Cuestiones fundamentales sobre literatura oral y literatura escrita.
- La Divina comedia de Dante como crisol de las 4 genealogías literarias.
- Respuesta a las preguntas del público de la Universidad de Nariño, Colombia, con motivo de la conferencia «El Hispanismo contra la posmodernidad anglosajona: contra Terry Eagleton».
- ¿Por qué los Diálogos de Platón no son literatura?
- Crítica a la enseñanza de la Teoría de la Literatura en las Universidades actuales.
- Errores en la enseñanza de la Teoría de la Literatura: los reduccionismos.
- Cuando la filosofía es sólo literatura: una lectura literaria de la Estética de Hegel.
- Los espejismos de la literatura: ¿qué es y qué no es literatura?
- Ciencia y ficción en literatura y en Teoría de la Literatura.
- ¿Cómo diferenciar ideas y conceptos en la interpretación de la literatura?
- ¿Por qué el ensayo no es literatura?
- Diferencias esenciales entre Teoría de la Literatura y Crítica de la Literatura.
- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.
- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?
- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
- ¿Cuándo y por qué la literatura se divorcia de la religión?
- ¿Qué es una arquea literaria? Así nace la literatura
- ¿Por qué la literatura no es un simulacro de la realidad?
- ¿Qué es un «tercer mundo semántico» en Teoría de la Literatura?
- ¿Qué son las «teorías literarias ablativas»?
- La cultura ataca y reprime a la ciencia.
- La razón es superior al lenguaje.
- Defensa de la interpretación científica de la literatura.
- Transducción y literatura infantil.
- Contra el uso frívolo y retórico de la Teoría de la Literatura.
- Sobre el lector implícito y otras ficciones literarias.
- La ciencia y sus enemigos: cultura, lenguaje y conocimiento.
Desmitificación del krausismo y la novela intelectual:
Pérez de Ayala y Tinieblas en las cumbres
* * *