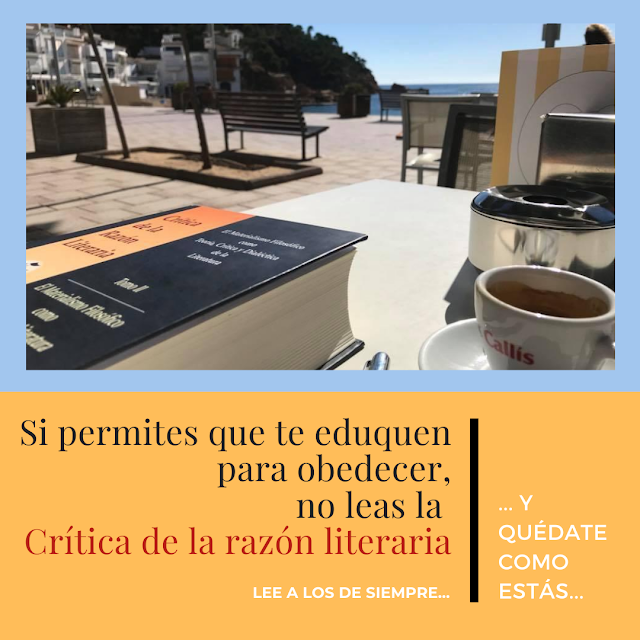Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Los placeres de Babel. Hacia una literatura sin intérpretes: «¡Fuera de la Academia!»
Sin embargo, mi corazón late. ¿Pero cómo podría latir si la podredumbre y las exhalaciones de mi cadáver (no me atrevo a decir mi cuerpo) no lo nutrieran en abundancia?
Conde de Lautréamont, Los cantos de Maldoror (1869/1998: IV, 229).
⏩La literatura puede sobrevivir sin lectores, pero no sin intérpretes. De hecho, la literatura que se lee en las universidades e instituciones académicas no se lee, a veces incluso desde hace siglos, fuera de ellas. Cárcel de Amor de Diego de San Pedro, Samson Agonistes de John Milton, o Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre, es literatura que no tiene lectores, sino intérpretes. Son obras de arte que no se leen fuera del mundo académico, es decir, al margen del mundo interpretado y categorizado por las ciencias de la literatura. Por eso puede afirmarse que la literatura, que puede existir sin lectores, no puede sobrevivir sin intérpretes. Lo mismo le ocurre a la música: puede sobrevivir sin oyentes, pero no sin instrumentistas ni intérpretes corales que hagan sonora la notación musical. Desde siempre, la literatura ha perdido y pierde miles y miles de lectores diarios. Las obras literarias mueren para el público masivo y se codifican o incluso fosilizan en los cánones interpretativos del mundo académico. La literatura vive, pues, sobre la pérdida de millones de lectores a lo largo de su historia. Siempre ha sido así.
⏩La
única novedad es que, contemporáneamente, mejor dicho, posmodernamente, la
literatura ha comenzado a perder intérpretes, esto es, a perder lectores
científicamente formados y críticamente cualificados. Y a perderlos de forma
masiva, institucional y académica. Hoy por hoy en las universidades,
especialmente en las estadounidenses, y americanas en general, se leen menos
obras literarias que nunca. Lo mismo cabe decir de buena parte de los
departamentos de Letras de las universidades europeas, especialmente
anglosajonas y también anglogermanas. En España sucede exactamente lo mismo, gracias al Plan de Bolonia. En
lugar de literatura se estudia «cultura», esto es, el opio del pueblo, en términos buenistas. La
literatura pierde intérpretes: los estudiantes universitarios, como muchos de
sus profesores, carecen de formación filológica suficiente para ser capaces de
interpretar críticamente textos y materiales literarios. La «cultura», por su
parte, gana «estudiosos». En realidad, adeptos. Es la hora de los «estudiosos culturales», no de los estudiosos literarios. El pueblo quiere opio. No quiere intérpretes[1]. Prefiere el espejismo al oasis, prefiere la alucinación lisérgica a la experiencia crítica
y científica, prefiere el sueño freudiano a la vigilia racionalista.
⏩La vida de la literatura depende de la vida de sus futuros intérpretes, y del poder que, como intérpretes, estos puedan tener a su disposición, así como de la vida de sus futuros autores, y de los medios de transmisión a través de los nuevos soportes, hoy determinados por la era digital (Gullón, 2010). En este contexto, la literatura dispone al menos de cuatro enemigos capitales:
1) El mercado, no editorial, sino financiero, que excluye, o selecciona, a los autores no por el valor literario de sus obras, algunas de las cuales no tienen ninguna calidad poética ni estética, sino por razones sociológicas, psicológicas, publicitarias, ideológicas o meramente mercantiles.
2) El medio digital, a través del cual el autor trata de evitar la acción del intermediario, intérprete o transductor, prescindiendo de la exigencia institucional del editor, y quedando a merced de los elementos internáuticos (blogs, bitácoras, páginas varias…), que pulverizan, con frecuencia, su presencia, reduciéndola a una silenciosa y narcisista extinción.
3) La Universidad, como institución académica, que, abandonada por el nuevo modelo de Estado posmoderno, sin recursos económicos y con finanzas endeudadas, dispone la destrucción de la enseñanza de la literatura y la filología, de modo que la formación científica y crítica de nuevos intérpretes literarios es imposible.
4) El autismo gremial de grupos ideológicos cada vez más extendidos, algunos de ellos económicamente muy solventes, que se sirven de la literatura para ponerla al servicio de sus respectivas ideologías, mitologías dogmáticas, creencias fideístas, pretensiones sociales o prejuicios psicológicos.
⏩La destrucción institucional de la literatura como objeto de conocimiento supone que sólo se dedicarán a ella quienes tengan verdadero interés en su conocimiento, y no quienes la utilicen como una forma de explotación de sus prejuicios en el seno de las instituciones universitarias, que más temprano que tarde dejarán de existir. Pero hay una contrapartida letal e irreversible: el mundo académico, con toda su biocenosis y conflictividad, con todas sus injusticias y deficiencias, aseguraba una comunicación, disponía de unos criterios y habilitaba un espacio transnacional de relaciones científicas, es decir, sostenía un mundo compartido. La negación de un mundo compartido inhabilita el pensamiento racionalista. No se puede pensar ni interpretar en un escenario donde cada cual piensa e interpreta a su manera. Sin un código común no se puede razonar.
⏩Si la literatura sale de la Academia, sus posibilidades de interpretación, así como sus criterios y sus espacios de análisis, se disolverán y dispersarán. La lucha de la Academia contra Babel está saldada. La literatura no desaparecerá, pero tendrá que sobrevivir en el destierro, la incomunicación y la fragmentación, esto es, en la diáspora de sus intérpretes. La literatura puede superar esta prueba, sin duda, pues no es la primera vez que se enfrenta a ella, naturalmente, pero sus intérpretes contemporáneos no están preparados para la supervivencia que se les exige.
⏩He aquí los placeres de Babel. He aquí la gracia del relativismo, el donaire de ir haciendo teorías literarias que «matan» autores, la seducción de las metáforas deconstructivistas, el éxtasis de la cursilería tropológica del «todo es texto», la sandunga de la posmodernidad, etc. Porque en este contexto los que sí desapareceremos, y sin remedio, seremos nosotros, sus intérpretes universitarios y académicos. Involucionaremos hacia una situación anterior a aquella en la que el Estado se ocupaba de la literatura como una institución digna de estudio, pero no habrá nobles ni aristócratas que quieran ser nuestros mecenas, ni clerecía capaz de sostener nuestras veleidades e insumisiones. Ante los grupos financieros somos completamente inútiles, ya que nuestra falta de competitividad en materia económica y empresarial ―y por supuesto gestora (una empresa privada gestionada como una Universidad pública entraría en suspensión de pagos antes de 90 días naturales)[2]― nos inhabilita profesionalmente desde todos los puntos de vista. No habrá salvación colectiva, ni se nos aparecerá ninguna Virgen.
⏩Esta suerte de destierro institucional de la literatura se saldará en realidad con la expulsión académica de sus intérpretes, que sobrevivirán de forma autológica o individual, mediante el uso de los recursos más personales, o de forma dialógica y gremial, a través de asociaciones o agrupaciones confinadas a determinados estudios o ámbitos de la investigación literaria. Este es ya un camino abierto y en marcha, cuyas limitaciones son enormes. En primer lugar, porque disgrega, fragmenta y debilita. La particularización y segmentación de los criterios multiplica la incomunicación, y la carencia de un racionalismo común acrecienta la desorientación, el extravío y la pobreza de ideas. He insistido con harta frecuencia en que la razón no puede prosperar sin una sociedad capaz de hacer legibles los complejos criterios que exige para su desarrollo el pensamiento racional. Si cada uno piensa desde criterios legibles sólo para sí mismo o para su propio gremio, la comunicación, y con ella el conocimiento, es imposible. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que acabo de decir, la ausencia de una institución académica o universitaria solvente y eficaz supone el desarrollo de un pensamiento asistemático, no normativo y prontamente dóxico, donde todo se individualiza y se torna gregario. La atomización del conocimiento genera involución. Los estudios literarios adolecen ya de hecho de todos estos males, frente al vertiginoso desarrollo que experimentan disciplinas como la ingeniería espacial, la medicina o la biología molecular.
⏩El futuro de la literatura y de los estudios literarios está fuera de la Universidad, una institución hoy absolutamente estéril a la interpretación literaria, aunque todavía útil a muchos profesores e investigadores, más preocupados por las agencias de evaluación que por la literatura, y que encuentran en ella, en la Universidad, un medio de subsistencia y parasitismo antes que un lugar destinado a la investigación crítica y el conocimiento racional y competente.
⏩ Los criterios de calidad en la Universidad son, de hecho, una farsa. El 7 de setiembre de 2009, Rafael Argullol publicaba en el diario El País un célebre artículo titulado «Disparad contra la Ilustración», en el que escribía, en relación con los criterios de calidad de los que tanto alardea la actual burocracia académica, lo siguiente:
El riesgo de una Universidad excesivamente burocratizada es el triunfo de los tramposos. No me refiero, desde luego, a los tramposos ventajistas que siempre ha habido, sino a los tramposos que caen en su propia trampa. La Universidad actual, con sus mecanismos de promoción y selectividad, parece invitar a la caída. En consecuencia, los jóvenes profesores, sin duda los mejor preparados de la historia reciente y los que hubiesen podido dar un giro prometedor a nuestra Universidad, se ven atrapados en una telaraña burocrática que ofrece pocas escapatorias. Los más honestos observan con desesperanza la superioridad de la astucia administrativa sobre la calidad científica e intentan hacer sus investigaciones y escribir sus libros a contracorriente, a espaldas casi del medio académico. Los oportunistas, en cambio, lo tienen más fácil: saben que su futura estabilidad depende de una buena lectura de los boletines oficiales, de una buena selección de revistas de impacto donde escribir artículos que casi nadie leerá y de un buen criterio para asumir los cargos adecuados en los momentos adecuados. Todo eso puntúa, aun a costa de alejar de la creación intelectual y de la búsqueda científica. Pero, ¿verdaderamente tiene alguna importancia esto último en la Universidad antiilustrada que muchos se empeñan en proclamar como moderna y eficaz?[3]
⏩ En otro lugar de esta misma obra ―Crítica de la razón literaria (III, 3.2.3)― me referí puntualmente al libro de Jordi Llovet Adiós a la Universidad. ¿Cómo es posible que todas las reseñas que se han hecho de este libro, todas excepto una, hayan coincidido en aplaudir la constatación del hundimiento de la Universidad como institución académica, y ninguna haya objetado al autor que él ha formado parte esencial y activa de ese proceso de deterioro ―¡tal como él mismo lo describe al detalle!― durante aproximadamente cuatro décadas sucesivas? ¿Se puede condenar la Universidad después de haber formado parte de ella, y de su sistema ejecutivo más esencial, precisamente cuando a uno, por razones de edad, le jubilan y apartan del privilegio de seguir formando parte operativa de ese sistema? Esa crítica de Llovet no tiene crédito. Ningún crédito. Se desnaturaliza por sí misma.
⏩ Más de un lector podrá pensar, con las razones que cada cual aduzca en tal supuesto ―y que no es asunto mío considerar―, que Adiós a la Universidad se basa en resentimientos personales, de los que es secuela, y no en un proyecto de reforma, del que podría ser causa o génesis. El libro de Llovet podría integrarse en el género de las confesiones. En este caso, hablaríamos de las confesiones de un jubilado (estatuto privilegiado, que en apenas unos años dejará de existir para la mayor parte de los supervivientes a edades sexagenarias y septuagenarias). Se trata, en suma, de un libro que no sorprende a nadie que conozca la Universidad. Da igual que sea española o extranjera. No hay grandes diferencias entre unas y otras —hablo siempre en materia de Letras—. Salvo el maquillaje estadístico, burocrático y teatral, que singulariza a cada una de ellas. El libro de Llovet es muy crítico con la Universidad, pero sólo en apariencia. Lo escribe tras una vida universitaria de 43 años que, según el autor, termina ―¿de forma prematura?― en 2008, con un plan de prejubilación que, a lo que parece, le obliga a dejar, contra su voluntad, la Universidad de Barcelona. Vamos por partes.
⏩ Lo primero que observo es que este libro se escribe muy tardíamente: después de 43 años de intensa participación en la vida académica, una vida académica que ahora se critica con profusión, como si el autor hubiera podido ejercer tal forma de vida preservándose de cuanto en su propio libro critica. ¿Por qué no escribió este libro antes, en la mitad de su carrera, por ejemplo? ¿Por qué lo escribe ahora, al final del trayecto, extramuros, expulso de una tierra para muchos solamente prometida, y de la que él ha gozado durante más de cuatro décadas? Digo que ha gozado porque, según se desprende de sus palabras, el retiro ha sido forzoso. Y la sarna, con gusto, dice el refrán que no pica. No es mi caso, pero más de un lector pensará que se trata de la venganza moral del perdedor, de cuyo perfil habla Nietzsche en su, tan disparatada como aplaudida, Genealogía de la moral (1887).
⏩ Llovet desmitifica la Universidad de una forma tan verídica, tan real, tan sincera, tan cierta y tan incontestable, que nadie podrá decirle jamás que miente, que exagera o que es infiel en un ápice a la más pura realidad. El libro me hace recordar pasajes del cuento del buldero de Chaucer, en The Canterbury Tales. Desmitifica los másteres o cursos magistrales, los tribunales de oposiciones, los criterios vigentes para la selección del profesorado, los medios disponibles y los procedimientos reales de elaboración y defensa de tesis doctorales, los planes de estudio, etc. Y lo grave es que cuanto dice es cierto y comprobable. Es de una franqueza impoluta. Lo irónico es que él mismo, según se desprende de la lectura del libro, ha formado parte activa de todo ello. Voy a mencionar sólo un ejemplo, botón de muestra que causa vergüenza ajena al lector (al lector que sepa lo que es la vergüenza, claro): en las páginas 116 y siguientes, Llovet publica dos sonetos de sendos profesores españoles —de Teoría de la Literatura—, que escribieron sus respectivos autores mientras estos estaban formando parte de un tribunal de oposición (el uso del pasado continuo inglés en esta última oración es inevitable): «Mientras hacía una de mis largas disquisiciones basadas en páginas y líneas concretas del Proyecto Docente de uno de los candidatos —relata Llovet—, ellos se dedicaron, a escondidas pero con una sonrisa burlona en los labios, a escribir dos sonetos, uno por cabeza, que recogí y ahora transcribo en atención a su excelencia métrica y poética» (p. 118). Podría reproducir aquí esos sonetos. Pero no lo haré, porque me da vergüenza ajena.[4]
⏩ El autor de Adiós a la Universidad aduce ingredientes de este y otro tipo a lo largo de su libro, poniendo al descubierto una realidad ante la que todo el mundo calla, simpatiza o evita enfrentarse. Una realidad que todo el mundo conoce. Y consiente.
⏩ En el libro de Llovet se amalgaman una suerte de Bildungsroman, de libro de memorias y de personal catarsis. También la confesión, sin palinodia. El ensayo, la crítica literaria y el autobiografismo hacen pensar en un Montaigne que, tras haber «hecho justicia» durante años desde los tribunales de Bordeaux, se retira marfileñamente a escribir cosas pletóricas de dignidad, buen gusto y sapiencia comprimida. El contenido desmitificador hace pensar también en un monológico y cervantino El coloquio de los perros, desde el que afloran amargamente todas las miserias de una sociedad de oro.
⏩ Sin embargo, el lector desengañado, acaso más crítico que el lector ocioso, verá en este libro la elegía de una generación agotada: la de quienes nacieron en torno a 1950. Llovet nace en 1947. De esa generación de nacidos en España hacia la mitad del siglo XX ha brotado el grupo de individuos más poderoso que ha conocido la sociedad política de nuestro país en el pasado siglo XX: una selecta élite de ella tuvo acceso seguro a una educación (pero mediocremente asimilada: confesado por ellos mismos, pues siempre negaron toda calidad educativa propia del régimen de Franco); varios de ellos eran hijos de los vencedores de la Guerra Civil, aunque supieron prontísimo que para sí mismos sería mejor jugar a ser de izquierdas antes que imitar la trayectoria de sus padres; vivieron una época de estudiantes universitarios donde de nuevo jugar a correr delante de la policía era muy divertido, donde las huelgas eran permanentes (aunque la crudeza laboral no la sufrieron ellos, precisamente: quienes conocen la minería asturiana saben de qué hablo...) y la vida asamblearia era la vida universitaria, porque clases se daban muy pocas, y se recibían muchas menos; eso sí, el mercado laboral de la futura democracia estaba por crear, y muchos de ellos se colocaron rápida y divinamente: el monte todo era todo orégano, y todo para ellos solos. Fue, además, una de las generaciones que, orteguianamente, hizo la transición política española a su medida, y diseñó una democracia, una nueva restauración borbónica y una sociedad política, hechas al patrón de sus intereses ideológicos, sociales, académicos y, por supuesto, económicos. Fue también una generación obsesionada colectivamente como ninguna otra por la idea del poder y su ejercicio: el franquismo había preservado durante cuatro décadas en la Universidad unas estructuras de poder que ellos perpetuaron de forma aún más sofisticada durante toda su vida universitaria, académica y política. Pero eso sí, de forma «guay».
⏩ Ahora, a esa generación le llega la hora del ocaso, de la jubilación. Y se resiste. Ferozmente. No quiere irse. No quieren abandonar el poder, y aún menos que el poder les abandone a ellos. «¿A dónde irá el buey que no are?», escribía Fernando de Rojas en La Celestina. Si algo nos enseñaron, es que el poder es más importante que el saber. Para tener éxito no basta tener razón: hay que tener poder para imponer la razón que se dice tener. Dicho de otro modo: no se tiene razón, si no se tiene razón práctica, porque la razón teórica no basta. Una parte de esa generación, la que dispuso de poder para ello, hizo un mundo a su medida sin darse cuenta de que sus medidas excluían a sus hijos, y aún más a sus nietos, que hoy en día no tienen a dónde ir. Y justo ahora más de uno proclama el hundimiento de una nave que ya no puede controlar.
⏩ Es la idea de la decadencia como espectáculo, es la teatralización del hundimiento, es la retórica de la elegía, es la convocatoria planetaria a los propios funerales, es el anuncio del fin de la Historia de la que un yo se exhibe como autor, es el Apocalipsis sobre el cual ese yo se anuncia como testigo y profeta y actor y personaje, etc. Hay que decir que no, que el mundo no concluye. Prosigue, pero sin vosotros. Adiós. Se os dice «adiós» a vosotros, no a la Universidad, la cual, lejos de quedarse «triste y sola», como reza la tunante canción, mira a quien se va como a Quevedo miraban los años vividos y pasados, en el célebre soneto «Arrepentimiento y lágrimas debidas al engaño de la vida»: «hoy los lloro, pasados, y los veo / riendo de mis lágrimas y daños». Cursiva mía, sin intención —ni acritud— irónica.
⏩ Un caso sorprendente y de veras audaz, mucho menos teatral que el anterior, ha sido el de la profesora Annick Stevens, quien, indignada y decepcionada cada día más con la realidad frustrante y mediocre de la realidad académica, decidió abandonar la Universidad de Lieja, donde trabajaba como profesora de filosofía. Stevens hizo pública una breve carta en la que explicaba sus razones[5]. Con autorización de la autora, dado su interés, me pareció oportuno traducirla fielmente al español, con el título de «¿Por qué renuncio a la Universidad tras diez años de docencia?», en los siguientes términos, a los que Annick Stevens dio su visto bueno:
Hoy más que nunca es necesario reflexionar sobre el papel que deben desempeñar las universidades dentro de unas sociedades que se encuentran sujetas a cambios profundos y radicales, y que deben elegir con urgencia el modelo de civilización desde el que quieren comprometerse con la humanidad. Hasta el momento presente, la Universidad es la única institución capaz de preservar y transmitir la totalidad de saberes humanos elaborados a lo largo del tiempo y del espacio, de crear conocimientos nuevos y fundamentarlos en los previamente adquiridos, así como de poner a disposición de nuestras sociedades esta síntesis de experiencias, métodos y competencias en todos los ámbitos, con el fin de auxiliarnos en las alternativas que queremos elegir en la vida. Es cierto que en todas las épocas la Universidad ha faltado en cierto modo a algunas de sus exigencias fundacionales, como puede verse en las críticas que, constantemente, y con razón, se le han dirigido; pero no se trata ahora de invocar la nostalgia de antiguas formas. Sin embargo, nunca como hoy la Universidad ha sido tan complaciente con las tendencias dominantes, nunca como ahora ha renunciado hasta tal extremo al uso crítico de su potencial intelectual, ante la interpretación de valores y movimientos que estas corrientes imponen al conjunto de la población en general, y de forma tan particular a la comunidad universitaria.
Subyugada desde el primer momento por el poder político, como se ha visto de forma clarísima a lo largo del Proceso de Bolonia, ahora parece que son los propios gestores universitarios quienes, voluntariamente —con muy pocas excepciones—, exigen cumplir con esta huida hacia adelante, ciega e irreflexiva, hacia formas de conocimiento pobremente utilitaristas, determinadas por el economismo y el tecnologismo[6].
Aunque este hecho se fundamenta muy firmemente sobre la adhesión ideológica de quienes ejercen el poder institucional, no se habría impuesto al conjunto del personal universitario si no se hubiera instaurado simultáneamente una serie de limitaciones destinadas a paralizar toda oposición, mediante la amenaza de hacer desaparecer a todas aquellas entidades que no se sometan a la enloquecida carrera de la competencia global. Hay que atraer al «cliente» para que tenga éxito, independientemente de sus capacidades («¡he aquí la Universidad del Éxito»!), darle un título que garantice un puesto cómodo y bien pagado, formar en el menor tiempo posible a investigadores que sean hiperproductivos, siempre según los criterios de calidad editoriales, así como excelentes gestores y directivos de empresas, dispuestos en todo momento a ocupar un puesto en las infinitas comisiones y consejos en los que se toman simulacros de decisiones —simulacros, sí, porque tanto los presupuestos como los criterios de selección y distribución del dinero se deciden en otra parte. Ni una sola cuestión se plantea jamás sobre calidad, distanciamiento crítico, o reflexión sobre nuestra civilización. La nueva noción de «excelencia» no designa en absoluto ni la mejor calidad de enseñanza ni de conocimiento, sino la mejor habilidad para acumular desmedidos presupuestos, ingentes equipos de investigación en personal de laboratorio, o largas tiradas de títulos en revistas científicas, que son cada vez más sensacionalistas en la medida en que resultan menos fiables. El delirio de evaluaciones que se despliegan a todos los niveles, desde las comisiones internas hasta el ranking de Shanghái, no hacen sino demostrar el absurdo de todos estos criterios.
El resultado de todo ello es precisamente lo contrario de cuanto se pretende promover. En sólo diez años de docencia he visto cómo la mayoría de mis mejores alumnos abandonaban la Universidad, antes, durante o en el momento de haber concluido su tesis doctoral, al darse cuenta del proceder que se les obligaba asumir a cambio de continuar con sus estudios. He visto también cómo otros renunciaban a sus competencias y verdaderos intereses intelectuales para adaptarse a determinadas áreas, así como para asumir formas de comportamiento que les permitían disponer de mejores oportunidades. Y, por supuesto, vi trepar a los trepadores, de pensamiento mediocre y astucia productiva, que saben de inmediato en dónde deben ponerse y a quién deben pegarse, que no tienen ningún inconveniente en escribir siempre de acuerdo con las normas editoriales, de modo que así todo es más rápido en tanto que menos exigente. Salvo las escasas excepciones de quienes tienen la posibilidad de llegar en el mejor momento con la mejor calificación al puesto oportuno, los demás son precisamente los más hábiles mediocres. La reciente reforma del FNRS acaba de suprimir las últimas posibilidades disponibles para aquellos estudiantes que sólo se valen de sus capacidades intelectuales, haciendo prevalecer la evaluación del laboratorio sobre la de la persona. Semejantes extravíos presentan variantes y realizaciones diversas según disciplinas y países, pero en todas partes nuestros colegas confirman las tendencias generales: la competencia que se basa exclusivamente en la cantidad; la selección de temas de investigación impuesta por organismos financieros, todos ellos al servicio de un modelo de sociedad según el cual el progreso humano se basa únicamente en el crecimiento económico y en el desarrollo tecnológico; hipertrofia de la actividad administrativa y de gestión a expensas de un tiempo que debería dedicarse a la docencia y a la investigación. Por poner un ejemplo, teniendo en cuenta los actuales criterios, Darwin, Einstein o Kant no tendrían hoy ninguna posibilidad de que los seleccionaran. Piénsese en las consecuencias que todo esto tendrá en el futuro de la enseñanza y la investigación. ¿Es que se cree posible mantener contento al «cliente» proponiéndole una formación de tan estrecha envergadura? Incluso desde el punto de vista de sus propios criterios de excelencia, la política de las autoridades científicas y académicas es sencilla y totalmente suicida.
Tal vez algunos digan que exagero, que es posible compaginar cantidad y calidad, y llevar a cabo un buen trabajo sin dejar de plegarse a los imperativos de la competitividad. La experiencia desmiente este optimismo. No diré que todo es nefasto en la Universidad actual, pero lo que hay de bueno en ella procede de la resistencia a las nuevas medidas impuestas, y no a su aplicación. Y esta resistencia se irá debilitando con el tiempo. Se confirma, de hecho, que todas las disciplinas académicas se empobrecen progresivamente, ya que las personas seleccionadas como más «eficaces» son también las menos sólidas, las más limitadamente especializadas, es decir, las más ignorantes, incapaces de comprender la complejidad de sus propios resultados.
Incluso aquellas materias con un fuerte potencial crítico, como la filosofía o las ciencias sociales, se pliegan a las exigencias mediáticas y se mantienen siempre con suficiencia en un conformismo que les permiten librarse de la exclusión en la batalla de la productividad —por no hablar de la incapacidad para asumir la incoherencia entre sus propias teorías críticas y su aplicación práctica, cuyos representantes se ven obligados a adoptar, a título individual, con el fin de alcanzar un puesto desde el que hacerse oír.
Sé que muchos colegas comparten este juicio global y tratan heroicamente de salvar los muebles, en un ambiente de resignación e impotencia. Incluso se me podría reprochar que abandono la Universidad en un momento en el que habría que luchar desde el interior con el fin de invertir el proceso. Precisamente por haber llevado a cabo varios intentos en este sentido, y pese a la estima que profeso a quienes se esfuerzan todavía por contrarrestar tales estragos, creo que la lucha es inútil en las actuales condiciones, dado el poder de unión entre los intereses individuales de algunos de nosotros y la ideología general a la cual se adhiere la Universidad.
En lugar de lanzarse a nadar contra corriente, es momento de salir para dar lugar a otra cosa, para constituir otro tipo de institución, capaz de retomar el papel fundamental de transmitir la complejidad de las características de las civilizaciones humanas y de promover la reflexión indispensable que, sobre saberes y conductas, hace prosperar a la humanidad. Todo está por hacer, pero en el mundo hay cada vez más personas que disponen de inteligencia, cultura y voluntad para llevarlo a cabo. De cualquier modo, no es momento de perder energías luchando contra la decadencia anunciada de una institución que se hunde sin saber entender lo que es la excelencia.
Nada cabe añadir a las certeras palabras de Annick Stevens, salvo reconocer su integridad profesional y su valentía personal.
________________________
NOTAS
[1] El mismo ejemplo puede aducirse respecto a las lenguas. El latín y el griego clásico han sobrevivido durante siglos a sus hablantes, como «lenguas muertas». Y como lenguas muertas seguirán vivas entre los gramáticos y filólogos grecolatinos. Del mismo modo que la literatura sigue viva en el mundo académico y universitario de sus intérpretes. Otra cosa es que consideremos la Universidad, y en conjunto las instituciones académicas, como un cementerio literario. No me opongo a esta imagen, pero adviértase que ninguno de nuestros colegas puede aceptarla sin incurrir en un descarado cinismo: porque de ese cementerio vivimos. Y de él cobramos. No sabré decir si como sacerdotes o como sepultureros. Aunque algunos lo hagan como muertos.
[2] Pero esto no es óbice para que los cargos de gestión y administración burocráticas sean cada día más valorados por las agencias nacionales de evaluación y acreditación, destinadas a galardonar la mediocridad y desprestigiar el trabajo científico.
[3] El artículo puede leerse íntegramente en el siguiente enlace de internet, publicado en El País, desde el 7 de septiembre de 2009.
[4] En julio de 2022, Llovet protagonizó una noticia en relación con la publicación en internet de declaraciones sobre la Laura Borrás y sus actividades académicas en la Universidad, hechos de los que se hizo eco la prensa. Véase lo que al respecto cuentan La Razón o Libertad Digital, entre otros medios.
[5] La versión original francesa de esa carta, que yo mismo traduje al español el 9 de octubre de 2012, puede verse en el siguiente enlace: «¿Por qué renuncio a la Universidad tras diez años de docencia?».
[6] La palabra «tecnologismo» no está en el actual Diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Sin embargo, la introduzco aquí con el mismo paralelismo, en relación a su campo semántico —la tecnología—, con el que el este diccionario define el término «economismo»: «Doctrina que concede primacía a los factores económicos». Tecnologismo designaría, según el original francés al que soy fiel, aquella creencia que concede primacía a los valores tecnológicos.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Los placeres de Babel. Hacia una literatura sin intérpretes: «¡Fuera de la Academia!»», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (V, 4.5), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- Borges y Unamuno: ¿lectores improductivos del Quijote? El uso de la Literatura Comparada hoy.
- Octavio Paz o cómo seducir con erotemas a tus oyentes e interlocutores: el arte de engañar con las palabras.
- Los 4 paradigmas históricos de la interpretación literaria: lo que la Universidad no te enseña.
- Esto es lo que lees cuando lees una obra literaria: componentes genéticos, estructurales y basales de la literatura.
- ¿Cómo engañar y manipular al prójimo mediante el uso de signos? Y sin inteligencia artificial.
- Un soneto de Quevedo a «la juventud robusta y engañada» para interpretar los géneros literarios según la Crítica de la razón literaria.
- Así se elaboró el concepto de transducción en la Teoría de la Literatura de la Crítica de la razón literaria.
- Así funciona la Literatura Comparada: la symploké de las relaciones comparatistas: contra Derrida.
- El arte y la literatura son estrategias de libertad que la ley no puede contrarrestar, ni detener, ni proscribir.
- La Crítica de la razón literaria ante la Teoría de la Literatura y las filosofías posmodernas.
- Si el inconsciente existe, todo está permitido: la literatura no es el terreno de juego de los adivinos.
- Desmitificación del poema «If...» de Kipling: ¿literatura parenética o cultura de autoayuda y autoengaño?
- Censura, literatura y libertad: sobre la escritura y publicación de la novela Maurice de Edward M. Forster.
- Claves para la interpretación de la literatura: la Crítica de la razón literaria en Quito, Ecuador.
- ¿Por qué la literatura no es un fósil? Ni la interpretación literaria es una autopsia.
- Antología poética de una genealogía de la literatura basada en la Crítica de la razón literaria.
- Qué es una tragedia y cómo identificarla e interpretarla en el arte y la literatura.
- 3 criterios básicos para impartir una clase universitaria de calidad sobre literatura.
- Más allá de la teoría literaria posmoderna: sobre la dialéctica literaria entre Hispanosfera y Anglosfera.
- La Crítica de la razón literaria contra los estudios culturales.
- ¿Es la Ifigenia en Áulide de Eurípides una falsa tragedia? La hermenéutica no sirve para interpretar la literatura.
- La dialéctica entre la Europa de los pueblos y la Europa de los Estados: el papel de la literatura.
- Cómo la Universidad anglosajona posmoderna destruye la literatura española e hispanoamericana.
- Cuestiones fundamentales sobre literatura oral y literatura escrita.
- La Divina comedia de Dante como crisol de las 4 genealogías literarias.
- Respuesta a las preguntas del público de la Universidad de Nariño, Colombia, con motivo de la conferencia «El Hispanismo contra la posmodernidad anglosajona: contra Terry Eagleton».
- ¿Por qué los Diálogos de Platón no son literatura?
- Crítica a la enseñanza de la Teoría de la Literatura en las Universidades actuales.
- Errores en la enseñanza de la Teoría de la Literatura: los reduccionismos.
- Cuando la filosofía es sólo literatura: una lectura literaria de la Estética de Hegel.
- Los espejismos de la literatura: ¿qué es y qué no es literatura?
- Ciencia y ficción en literatura y en Teoría de la Literatura.
- ¿Cómo diferenciar ideas y conceptos en la interpretación de la literatura?
- ¿Por qué el ensayo no es literatura?
- Diferencias esenciales entre Teoría de la Literatura y Crítica de la Literatura.
- Cómo alcanzar la objetividad en la interpretación de la literatura.
- ¿Qué es la semiótica o semiología, reinterpretada desde la Crítica de la razón literaria?
- Respuestas a preguntas sobre la ficción en la literatura.
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
- ¿Cuándo y por qué la literatura se divorcia de la religión?
- ¿Qué es una arquea literaria? Así nace la literatura
- ¿Por qué la literatura no es un simulacro de la realidad?
- ¿Qué es un «tercer mundo semántico» en Teoría de la Literatura?
- ¿Qué son las «teorías literarias ablativas»?
- La cultura ataca y reprime a la ciencia.
- La razón es superior al lenguaje.
- Defensa de la interpretación científica de la literatura.
- Transducción y literatura infantil.
- Contra el uso frívolo y retórico de la Teoría de la Literatura.
- Sobre el lector implícito y otras ficciones literarias.
- La ciencia y sus enemigos: cultura, lenguaje y conocimiento.
Los 4 enemigos capitales de la literatura:
sin un código común, no se puede razonar sobre nada
«¡Fuera de la Academia!»
«¿Los criterios de calidad en la Universidad son una farsa?
Esta es mi respuesta
El sorprendente caso de la profesora belga
que abandona la Universidad ante la decadencia del sistema
Crítica a La Universidad light de Francisco Esteban Bara:
contra la actual Universidad posmoderna
La censura científica y académica en las Universidades actuales:
cómo defender la libertad de la ciencia y la literatura
Cómo la Universidad anglosajona posmoderna
destruye la literatura española e hispanoamericana
* * *