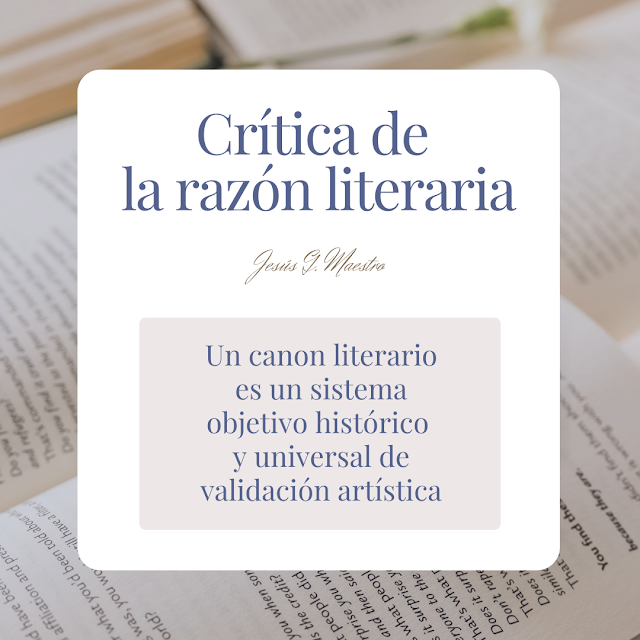Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Los conceptos de lector y de espacio estético según la Crítica de la razón literaria
La Crítica de la razón literaria define conceptualmente la figura del
lector literario como aquel ser humano o sujeto operatorio que interpreta para sí las
ideas y los conceptos objetivados formalmente en los materiales literarios. El texto u obra
literaria se considera, en el contexto determinante de los materiales
literarios, un núcleo ontológico fundamental, indudablemente concatenado
en symploké con otros núcleos ontológicos no menos
importantes, como el autor, el lector y el crítico o transductor.
El concepto de lector que sostiene la Crítica de la razón literaria como Teoría de la Literatura exige la existencia de un espacio estético o poético, realidad al margen de la cual no cabe hablar de obra de arte ni de posibilidad alguna de interpretación. Espacio estético es el espacio dentro del cual el ser humano, como sujeto operatorio, lleva a cabo la autoría, manipulación y recepción de un material estético, es decir, el espacio en el que el ser humano ejecuta materialmente la construcción, codificación e interpretación de una obra de arte. El espacio estético es un lugar ontológico constituido por materiales artísticos, dentro de los cuales los materiales literarios constituyen un género específico. En el caso de la literatura, el espacio estético es el espacio en el que se sitúa el lector —el ser humano vivo que lee las ideas objetivadas formalmente en un texto— para interpretar gnoseológicamente, es decir, desde criterios lógico-materiales, un conjunto de materiales literarios que toman como contexto determinante una o varias obras literarias concretas.
El espacio estético es un lugar físico, efectivamente existente, y no metafísico o metafórico, cuya ontología literaria es susceptible de una interpretación semiológica, dada en tres ejes: sintáctico, semántico y pragmático.
Desde esta perspectiva, la Crítica de la razón literaria habla de materiales artísticos o materiales estéticos (ars), los cuales, a su vez, pueden considerarse en su desenvolvimiento en cada uno de los tres ejes del espacio estético: 1) sintácticamente, al hacer referencia a los modos, medios y objetos o fines de formalización, elaboración o construcción de los materiales estéticos; 2) semánticamente, al explicitar los significados y prolepsis de la producción artística, de acuerdo con los tres géneros de materialidad propios de la ontología especial (mecanicismo, M1; sensibilidad, M2; y genialidad, M3); y 3) pragmáticamente, al referirse a la introducción y desarrollos de la obra de arte en contextos pragmáticos más amplios, como la praxis económica, social, comercial, institucional, política..., los cuales pueden determinarse de acuerdo con autologismos, dialogismos y normas.
Llegados a este punto conviene delimitar una cuestión de máxima importancia. ¿Qué es un material estético? Con frecuencia se ha definido la literatura, desde el punto de vista de las poéticas de la recepción, como aquel discurso que una determinada sociedad, en tal o cual época histórica, considera «literario». Igualmente se ha reconocido, en este sentido, que el valor de lo literario es un fenómeno socialmente cambiante e históricamente variable. Semejantes afirmaciones no son sino tesis de psicología social. Como si la literatura dependiera de las decisiones numéricas de una socialdemocracia. La Crítica de la razón literaria considera que sólo son estéticos aquellos materiales que son resultado de una gnoseología, es decir, de un análisis científico que los conceptúa como estéticos. Del mismo modo sucede con la literatura. Son literarios aquellos materiales que son resultado de una gnoseología literaria, es decir, de un análisis científico y categorial que los conceptualiza, desde criterios lógicos y materiales, como materiales literarios. Decir que algo es literario porque así lo decide un público determinado, social o históricamente dado, es una vulgaridad extraordinaria. El público, sin más, no dispone de competencias para determinar qué es literario y qué no es literario. Ni le interesa saberlo. El público no selecciona ni escoge: recibe lo que le dan, y lo consume. El público aporta a la literatura una dimensión espectacular y social, de consecuencias desbordantes en múltiples campos, de naturaleza económica, política, ideológica, demográfica, lingüística, religiosa, etc., pero no confiere por sí sólo ninguna literariedad a ningún tipo de material. Quienes hacen de una obra una obra literaria —nos guste o nos disguste admitirlo— son las universidades y las instituciones académicas destinadas a su estudio, interpretación y difusión, así como a la formación de nuevos lectores, estudiosos e intérpretes de los materiales literarios. Son las instituciones académicas las que convierten unos materiales determinados en materiales literarios definidos. Incluso puede afirmarse que fuera de las instituciones académicas y universitarias la literatura no existe como tal. Hay libros y lectores, pero no necesariamente literarios, ni de obras de arte literarias. El canon literario comienza cuando determinadas instituciones políticas —y la Universidad es una de ellas (no hay universidades sin Estado, sean públicas o privadas)— canonizan una serie de obras literarias y disponen e implantan determinados códigos de lectura. Los autores de la denominada «literatura de consumo» saben muy bien que para triunfar, es decir, para vender sus productos, han de llegar a una serie de cohortes: los periodistas que hacen las veces de publicistas de las editoriales a las que sirven sus periódicos o medios de información, las editoriales comerciales que sirven a su vez a determinadas opciones e intereses políticos, y, en última instancia, los profesores de universidad que, atraídos por la ideología de los autores y por los intereses políticos personales, incorporan en sus programas académicos obras pseudoliterarias para consumo universitario de sus discentes[1]. Así se explica que algunos de nuestros colegas se atrevan en 2003 a impartir un curso sobre la historia de la novela española en el siglo XXI, ignorantes de que sólo es objeto de conocimiento histórico aquello que ha dado lugar a consecuencias históricas, y especialmente a consecuencias históricamente relevantes. En suma, la literatura es una realidad ontológica que no existe al margen de un lector científicamente preparado para leerla como tal. La literatura puede percibirse fenomenológicamente en su dimensión primogenérica o física (M1), como lenguaje verbal, oral o escrito, como libro impreso, o simple recitativo de palabras, y también como depósito de experiencias psicológicas (M2), aventuras, sueños, indagaciones en las «profundidades del alma humana», y otras figuras no menos retóricas, que sólo explican la deficiencia emocional y cognoscitiva de quien las profiere. Para una persona inculta el Quijote será siempre un libro muy largo que tiene como protagonista a un chiflado. Nada más. Pero la literatura no es sólo física y psicología. La literatura exige ser interpretada como sistema de ideas (M3), desde el momento mismo en que tales ideas están formalmente objetivadas en los materiales literarios. En consecuencia, la literatura exige lectores capaces de interpretar esas ideas desde criterios científicos, categoriales y lógicos. El lector literario sólo adquiere operativamente este estatuto después de haber recibido una formación, es decir, una educación científica, que lo capacita para ejercer sus funciones críticas frente a los materiales literarios. Y sólo las instituciones universitarias y académicas pueden reunir competencias apropiadas para dar a los seres humanos una formación de este tipo: porque la prensa diaria no forma lectores, sino criaturas ideológicamente activas o hiperactivas; porque las instituciones religiosas no educan para leer obras literarias, sino para multiplicar el número de fieles, cuyas mentes viven limitadas en la fenomenología de la fe y en el idealismo teológico (M2); y porque las grandes empresas comerciales no se dedican a la difusión y comercialización de obras literarias, sino de obras literarias comerciales, que con frecuencia son una invención del mercado, de los medios de información de masas, o de los premios de la política nacional o internacional. En consecuencia, no es, pues, el público, o la sociedad en general, quien determina los valores literarios, estéticos o poéticos, de los materiales literarios, sino la Academia. Del mismo modo que sólo al Estado corresponde la competencia de determinar la ciudadanía o extranjería de sus individuos políticos. Convenzámonos, la literatura no está al alcance de todos. Al margen de una educación científica, sus ideas son ilegibles. Cuando el Estado deja de existir, los ciudadanos dejan de existir con él, se disuelven como sociedad política y viven en una suerte de destierro, exilio u ostracismo tribal; del mismo modo, la destrucción de la Academia es, mediante la diseminación de sus miembros y la disolución de los conocimientos científicos, la destrucción de la literatura. Y el triunfo de Babel.
Desde la Crítica de la razón literaria se propone recuperar la noción de ars para designar la ontología de los materiales artísticos, resultantes de un análisis gnoseológico que los conceptualiza como tales. No se trata de definir la obra de arte —expresión por sí sola cargada de sentidos valorativos—, sino de identificar los objetos artísticos como aquellas elaboraciones materiales que, como construcciones ontológicas y gnoseológicas, se sitúan, por obra siempre de uno o varios sujetos operatorios, en primer lugar, ontológicamente, en un espacio estético, y, en segundo lugar, gnoseológicamente, en el campo categorial de una determinada disciplina científica, en función de sus dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas.
1. Desde el punto de vista del eje sintáctico del espacio estético o poético, los materiales estéticos, y los literarios de forma específica, han de considerarse teniendo en cuenta los medios, modos y objetos o fines de su formalización, elaboración o construcción física. Por el medio de construcción, los materiales estéticos se dividen en géneros artísticos (literatura, cine, teatro, música, arquitectura, pintura...), según se sirvan de las palabras, el registro de imágenes en movimiento, la semiología del cuerpo, la combinación estética de sonidos, la proyección y construcción de edificios, los colores y las formas materializados en un lienzo...). Por el modo de construcción, los géneros, a su vez, se subdividirán en especies (la novela de aventuras, el poema épico, el soneto, la comedia lacrimosa, el teatro del absurdo, el cine negro, la pintura flamenca, etc.). Una vez afirmada la innegable materialidad de los objetos artísticos cabría distinguir en ellos distintas finalidades, entre ellas no sólo la intención de su artífice (finis operantis), sino también las consecuencias por las que discurre la obra una vez que sale de manos de su autor (finis operis). El arte es una actividad humana y como tal es impensable que no se den en ella significaciones e intencionalidades prolépticas. La obra de arte obedecería a una poiesis (una construcción), y como toda actividad humana posee un télos (una finalidad). Hay diferentes teorías del arte que en una u otra época han propugnado criterios muy restrictivos en cuanto al eje sintáctico. Así, por ejemplo, en Grecia, se identificaba como poesis lo escrito o recitado en verso, hecho poético que remite al eje sintáctico, concretamente a las relaciones entre las palabras con el fin de obtener un determinado ritmo poético (de ahí que pueda hablarse de los distintos tipos de métrica como relatores y operadores). La significación del objeto artístico será, además, objeto de una incorporación a la praxis de quienes la van a comercializar, explotar, adquirir o admirar. Quiere decirse, en consecuencia, que los materiales manipulados para la obtención de una obra artística no pueden limitarse únicamente a su dimensión física (M1), sino que, como en el caso de la literatura o el cine, penetran en la configuración del objeto artístico referentes psicológicos de naturaleza ficticia y fenomenológica (M2), y referentes ideales de tipo conceptual y lógico (M3). Precisamente en la sintaxis poética ha de buscarse la diferenciación de unas artes respecto a otras.
2. Desde el punto de vista del eje semántico del espacio estético, la Crítica de la razón literaria distingue, en primer lugar, una interpretación física o mecánica de los objetos artísticos, cuya semántica se explicitaría en términos estrictamente físicos (M1), esto es, como manifestaciones estéticas consideradas en su dimensión artesanal, constructivista o mecanicista. En segundo lugar, distinguimos una interpretación meramente sensible o psicológica de lo objetos artísticos cuya semántica se explicita en términos subjetivos o emocionales (M2). En tercer lugar, cabe distinguir las interpretaciones conceptuales y objetivas de los objetos artísticos, cuya semántica se explicitaría en términos inteligibles, sistemáticos y lógicos (M3). Aquí adquieren especial protagonismo, por ejemplo, determinadas corrientes de vanguardia estética, como el surrealismo o el cubismo, por ejemplo. Se trata de corrientes artísticas que pretenden ofrecernos una idea del arte como eje articulador de toda una serie de criterios que vendrían a modificar nuestra percepción de la realidad. Cabe decir que lo mismo ocurría con la teoría de la mímesis aristotélica, con el Arte nuevo (1609) de Lope de Vega o con las estrofas métricas constituyentes del soneto clásico español. No por casualidad las corrientes artísticas que parten de M3, con frecuencia a través de manifiestos conceptuales y lógicos, como el de Lope de Vega, Horacio Quiroga o André Breton, comienzan con declaraciones teóricas y programáticas, y sólo a partir de ellas dan cuenta de una producción artística ajustada a tales exigencias. Por esta razón hemos insistido con frecuencia en que la genialidad que no se justifica normativamente es un fraude. Mecanicismo (M1), sensibilidad (M2) y genialidad (M3) son las dimensiones a las que apelan los materiales estéticos y literarios desde el punto de vista del eje semántico del espacio estético.
Adviértase, en consecuencia, que desde los criterios ontológicos que determinan en el eje semántico la interpretación de los materiales estéticos se puede incurrir en reduccionismos, los cuales adulteran de forma inevitable la realidad de la obra de arte[2]. Así, por ejemplo, el Kitsch es la reducción del arte al mecanicismo del eje semántico: reproducción formal en serie del M1 de un producto supuestamente estético (reducción mecanicista del arte a M1). Por su parte, la reducción psicologista del arte a M2 se produce cuando la genialidad de un material literario no se explica normativamente ni se justifica conceptualmente, sino que se afirma sin más razones o argumentos que los emocionales, subjetivos o sensibles de uno (autologismo) o varios (dialogismo) receptores. La obra de arte que se implanta de forma autónoma, al margen de un sistema de normas objetivadas, esto es, que se impone como un autologismo (porque «lo dice» su autor) o como un dialogismo (porque «lo dicen» los amigos, colegas o cómplices gremiales del autor), no puede considerarse realmente una obra de arte, sino una construcción publicitaria, mercantil o simulada de obra de arte. El Quijote, la Divina commedia, Hamlet, etc., son obras denominadas «geniales» porque su genialidad está registrada y consensuada en un sistema de normas de referencia, es decir, porque son obras que constituyen una ontología poética objetivada en unas normas igualmente poéticas, las cuales están expuestas e implantadas en un canon literario, es decir, en un sistema objetivo histórico y universal de validación artística. En última instancia, cabe hablar de reducción lógica o conceptual del arte a M3 en el caso, por ejemplo, del cubismo: la obra de arte remite en el eje semántico a la pureza de formas geométricas. Se incurre en este caso en el uso de criterios sintácticos y semánticos fundamentalmente. Lo mismo podría decirse del concepto de poesía pura que sostiene Juan Ramón Jiménez. Se concibe el arte como una suerte de teoría o preceptiva, cuya originalidad reglamentada y normativa radica sobre todo en el eje semántico (referencias, fenómenos y esencias): lo referido formalmente, la obra de arte como manifestación fenomenológica y la esencia geométrica que conceptualiza. Tal es lo que sucede con la pintura que trata de expresar la pureza de los colores Aleksandr Ródchenko y su tríptico Color rojo puro, color azul puro y color amarillo puro (1921), o el poema creacionista de Huidobro titulado precisamente «Arte poética», publicado por vez primera en Espejo del agua, en 1916.
3. Desde el punto de vista del eje pragmático, la crítica de los materiales estéticos ha de enfrentarse a todos los fenómenos de expansión social, difusión y recepción del objeto artístico. Se trataría de los efectos y consecuencias producidos por el arte, efectos que tendrán una dimensión no sólo psicológica y social, sino ante todo histórica, geográfica y política. En el eje pragmático del espacio estético será conveniente distinguir tres sectores, los cuales coinciden en su nomenclatura con las tres dimensiones del eje pragmático del espacio gnoseológico: autologismos, dialogismos y normas.
En primer lugar, hay que hacer referencia a las operaciones artísticas que se ejecutan en el dominio de los autologismos, y cuya actividad se desarrolla a partir de la psicología personal y de la lógica constructiva del autor o artífice de la obra de arte. Autologismo es en el espacio estético la figura gnoseológica en que se objetiva la relación del artista consigo mismo, en tanto que sujeto lógico, psicológico y corpóreo que ejecuta un proceso de construcción estética, es decir, un proceso de formalización de materiales artísticos. Los autologismos han de interpretarse en el espacio estético desde el punto de vista de una dimensión lógica (M3), y no sólo psicológica (M2), pues se concibe como una figura gnoseológica que determina el uso que de los conceptos y de las ideas hace el sujeto operatorio, en tanto que constructor de obras de arte, en los límites de sus capacidades lógicas individuales, facultades y potencias.
En segundo lugar, se encuentran los dialogismos, es decir, la acción de los agentes o ejecutores de la transmisión y transformación de los objetos artísticos: las operaciones de los transductores, críticos e intérpretes de las formas en que se conceptualizan los materiales estéticos o literarios[3]. Dialogismos son las relaciones que mantienen entre sí los sujetos operatorios, en tanto que, como sujetos que intervienen en los procesos de construcción e interpretación artística, se relacionan entre sí a través de la conceptualización de los objetos que manipulan. Los dialogismos son figuras gnoseológicas en que se objetivan explicaciones, debates, comunicaciones o incomunicaciones de los diferentes grupos, escuelas o tendencias, de una comunidad de artistas e intérpretes del arte. La interpretación de las artes, así como la enseñanza de tal interpretación, se incluye dentro de la figura gnoseológica del dialogismo.
En tercer lugar, se sitúa el dominio constituido por las normas, es decir, el conjunto de teorías, sistemas o categorías, que permiten construir, juzgar, interpretar, difundir y valorar las obras de arte. La construcción y la interpretación estéticas no pueden desarrollarse, ni concebirse, sin la intervención de sujetos humanos, esto es, de sujetos operatorios, los críticos, transductores, científicos, intérpretes, en suma, de los materiales estéticos, en una actividad que ha de suponerse necesariamente ordenada a la construcción e interpretación de objetos estéticos definidos. Por ello es imprescindible en la construcción e interpretación artísticas reconocer la existencia de una serie de normas, o pautas de comportamiento gnoseológico, que la conceptualización de los objetos estéticos exige a los sujetos operatorios, del mismo modo que estos sujetos imponen a los objetos unos criterios de definición y formalización. Al margen de las normas de construcción e interpretación estéticas, el arte sólo es concebible como psicologismo, es decir, como invención autológica de un individuo, o como artefacto dialógico con el que se identifica un gremio o grupo de individuos, naturalmente autistas, dada su desconexión con un sistema de normas objetivadas y compartidas críticamente por una sociedad abierta.
En consecuencia, el eje pragmático ha de dar cuenta de la cuestión del valor de las obras de arte, indisociable tanto del criterio ontológico expuesto en el eje semántico del espacio estético (mecanicismo, sensibilidad y genialidad) como del eje pragmático en el que se organiza el espacio gnoseológico (autologismos, dialogismos y normas). Desde un punto de vista valorativo, habrá que analizar la sintaxis de una determinada obra —su construcción, atendiendo a sus medios, modos y fines— y las significaciones de que resulta dotada ontológicamente —mecanicismo, sensibilidad y genialidad—, así como su acogida por parte del público y del mercado artístico —a través de autologismos, dialogismos y normas—.
Los tres sectores del eje pragmático del espacio estético (autologismos, dialogismos y normas) se dan en symploké, es decir, mantienen entre sí una relación irreducible, de modo que están interconectados, y ninguno de ellos puede suprimirse sin adulterar o idealizar la construcción o interpretación de los materiales artísticos. Cuando la experiencia autológica del autor de una obra de arte se sustrae a su relación dialéctica o sintética con un sistema de normas, o con la comunidad de lectores, receptores o críticos, no cabe hablar de obra de arte, desde el momento en que se incurre en un reduccionismo del arte a puro psicologismo, según el cual «es una obra de arte lo que yo, su autor, considero que es una obra de arte», aunque se trate de una construcción físicamente dada y semánticamente incomprensible. Con incesante frecuencia, sobre todo en el arte contemporáneo, y posmoderno, sucede que el valor estético de una «obra de arte» se da exclusivamente en el sector autológico del eje pragmático, es decir, el valor artístico de una obra depende exclusivamente de la autoría de un individuo que se considera a sí mismo «artista», o que, en todo caso, considera como «artista» un gremio o colectivo gregario capaz de rentabilizar económicamente sus productos como «productos artísticos». En este último caso puede advertirse cómo el «arte» queda reducido simplemente una experiencia autológica o, en todo caso, una dialógica, limitada a un gremio autista. En semejantes casos, se incurre en un reduccionismo idealista del arte, en general, al arte de un individuo, o de un gremio, en particular, que se presentan o se imponen, mercantil o económicamente, como autosuficientes (con frecuencia merced a subvenciones del Estado, pues por su propio «valor» nadie les prestaría atención). Se trata con frecuencia de obras de arte construidas al margen de normas, obras de arte que pretenden por sí mismas ser «la norma», situarse por encima de ella, o presentarse como alternativa, habitualmente desde una ideología en boga, a normas supuestamente impuestas por un poder estatal, político, burgués, etc., mediante «formas de arte comprometido», «solidario», «independiente», cuando en realidad sólo son las formas vacías del idiolecto de la psicología de un individuo, su autor, o del sociolecto no menos inocuo de la ideología de un gremio tan autista como gregario. Se trata de un «arte» inconexo con la realidad de la que forma parte, un arte reducido a la psicología de un individuo o de un gremio, y desde el cual se postula incluso la ignorancia de quienes, por no pertenecer al gremio, o por no identificarse psicológicamente con la ideología del individuo, a la sazón «artista» y «genio», no «entienden» ese arte, en sí mismo irracional y por sí mismo incomprensible. Es el caso de tanta iconografía contemporánea y posmoderna. Se supone que quien no perciba el «sentido profundo» de una mole de cemento al natural llamada «Elogio del horizonte», y plantada en lo alto del cerro de Santa Catalina de Gijón, es un ignorante incapaz de «comprender» el «valor» de una «obra de arte» por la que Eduardo Chillida cobró cien millones de pesetas de la España de finales de la década de 1980[4].
Se observará con cuánta facilidad es posible incurrir en reducciones a la hora de exponer teorías del arte dadas en el eje pragmático del espacio estético. En primer lugar, incurren en reducción a los autologismos quienes consideran que el arte es la forma de expresión de un individuo «genial» que posee sus propios códigos y lenguajes: el Círculo negro sobre fondo blanco (1915) de Kazimir Malévich objetiva el código propio de su autor, al reducir el eje semántico del espacio estético a un autologismo. En segundo lugar, se incurre en reducción del arte a los dialogismos desde el momento en que la estética de una obra se hace depender de las ideas de un gremio o colectivo gregario: Ortega y Gasset, por ejemplo, en La deshumanización del arte (1925), propugna que el arte está definido por una comunidad elitista que se diferencia de la masa gracias a sus «superiores dotes» de entendimiento e interpretación de lo artístico. Por último, la reducción del arte a las normas tiene lugar allí donde se impone la idea de que sólo es arte lo que responde a las exigencias de un sistema de normas fuertemente objetivado. Es el caso de la teoría aristotélica de la mímesis, codificada tan rígidamente por los preceptistas de la Italia del Renacimiento, consensuada por la Francia del siglo XVII, e incluso superviviente hasta la Naturnachahmung alemana de los siglos XVIII y XIX. En un contexto de esta naturaleza, por ejemplo, sólo será «teatro» aquel teatro que se atenga a las tres unidades aristotélicas (espacio, tiempo y modo).
La única forma críticamente objetiva de insertar al público, sea lector o espectador, en el espacio estético es hacerlo de forma gnoseológica, no sociológica ni psicológica, es decir, hacerlo a través de las normas, tomando como referencia el sector normativo del eje pragmático del espacio estético. El público ejerce una función limitadora, de modo que ciertas poéticas las sanciona como exitosas y otras las rechaza, marcando la extinción de una corriente artística, por ejemplo. En consecuencia, el público ejerce una función normativa. Sin embargo, no podemos negar que hablar de público significa hablar de muchas cosas, muy conflictivas y dialécticas entre sí, que con frecuencia desembocan en el público, pero que no son realmente «el público», sino poderes que se sirven de lo público como instrumento de acciones múltiples, del más variado signo político, económico y propagandístico. Determinados autores, desde los autologismos, rechazan esta función normativa del público. Se sustraen al público, al que no dudan en calificar de «ignorante», si por cualesquiera razones no acepta sus «obras de arte». Los autologistas consideran que si el público rechaza sus «genialidades estéticas», no es porque estas no sean artísticas, sino porque el público —las masas, las que se rebelan contra las «minorías selectas», en palabras del luminoso Ortega y Gasset (1925)—, ignorante, no las comprende, al carecer de la inteligencia exigida por «ese» arte, sin duda elitista y gremial, y con frecuencia también autista. En última instancia, ésta es la teoría del «genio incomprendido». Es el caso igualmente de quienes basan su «arte» en contextos de descubrimiento (personal o idiolectal: autologismos) que carecen de contextos de justificación (normativa y social: normas). Las influencias sociales se hacen sentir en el dominio de las normas, dentro del eje pragmático del espacio estético, y pueden ser de naturaleza limitativa o restrictiva, al atenuar el impacto u originalidad de una obra de arte, o confirmadora, al apoyar y difundir una determinada corriente estética frente a otras). La posmodernidad, con el fin de liberarse de la exigencia de normas y cánones, ha reemplazado la inteligencia de los sistemas normativos, mucho más compleja de lo que las mentes de los artistas posmodernos pueden ofrecer, por las leyes del mercado, algo sin duda más rentable y fácil de manipular en el contexto determinante que supone el negociete al que contemporáneamente se ha reducido el tráfico de los materiales estéticos, o lo que por tal se nos pretende hacer consumir.
En definitiva, teniendo en cuenta los criterios ontológicos del espacio estético, será posible exponer la crítica gnoseológica de las teorías estéticas. Desde los puntos de vista señalados, cabe distinguir entre teorías estéticas que agotan sus explicaciones en la sintaxis, en la semántica o en la pragmática de los materiales estéticos. Así, por ejemplo, entre las teorías del arte de naturaleza sintáctica, se situarían todas aquellas relativas a la construcción de las preceptivas poéticas y los cánones literarios, cuyo objetivo fundamental será el de explicitar las normas de composición propias de un determinado género o especie de materiales estéticos. Por su parte, las teorías del arte de naturaleza semántica se clasificarán de acuerdo con la explicitación ontológica a la que se refieran. En la ontología fisicalista (M1) de los materiales estéticos se situarían aquellas teorías que consideran el arte como una mera producción artesanal (arte hecho a mano) o mecanicista (Kitsch) de objetos estéticos. La teoría platónica del arte encaja en esta categoría. Suelen ser estas teorías del arte tremendamente normativas. En la ontología fenomenológica (M2) de los materiales estéticos habrá que considerar a aquellas otras teorías que conciben el arte como la expresión de la sensibilidad creativa de un determinado sujeto. Es, por ejemplo, el caso de la estética del idealismo alemán, así como de las teorías freudianas o lacanianas, tan socorridas, que consideran el arte como la manifestación de una determinada psique, más o menos reprimida y patológica, o de las teorías contemporáneas que identifican en el arte la expresión de un código simbólico que sólo el autor conoce (aquí se situaría el significado de obras como Cuadro negro sobre fondo blanco de Malévich). En este grupo de teorías la preceptiva y las normas pierden importancia con respecto a la «creatividad» libérrima, romántica, emotiva, o incluso inconsciente[5], del sujeto operatorio. Manejan un concepto de arte definido por una idea de sensibilidad o emotividad casi místicas, no sujeta a ninguna norma específica ni objetivable. Incluso llegan a negar sistemáticamente la posibilidad de ofrecer interpretaciones objetivas, racionales o lógicas, sobre las formas y materiales artísticos. El idealismo alemán, desde Schiller hasta Cassirer, discurre dentro de esta concepción ontológica del arte. La mayor parte de las teorías literarias de naturaleza psicoanalítica o psicocrítica, como la poética de lo imaginario o la mitocrítica, se situarían también en esta categoría disciplinar. Es, sin duda, la idea de arte que plantea, sin límites, la posmodernidad. Por último, en la ontología terciogenérica de las ideas y los conceptos lógicos (M3) de los materiales estéticos, nos enfrentamos a aquellas teorías que cifran el sentido de la obra de arte en su articulación con otras ideas y conceptos. Este tipo de teorías suele ir acompañado además de una preceptiva o teoría de naturaleza sintáctica, que le sirve de soporte, ejemplo y justificación. Se trata del arte en tanto que abanderado de una revolución sociológica, política o filosófica, es decir, del arte como expresión y constitución de una determinada idea del mundo interpretado. Es el caso del surrealismo, el futurismo o el cubismo, por ejemplo. La arquitectura, y las artes plásticas en general, ha sido una disciplina muy fructífera en cuanto a la generación de este tipo de teorías. Ciertamente, la mayoría de las estéticas filosóficas podría encontrar su sitio en esta categoría teórica. Finalmente, las teorías del arte de naturaleza pragmática se situarían en la esfera de categorías como la sociología, la psicología, la economía, la política, etc. Aquí tendrían su lugar las poéticas de la recepción, y teorías estéticas como la de la catarsis aristotélica, al juzgar la obra de arte en función de sus resultados pragmáticos, de su recepción por parte de un espectador específico y de una sociedad históricamente dada.
No resultará ocioso dirimir la confusión frecuentísima entre teorías del arte y filosofías del arte. Diremos, en primer lugar, que hablar de «teorías del arte» es, en sentido estricto, una incorrección, desde los presupuestos de la Crítica de la razón literaria, porque las teorías sólo se pueden plantear categorialmente, es decir, sobre sistemas contextualmente cerrados y determinados por el uso de sus propios medios (según el primero de los sectores del espacio estético o poético). Hablaremos así de teoría de la literatura, teoría de la música o teoría del lenguaje, es decir, de poética, solfeo o gramática, porque si hablamos de filosofía de la literatura, de la música o del lenguaje, ya nos situamos en un contexto que rebasa la poética, el solfeo y la gramática. No es lo mismo ser un teórico de la música, que un filósofo de la música que un músico, del mismo modo que no es lo mismo escribir un soneto, construir una teoría de la literatura o filosofar sobre el Quijote. Ejercer la teoría de un arte concreto exige saber sistematizar de forma específica y categorial los conceptos que formalizan la materia artística que se analiza, mientras que ejecutar ese arte —música, literatura, escultura, pintura, arquitectura, etc.— exige saber usar material y formalmente sus procesos de construcción. La primera es ante todo una labor gnoseológica, y la segunda, ontológica. Sin embargo, filosofar sobre las artes es una labor francamente libérrima, que con frecuencia no exige ni siquiera el conocimiento gnoseológico y ni ontológico de las mismas artes sobre las que se dice filosofar, hecho éste que se manifiesta desde el momento en que cualquier persona se dedica a filosofar libremente sobre materias que ignora de forma absoluta, tanto desde el punto de vista de su ontología (nunca ha ejercido tales artes) como de su gnoseología (nunca las ha estudiado). De hecho, la filosofía de las artes suele ser un discurso con frecuencia dominado por el ensayo, la hermenéutica, la reflexión sobre «el ser» de tal o cual medio artístico, el relato de emociones personales y experiencias subjetivas o emotivas, la recreación retórica de ideas más o menos espontáneas y ocurrentes, la interpretación de la literatura a través de escritos que pretenden ser también literatura, o de textos saturados de figuras literarias, etc. Con frecuencia, la filosofía de las artes resulta ser un discurso interesante solamente desde el punto de vista de la lectura, narcisista o gregaria, como ejercicio literario o pseudoliterario, que es innecesario por completo para el artista —compositor, pianista, novelista o dramaturgo, escultor o arquitecto— y que no aporta nada al teórico de cada arte en cuestión, que actúa más como un científico que como un filósofo, desde el momento en que el teórico de una materia está obligado a trabajar —esto es, a operar— con conceptos categoriales que ha de extraer de los materiales artísticos a los que se enfrenta, y no con ideas abstractas. Ésta es la razón por la cual la deconstrucción de Derrida es una filosofía de la realidad y no una ciencia concreta o categorial de nada en particular. Lo mismo cabe decir de los escritos de Foucault o Lacan, de Freud o del último Barthes, de los libros de hermeneutas como Emilio Lledó o de ensayos como los de Octavio Paz, Jorge Luis Borges o tantos otros autores que escriben de todo porque, en realidad, no escriben de nada. La filosofía, en este punto, puede convertirse en un discurso muy decepcionante. Hemos dicho que, con demasiada frecuencia, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. En muchos casos, la filosofía es el discurso de consolación de quienes no ejercen un conocimiento científico sobre determinadas materias, y optan por refugiarse en el ejercicio de una retórica de las ideas o de los sentimientos sobre esas mismas materias. En tales contextos, la filosofía queda reducida a una eufónica retórica de palabras vacías, con las que con frecuencia el lector resulta docilísimamente narcotizado. Las ciencias, en muchos casos, hacen totalmente innecesaria la filosofía. Y éste es el hecho que explica, acaso mejor que ningún otro, el fracaso actual de la filosofía académica y el éxito fugaz de toda filosofía espontánea.
Por estas razones consideramos que la sofística es el arte de combinar las ideas para convencer con argumentos falsos y, francamente, limitamos la esencia y alcance de la filosofía al arte de combinar las ideas de que disponemos. Por su parte, las ciencias son construcciones operatorias, sistemáticas, racionales y lógicas, institucionalizadas categorial o sectorialmente por intereses que rebasan los cometidos de las propias ciencias, y que con frecuencia están determinados por condiciones, conflictos e imperativos políticos y económicos, históricos y geográficos, de la más variada dialéctica. Las ciencias constituyen interpretaciones causales, objetivas y sistemáticas de la materia que constituye su campo de trabajo, transformación y estudio. Las ciencias que estudian las artes hacen innecesaria cualquier filosofía del arte. De hecho, las filosofías del arte son el último estadio de toda transformación o evolución artística: primero surge la literatura, la música, la pintura...; simultáneamente aparecen los maestros de tales artes, capaces de enseñar a otros, sus discípulos o aprendices, las técnicas, conceptos y recursos de ese arte, esto es, los medios (primer sector del eje sintáctico del espacio estético o poético); finalmente, cuando el arte entra en decadencia o extinción, aparecen los filósofos. ¿Para qué?
Por otro lado, las filosofías del arte, creyendo trascender las interpretaciones científicas de los materiales artísticos, con frecuencia son mucho más restrictivas y reductoras en todas y cada una de sus interpretaciones que las propias ciencias. La filosofía del arte es más reduccionista que cualquier ciencia ejercida sobre los materiales estéticos. Y lo es porque la filosofía, cuando se enfrenta a las artes, lo hace desde el desconocimiento de las operaciones esenciales que requieren tanto la ejecución artística como el saber sistemático, racional y lógico de ese arte. De hecho, la filosofía del arte suele discurrir por caminos extraviados, ablativos y parciales, que no agotan en absoluto el campo artístico que pretenden abarcar e interpretar.
Las filosofías del arte ofrecen interpretaciones de lo artístico que se restringen habitualmente a uno de los tres ejes del espacio estético o poético (sintáctico, semántico o pragmático), y por separado, incurriendo de este modo en varios reduccionismos, que adulteran la realidad lógico-material de los hechos estéticos. Difícilmente examinan con la debida profundidad y atención los tres ejes conjuntamente, reconociendo la symploké dada en el espacio estético. La filosofía del arte de Ortega y Gasset, por ejemplo, es una filosofía del arte reducida al eje pragmático, concretamente al dialogismo de una élite social: la minoría selecta que interpreta, con inteligencia exclusiva y excluyente, el «verdadero» sentido y valor del arte, frente a la «rebelión de las masas» y el vulgo. La estética de Lukács (1966), por ejemplo, es de naturaleza fundamentalmente sintáctica, al referirse a los modos de construcción de un arte realista, y pragmática, al afirmar que el interés se concentra en la recepción de la obra de arte y en su asimilación en la experiencia acumulada del espectador. La filosofía de Ayer (1936), por su parte, se reduce a una explicación pragmática del hecho artístico, al preguntarse por qué se percibe de un modo determinado, y no de otro, a la vez que reduce la semántica de la obra a la subjetividad psicológica de su hacedor (lo bello, lo feo o lo sublime no son en Ayer ideas, sino manifestaciones subjetivas, las cuales se convertirán en objeto de una percepción igualmente subjetiva, aunque acaso explicable categorialmente; al fin y al cabo las diferentes subjetividades no deben diferir substancialmente unas de otras, siempre que se contemple al sujeto receptor desde el punto de vista de la especie). Determinadas afirmaciones de Dewey (1934) encajan a la perfección en lo que sería una pura teoría sintáctica del objeto artístico: el arte supone la fabricación de un «artefacto» —el mismo término que utiliza Mukarovski (1936a)—, cuya naturaleza dependerá de los medios empleados. A su vez, la inclusión de la circunstancia, social o histórica, por ejemplo, nos remitiría inmediatamente a una teoría semántica en M3.
Otras filosofías del arte, en su explicación de la obra literaria, musical o pictórica, desbordan las cuestiones de construcción (eje sintáctico), significación (eje semántico) o interpretación (eje pragmático) artísticas, pero, sin embargo, sólo las rebasan para interpretar el arte mismo en relación con estructuras sociales, políticas, filosóficas o históricas más generales y mejor comprometidas con una determinada causa. Así, por ejemplo, para el futurismo de Marinetti lo fundamental del arte es la política, para Schiller el arte debe estar al servicio del culto y la promoción de las ideas ilustradas, para el marxismo ha de ser expresión de los intereses del proletariado, para Lope de Vega debía satisfacer los gustos del vulgo aurisecular, para Horacio debía moralizar y deleitar, y para Platón sobraba por completo dentro del Estado, etc. Así resuelven las filosofías su relación con el arte: dictando sentencias. Las filosofías del arte suelen ser siempre un resultado, más o menos elaborado o sofisticado —sobre todo sofisticado— de los gustos personales de filósofo que las formula. Un cometido muy diferente es el de interpretar científicamente los materiales artísticos de una determinada facultad humana de hacer literatura, música, pintura o escultura.
¿Cabe aceptar, pues, que una filosofía del arte es una interpretación más completa de la que puede ofrecer un conocimiento del mismo arte fundamentado en saberes científicos? La Crítica de la razón literaria sostiene abiertamente que el conocimiento de las artes en general, y de la literatura en particular, es más completo y eficaz desde las ciencias que desde las filosofías. No por casualidad esta obra, Crítica de la razón literaria, plantea una interpretación de la literatura a través de las ciencias, y no a través de la filosofía. De hecho, y sin pretenderlo, esta obra pone de manifiesto las insuficiencias de la filosofía para interpretar la literatura.
Siguiendo estos criterios sería posible analizar fenómenos como, por ejemplo, el del arte contemporáneo, en los niveles sintáctico, semántico y pragmático del espacio estético. Una obra puede obtener una gran rentabilidad en el eje pragmático, mientras que semánticamente no ofrezca nada, más allá de la pura psicología de quien la ha elaborado. El arte contemporáneo apela, en el eje semántico, a códigos propios para justificar sus obras. De este modo, se asegura que tales obras no puedan juzgarse según criterios objetivos ni tradicionales: si el espectador no entiende la obra es porque desconoce los códigos que se encuentran en la psicología del artista. Actualmente es la producción social y económica la que ha reivindicado para sí la consideración libérrima de la actividad artística, de modo que es el punto de vista del usuario el que ha quedado reducido a criterios mercantiles y consumistas, al contrario de lo que sucedía en la antigua Grecia. El artista contemporáneo cree haberse emancipado del valor de uso que la sociedad pretende otorgarle a sus producciones, de modo que lo único que queda, sólo e inevitablemente, es el valor de cambio como valor asociado a la obra de arte. El artista «crea» el sentido, y el arte queda reducido a una sintaxis (M1), de manera que en su dimensión semántica la obra de arte se convierte en una especie de idiolecto (M2). Todo vale y todo es arte, pero sólo porque la subjetividad del «artista» es lo único relevante para denominar a algo «obra de arte» y para «juzgarlo» como tal. El arte queda así reducido a una impostura apriorística del sujeto que lo produce, y la falsificación de tal impostura se ensaya en el mercado (eje pragmático). En consecuencia, no podemos saber cuándo algo es arte: sólo podemos saber si algo resulta descartado o no por el mercado artístico. Ésta es la consecuencia de la reducción ontológica de la estética a M2, es decir, a la experiencia psicológica de cada «artista», reducción que en el eje semántico ha operado el arte contemporáneo, liberado de toda preceptiva y desposeído del más mínimo y elemental sentido de la norma.
No es de extrañar que la literatura quede reducida en el mundo contemporáneo a la interpretación codificada por lectores cualificados, distinguidos, célebres, poderosos, influyentes. La literatura queda reducida a la crítica de la literatura, a la codificación académica. Es literatura lo que como tal se interpreta y critica, es decir, lo que como tal se canoniza y codifica. La literatura es una creación de lectores cualificados e influyentes: los críticos. La literatura queda a merced de los «intérpretes poderosos», neocanonicistas o preceptistas de la posmodernidad. Cuando la casta de intérpretes poderosos cambie o se transforme —algo inherente al curso mismo de la especie humana—, el sentido de la interpretación literaria cambiará y se transformará con ellos. Con el cambio de los preceptistas cambiarán los preceptos, pero —sobre la interpretación de la literatura— persistirá la preceptiva, es decir, el canon, lo políticamente correcto, la moral (normas del grupo). Sobre la poética se impondrá la ética (derechos humanos). Sobre la idea (M3), la ideología (M2). Sobre la recepción, la recepción mediatizada (o transducción). Sobre la interpretación, los límites de la interpretación. Sobre la opinión pública, la opinión publicada. Sobre la experiencia del conocimiento individual, el poder irreflexivo e irreversible de la información masiva. Sobre la discriminación y el examen de la ciencia y la filología, la mentira de la isovalencia de las lenguas y la isonomía de las culturas. Sobre la realidad del materialismo gnoseológico, las ficciones explicativas del idealismo de todos los tiempos. Sobre la filosofía crítica y dialéctica, la religión armoniosa y siempre monista. Sobre la Historia, el periodismo, la propaganda y la memoria. Sobre la modernidad, la posmodernidad. Sobre el Mal de los buenos, el Bien de los malos. Sobre la verdad, la mentira...
Siempre ha sido así, pero no siempre del mismo modo. La situación gnoseológica es muy diferente, si nos situamos en la perspectiva del Siglo de Oro español, y concretamente en las exigencias de la preceptiva teatral aurisecular. Éste es un arte profundamente normativo. No se podía entonces construir una obra de arte al margen de las normas. Sí contra ellas, pero no al margen de ellas. Ésa es la razón por la que Lope de Vega no sólo escribió innumerables comedias, sino que también se vio obligado a justificar normativamente la composición de esas comedias diferentes y originales respecto a las normas preexistentes, determinadas por el clasicismo. En el Siglo de Oro no era posible fundamentar el arte, como sucede en la posmodernidad, en un «contexto de descubrimiento», limitado este contexto a la mente o la psicología del autor individual, o a la ideología de un gremio autista y dominante. No. Entonces el arte había de fundamentarse en un «contexto de justificación», el cual venía dado ontológicamente por la existencia efectiva, no retórica, de unas normas, de un sistema normativo, de una preceptiva. Y semejante preceptiva debía estar a su vez fundamentada pragmáticamente en un público capaz de hacerla valer. Lope de Vega «crea» una nueva forma de hacer teatro, la comedia nueva, carente entonces de preceptiva y en relación aparentemente dialéctica frente a la única preceptiva existente, de naturaleza clasicista o aristotélica. A partir de este «contexto de descubrimiento», la invención de la comedia nueva, Lope ha de fundamentar su hallazgo en un «contexto de justificación», es decir, en la justificación de un nuevo sistema de normas objetivadas en la que su nueva concepción de la comedia tenga su razón de ser, encuentre la lógica de su arte, y justifique coherentemente sus fundamentos. A este propósito responde, sin duda, su Arte nuevo de hazer comedias (1609). Frente a él, el teatro de Cervantes, por ejemplo, no desembocó en el descubrimiento de contextos que encontraran, entre sus contemporáneos, ninguna justificación. El único contexto de justificación que encontró Cervantes, como dramaturgo, fue el que le otorgó la crítica literaria académica desde el último tercio del siglo XX (Maestro, 2000).
El éxito de Lope de Vega como dramaturgo se explica, desde los criterios de la Crítica de la razón literaria, desde el momento en que su genialidad, es decir, el autologismo de su arte, rebasa toda dimensión psicológica y social, es decir, rebasa su contexto de descubrimiento, para desarrollarse y articularse en un contexto de justificación, de tal modo que su nuevo arte de hacer comedias es una construcción legible y valorable no sólo personal o socialmente, esto es, individual (autologismo) o gremialmente (dialogismo), sino sobre todo legible y valorable normativamente, canónicamente, sistemáticamente. Cuando la genialidad se limita a un ámbito psicológico y social estamos ante mera retórica. Lo «genial» no es lo que la gente dice que es genial, sino lo que se articula normativamente, esto es, sistemáticamente. El «genio» no es una cuestión psicológica, subjetiva, gremial o autista (M2), sino lógica, objetiva y crítica (M3). La genialidad que no se puede explicar desde una gnoseología, desde una perspectiva lógico-material conceptualmente articulada, es mera retórica publicista, resonancia de una psicología social propia de masas subordinadas y otros agentes populistas. La genialidad que no se justifica normativamente es un fraude. El descubrimiento que no se justifica de acuerdo con normas lógicas es un trampantojo psicológico. Una tomadura de pelo. La genialidad, cuando lo es de veras, no se da como un mero autologismo, sino también como un dialogismo (extragremial) y como un sistema de normas (canon), y en relación indisociable con los ejes sintáctico y semántico del espacio estético, como lo fue, y como se desarrolló, por ejemplo, en su tiempo, la genialidad de un Lope de Vega.
La posmodernidad ha introducido su propia concepción de la literatura, basada en una disolución de sus rasgos esenciales y en una simplificación de sus residuos, hasta igualar literatura y texto. Cultura y escritura. El Quijote, Harry Potter y un código de barras. Semejante relación de identidad implica anular y neutralizar todas las propiedades distintivas entre una y otra realidad. Se trata de una suerte de anestesia interpretativa, una especie de disolución de ciertas facultades críticas, anatematizadas bajo el signo del prejuicio y la retórica de la isovalencia. He aquí la nueva preceptiva textual. Y cultural. De la misma manera que el hombre burgués concibe la literatura como construcción y fragmentación individual de su conciencia psicológica, el ser humano posmoderno concibe la literatura como construcción y fragmentación textual del discurso ideológico al que debe su posición moral en el mundo. No se hace una crítica de la literatura, sino simplemente una crítica de la interpretación. Es la hora del transductor.
________________________
NOTAS
[1] Vid. a este respecto la valiosa obra del hispanista alemán Gero Arnscheidt (2005), en la que desmitifica el éxito de la narrativa de un autor como Muñoz Molina, así como justifica la propagación de su obra como resultado de la industria editorial de grupos económicos y financieros muy poderosos, que hacen de las obras escritas por este autor productos comerciales de rentabilidad internacional.
[2] Desde el punto de vista del eje semántico del espacio estético, dentro de la significación ontológica de las distintas realizaciones artísticas, el materialismo filosófico de Bueno distingue entre las nociones de arte adjetivo y arte sustantivo. La Crítica de la razón literaria, sin embargo, no se sirve de esta nomenclatura buenista, al no resultar útil a la interpretación de los materiales literarios, tal como hemos expuesto en la genealogía de la literatura. El arte adjetivo alude a aquellos fenómenos estéticos en los que el arte aparece unido a otras manifestaciones de tipo cultural, como las religiosas, las comerciales o las militares (pintura religiosa, Kitsch, música militar...). El arte sustantivo, por su parte, sería aquel que ya no pretende definirse ni por su función ni por su asociación con otras manifestaciones culturales. En la esfera del arte sustantivo comenzarán a desarrollarse paradigmas filosóficos que pretenden dar cuenta de la ontología, e incluso de la gnoseología, de los distintos movimientos artísticos. No obstante, la Crítica de la razón literaria plantea otros tipos, modos y géneros de conocimiento literario. Uno de los problemas a los que desde siempre se ha enfrentado la teoría estética, y especialmente en la actualidad, es la cuestión de la valoración o del criterio. Así, por ejemplo, el criterio que aquí adoptaré para juzgar la semántica de una obra de arte será el ontológico, ya que sólo así es posible considerar críticamente el significado de la obra de arte en su symploké con el resto de las realidades culturales o sociopolíticas.
[3] A la cuestión de la transducción literaria me he referido de forma específica en varias publicaciones (Maestro, 1994, 1994a, 1996, 1997, 2000).
[4] «Chillida no considera que El elogio del horizonte, cuyo coste ascendió a casi 100 millones de pesetas, haya sido un despilfarro, como sostienen algunos sectores en la ciudad, sobre todo, dijo, «si se divide entre todos los vecinos de Gijón, que son desde hoy sus propietarios». El artista recordó que él sólo ha percibido el 5% de la cifra mencionada. «Soy responsable, en todo caso, de que el coste final se haya elevado algo más de lo necesario, por haber sido yo quien decidió que El elogio del horizonte debería instalarse precisamente aquí, en este promontorio natural. Y eso ha supuesto tener que profundizar más de 20 metros para encontrar roca sobre la que cimentar la escultura»» (Javier Cuartas, «La obra de Chillida El elogio del horizonte, inaugurada en Gijón», El País, 10 de junio de 1990).
[5] Recuérdese el caso, célebre, de aquel pintor que afirmaba pintar con el inconsciente, y que puede verse en el vídeo de esta conferencia, impartida en Bayona, el 14 de julio de 2016, y grabada en directo: «La enseñanza de la literatura a través de internet: cursos masivos y abiertos (MOOC) en español».
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Los conceptos de lector y de espacio estético según la Crítica de la razón literaria», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 4.3.3), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- La literatura es el Talón de Aquiles de los filósofos.
- Teoría de la Literatura y Materialismo Filosófico.
- No hay sistemas filosóficos puros: el Materialismo Filosófico tampoco lo es.
- De las presuntas ficciones literarias de la filosofía y otros discursos no literarios.
- Teoría del genio. Explicación y justificación de la genialidad en el arte y la literatura.
- Crítica de la razón literaria, una obra interactiva para interpretar la literatura al margen de la Universidad.
- Más allá de la teoría del cierre categorial. Una interpretación no dogmática de la teoría de la ciencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno.
- Carta abierta a los estudiantes de español de las Universidades de Estados Unidos y Canadá.
- ¿Por qué la lectura de la Crítica de la razón literaria no requiere conocimientos previos?
- La Crítica de la razón literaria, desde el Hispanismo, contra el eurocentrismo y el etnocentrismo.
- La Crítica de la razón literaria frente al conocimiento onanista o improductivo de nuestro tiempo.
- Hispanoamérica o la Crítica de la razón literaria como «Sistema»: la eversión de Platón.
- ¿Por qué el mundo académico anglosajón nunca ha construido una Teoría de la Literatura sistemática y global?
La realidad de la literatura y los materiales literarios:
autor, obra, lector e intérprete o transductor
Sobre el lector implícito y otras ficciones literarias
de la estética de la recepción alemana
* * *