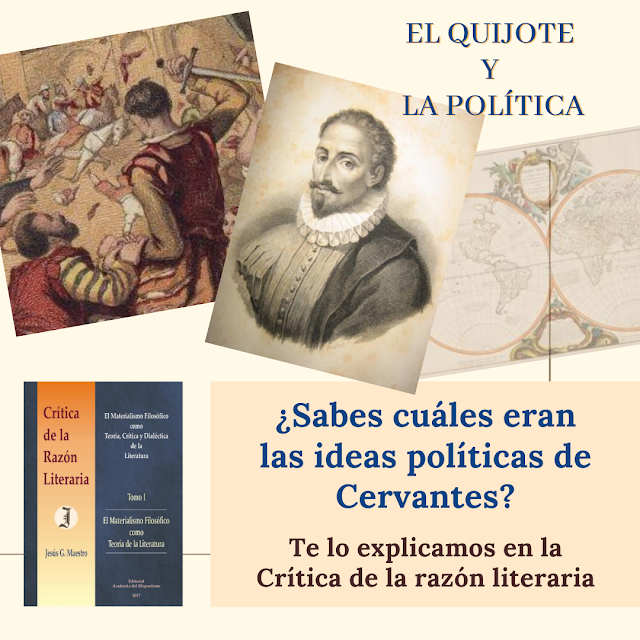Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Obsolescencia del teatro político de Brecht: el caso de los Einakter
En el siglo XX, dentro de la dimensión política de la literatura programática o imperativa, las ocho farsas teatrales —más una novena a título
de apéndice— de Bertolt Brecht, compuestas entre 1919 y 1939 bajo el título
conjunto de Einakter, constituyen una referencia del máximo valor. Como es bien
sabido, el teatro épico brechtiano —un recurso literario en realidad de invención claramente cervantina— se dirige a la sociedad, no al individuo:
«Esta dramática se dirige al espectador individual sólo en la medida en que es
miembro de la sociedad» (Brecht, 1957/2004: 62). Éste es un imperativo político
de primera magnitud. Muy aparente, y sin embargo por entero redundante: ¿hay algún individuo que no forme parte de una sociedad humana? Desde tal obviedad, Brecht se propone emplear medios teatrales para fines
socio-políticos: «El único principio que jamás quebrantamos a sabiendas era:
subordinar todos los principios a la finalidad social que nos hemos propuesto cumplir»
(98). ¿Acaso Esquilo, Sófocles y Eurípides hicieron otra cosa? Entremos en detalles.
El de Brecht es un teatro racionalista —el espectador no ha de emocionarse, sino reflexionar (63)—, pero ideológicamente acrítico, porque esta reflexión se detendrá ante los fundamentos dogmáticos de la ideología política marxista. Racionalismo y negación de crítica son los móviles de la literatura programática o imperativa.
En este contexto, la noción de distanciamiento o extrañamiento de la que habla Brecht, como recurso formal imprescindible de su teatro épico, no es sino un contraste de posiciones morales e ideológicas en la percepción e interpretación del fenómeno teatral. «Hacer un teatro nuevo significa someter al teatro existente a un cambio de función social» (96): el objetivo es —era, habría que decir hoy— la conquista del teatro burgués para los fines revolucionarios del proletariado. «Es importante —prosigue— que las formas no sean, ni por un momento, separadas de las funciones sociales, reconocidas, rechazadas o desconectadas de ellas» (101). Este efecto de alejamiento, sobre el que reposa la esencia del teatro épico, es en realidad un imperativo de disociación entre actor y personaje, de modo que la persona del actor debe interponerse, como intermediario explícito, entre personaje y espectador.
Lo cierto es que, debido al fundamento fenomenológico y psicológico de todo el proceso, resulta muy dudoso y muy relativo que el denominado teatro épico consiga imponer en el espectador —mediante todos los recursos artísticos exigidos por Brecht— una actitud analítica y crítica frente al proceso representado. Sobre todo cuando sólo es crítico frente a un adversario ideológico, y se mantiene totalmente acrítico respecto a los fundamentos de su propia ideología, que asume como dogmas incuestionables.
Se impone que el escenario y la sala han de estar limpios de todo elemento «mágico», y evitar de este modo que se formen «campos hipnóticos». Se exige que el actor ha de conseguir un efecto de distanciación, en primer lugar, evitando transformarse totalmente en el personaje que representa, de modo que sólo ha de mostrarlo, y en segundo lugar, declamando su texto no como una improvisación, sino como una cita. Todo el artificio teatral debe, en suma, estar descubierto a los ojos del espectador: es imprescindible hacer visibles todas las fuentes de luz, y el espectáculo ha de mitigar toda posible emoción o enajenamiento.
Las observaciones de Brecht sobre la narratividad en el teatro (Brecht, 1957/2004: 44-45), por muy objetivas que se presentan, sólo pueden resolverse en el eje semántico del espacio gnoseológico, y siempre dentro de un umbral fenomenológico muy frágil, muy subjetivo y excesivamente subordinado a la psicología del individuo. El actor ha de disociarse del personaje, convertir a éste en una suerte de espectador de su propio teatro, contenido a su vez en narración de sí mismo, y adoptar una actitud insólita frente los hechos dramatizados. Brecht se afirma en la idea de que el personaje construye su carácter mostrando su reacción psicológica frente a lo que sucede[1]: Ricardo III responde a su desgracia de ser deforme intentando deformar el mundo, Timón reacciona ante el desprecio que sufre con toda la misantropía de que es capaz, Macbeth acepta la invitación de las brujas a ser proclamado rey, Lear muestra toda su ira frente a la crueldad afrentosa de sus hijas, Wallenstein acaba por traicionar al emperador, y Fausto pretende un pacto de inmortalidad a cambio de perder su alma. Según Brecht, el carácter existe en la medida en que se muestra, de modo que el personaje triunfa sobre el destino, pero sólo si lo hace mediante una trampa: la adaptación. Su triunfo consiste en aprender a sobrellevar el infortunio. Ésta es la tesis de Brecht y tales son sus palabras[2]. Lo cierto es que la pretensión de Brecht se ha disuelto en la Historia.
Torrente Ballester, uno de los más inteligentes críticos teatrales del siglo XX, no ocultó sus dudas sobre la poética brechtiana del teatro épico[3]. Aunque no cabe hablar en modo alguno de una influencia directa de Brecht en el teatro de Torrente, es igualmente indudable que el modo dramático que determina la expresión de la acción en algunas de sus obras es el de un teatro épico. Torrente advierte que, acaso mejor que otras de sus piezas teatrales, en Lope de Aguirre «se trasluce cómo los medios habituales de construir comedias no me servían, y cómo me vi obligado a casi inventar lo que después llamaron el «procedimiento épico»: el cual, por cierto, ya estaba inventado, aunque por aquí lo ignorásemos» (Torrente, 1982: I, 20).
Pese a que Torrente Ballester hace ocasionalmente uso en su teatro de procedimientos épicos, nunca llega a reconocer, como sucede en Brecht, una ruptura absoluta entre el personaje y el espectador. Torrente, muy al contrario, propugna siempre una empatía entre el público y la acción: «No se me oculta que a pesar de Bertolt Brecht, los lectores siguen haciendo suya la vida de los personajes y sintiendo lo que ellos sienten, por mucho que se les advierta que son solo ficciones». En otro lugar de esta misma obra, algunas páginas más adelante, se muestra más contundente, al afirmar: «Me siento respetuosa y absolutamente antibrechtiano, y si esto implica una mentalidad o un corazón burgueses, me trae bastante sin cuidado» (Torrente, 1982a/1998: 217 y 298). Y en otro lugar: «¿Quién no ha sido alguna vez traidor a Brecht y ha dejado de establecer la suficiente distancia entre el patio de butacas y el escenario?» (Torrente, 1975: 194).
Seamos francos: esta forma de presentar los sucesos, sometiendo temas, lenguaje y hechos a un procedimiento de distanciación o extrañamiento, imprescindible para que esos acontecimientos —vulgares, comunes, verosímiles— puedan comprenderse de una forma diferente, es un recurso antiquísimo. Desde la locuacidad animal de las fábulas esópicas lo natural se ha convertido en algo sorprendente, extraordinario y, por sí solo, llamativo. De la literatura picaresca española al Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe, los Viajes de Gulliver (1726) de Jonathan Swift, o Alicia en el país de las maravillas (1865) de Lewis Carroll, pasando por las Cartas marruecas (1789) de Cadalso o los artículos de costumbres de Larra, este efecto de distanciamiento o extrañamiento, que Brecht denominó en su lengua materna Verfremdungseffekt, ha sido un recurso esencial de la literatura de todos los tiempos y lugares. La obra de Cervantes está saturada de procedimientos de esta naturaleza, desde El coloquio de los perros hasta el Persiles, pasando por múltiples episodios del Quijote y atravesando Novelas ejemplares, entremeses y comedias turquescas.
Si aplicamos a las secuencias teatrales del Quijote las formas épicas que Brecht señalaba para su nuevo teatro, observamos que las más de las veces se cumplen con absoluta naturalidad. Piénsese en el retablo de maese Pedro: el escenario narra los hechos; el personaje se convierte en espectador, observador y agente de la acción; el curso de los acontecimientos le obliga a tomar decisiones, y de repente se ve envuelto en una dialéctica en la que golpean con violencia la realidad y la ilusión. El ser humano es objeto de análisis, causa y consecuencia de la acción en sí y sus cambios. El teatro de la novela induce al espectador a reflexionar de este modo sobre las transformaciones, relaciones e incidencias entre la realidad y la ficción. La lucha va dirigida contra determinadas ideas que pertenecen a la realidad tanto como a la reproducción teatral de esa realidad. Los personajes, acaso construidos a través de los grandes temas del pasado —el amor, el mito, la caballería...—, se interpretan ahora enfrentados a esos mismos temas de los que son consecuencia.
Considérese el episodio del retablo cervantino desde el punto de vista de las teorías teatrales de Brecht. El escenario y la sala son ahora una estancia de una venta. El actor, que en este caso se desdobla en las marionetas que mueve maese Pedro y la joven voz del trujamán, consigue el efecto distanciador al narrar épicamente —nunca mejor dicho— lo que hacen los personajes y figuras del guiñol que se representa (Melisendra, el emperador Carlomagno, el rey Marsilio, don Gaiferos…). Su declamación es un auténtico recitado narrativo. Nada más próximo al joven intérprete que asiste a maese Pedro —más teatral que sus propios títeres, al encubrir la identidad del galeote Ginés—, que cita como una máquina mnemotécnica todo el contenido del romance de la libertad de Melisendra, recreándose en nimiedades, ironías y afectaciones, que distancian su discurso de la representación hasta el punto de tener que sufrir constantemente observaciones por parte de quienes le escuchan. Brecht también exigía hacer visibles todas las fuentes de luz, dejando el escenario completamente desnudo y descubierto a la entrada misma de los espectadores en la sala. Cervantes escribía: «... y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente» (II, 25).
Los adelantos técnicos permiten a comienzos del siglo XX integrar elementos narrativos en las representaciones dramáticas. En la época en que escribe Cervantes algo así sólo era posible mediante el uso exclusivo del lenguaje. Tal sucede en el entremés del Retablo de las maravillas y así se sugiere también en el retablo de maese Pedro. Pero hay que señalar además la existencia de motivaciones externas, que si estimulan e inducen el uso de la técnica en épocas recientes, fueron causa, en los siglos de la Edad Moderna, de cambios fundamentales en las concepciones tradicionales del ser humano y de los valores literarios. Para Cervantes los hechos decisivos ya no pueden representarse en el arte simplemente personificados en las fuerzas que los mueven o producen, reduciendo los personajes a arquetipos impelidos por energías invisibles, mecánicas o metafísicas. La comprensión de los hechos exige la representación del contexto, del entorno, del medio social, en el que los seres humanos viven y sufren. La metafísica no sirve ni como recurso ni como objeto de comunicación. En su lugar se situará la materia, la existencia, lo social, lo secular, es decir, el espacio visible del ser, ser que será material, o no será. El escenario comienza a narrar.
No deja de resultar irónico ante las ideas de Brecht que aquel espectáculo teatral que, como el retablo de maese Pedro, se ha montado tan crudamente sobre los efectos de distanciación que apunta Cervantes (escena descubierta al público con todas las fuentes de la tramoya, narrador explícito, recitado interrumpido por el propio público, marionetas que sustituyen a actores, radical neutralización de toda identidad posible...) acabe precisamente provocando en un espectador —don Quijote— una identidad tan intensa con lo que sucede que todo termina en un enfrentamiento feroz con la ilusión, percibida como algo más poderoso incluso que la realidad misma. Creo que don Quijote nunca llega tan lejos en la afirmación pública de su idealismo como en este episodio. No se trata ahora de confundir a Malambruno con unos cueros de vino tinto, sino de trascender a la materia y al ser humano en la ficción. Es evidente que se trata de un juego, por supuesto, pero de un juego que cuesta al don Quijote que no sabe de dineros la suma de cuarenta y dos reales y tres cuartillos (incluidos los costes de la captura del mono «adivino», que resulta ser el primero en darse a la fuga ante la airada intervención de don Quijote contra el retablo de maese Pedro).
Por su parte, dentro de la tradición farsesca en la que se inscriben las piezas breves, en un acto, de Brecht, el espectador se encuentra con un efecto de extrañamiento muy simplificado, sobre todo si lo comparamos con la pletórica complejidad de que hacía uso, particularmente en sus formas cómicas y críticas, la literatura renacentista, barroca o ilustrada, así como la romántica, que con toda naturalidad incorpora el Verfremdungseffekt al tratamiento de lo fantástico. Nos sorprente que Brecht pudiera haber creído en la originalidad de tal recurso. Pero más sorprendente aún es que la crítica haya creído a Brecht. Es caso digno de estudio.
La boda de los pequeños burgueses es la pieza que abre los Einakter (1919-1939) de Brecht. En ella el dramaturgo ridiculiza las formas de conducta que, desde su ideología marxista, atribuye a la burguesía del momento. Brecht presenta a una serie de personajes que son ridículos, cursis y estúpidos, inmersos en una forma de vida vacua y estéril. Sin embargo, la obra no muestra en realidad cómo es —o era— la burguesía, sino cómo Brecht piensa burlescamente en la burguesía. Como todo en el teatro brechtiano, la obra se reduce a un imperativo programático: los burgueses son ridículos, tontos y mezquinos. Y sin duda la burguesía, instituida por el marxismo en clase social exclusiva y monolítica, puede ser así, pero lo cierto es que no toda ella es así, no siempre ha sido así, y no sólo ha sido eso. El teatro de Brecht informa acerca de lo que su autor piensa ideológicamente sobre la burguesía, pero no sobre lo que la burguesía es real y efectivamente. La obra se salva por la originalidad de su tecnología dramática de vanguardia, en especial por su puesta en escena, la incorporación de lo caricaturesco y de lo ridículo como recursos expresivos, y la devaluación de los personajes a prototipos paródicos de formas sociales de conducta clasista.
La simpleza del mecanismo dramático brechtiano se agudiza en la segunda de las piezas, El mendigo o el perro muerto, en la que, a través de una dialéctica falsa, objetivada en dos personajes planos, alegóricos e ideales —mendigo / emperador—, trata de plantearse una reflexión maniqueísta sobre la guerra y la miseria, que resulta completamente acrítica e incluso irracional.
La alegoría siempre resulta ser una forma de evasión de la realidad, pero, sobre todo, es un modo muy sofisticado de evitar cualquier enfrentamiento, completamente crítico, con esa realidad. La alegoría es selección acrítica de cualidades abstractas, es decir, de referentes desposeídos de sus implicaciones operatorias reales y de sus relaciones dialécticas efectivas. El hígado metaboliza proteínas, pero una alegoría del hígado puede metabolizar cualquier cosa, porque mientras el órgano forme parte de la estructura operatoria del cuerpo humano funcionará como tal, pero fuera de su contexto operatorio, es decir, alegóricamente, podrá ser protagonista de los sueños más seductores o de las hazañas más extraordinarias. Pero este último tránsito exige siempre incurrir en un idealismo trascendental.
Alegoría e idealismo son soportes formales de materializaciones no operatorias, es decir, de ficciones. Que la ficción no sea operatoria no implica en modo alguno que sea inmaterial. Todo lo contrario: el escultórico Moisés de Miguel Ángel es, evidentemente, material, pero no separará jamás las aguas del Mar Rojo. Las diosas del Juicio de Paris de Rubens —Hera, Afrodita y Palas Atenea— existen materialmente en el lienzo del mismo título, pues de lo contrario no serían sensorialmente perceptibles a través de los materiales estéticos que las objetivan y formalizan, pero bajo ninguna circunstancia abandonarán la pintura en que residen estructuralmente para operar en nuestro mundo real y efectivo, o interactuar en él con nosotros. Sólo a través de la metaficción, sofisticado procedimiento poético donde los haya, las diferentes formas estéticas (literatura, arquitectura, pintura, música, escultura, teatro…) han tratado de ampliar sus fronteras y posibilidades expresivas, pero no para operar en la realidad habitada por el ser humano, sino para intensificar su profundidad y su alcance en el estructural mundo del arte.
Brecht fundamenta la fábula de esta pieza —El mendigo o el perro muerto— sobre una dialéctica completamente falsa, es decir, sobre una relación antagónica entre dos términos que no da cuenta de la verdadera complejidad de los elementos enfrentados. La oposición bélica entre dos figuras alegóricas —que nos retrotrae a los misterios medievales, al teatro religioso renacentista y a los autos sacramentales contrarreformistas—, como son el mendigo y el emperador, eclipsa la complejidad que está detrás de ideas tan conflictivas como miseria y poder político. Los falsos problemas exigen soluciones también falsas. Y esta pieza de Brecht se articula sobre una falacia explícita: el poder político de la clase burguesa es el causante de la miseria del mundo. La simpleza de esta argumentación, que exige un profundo razonamiento, hoy resulta infantil. Pero a comienzos del siglo XX no lo era, porque entonces el razonamiento exigido al respecto era mínimo.
Los dos personajes protagonistas de la obra son de un simbolismo alegórico absoluto. El mendigo se comporta con soberbia y altanería, como si encarnara la voz de un profeta o de una divinidad que perdona la vida de un emperador que no sabe lo que hace. La figura del mendigo, que además es ciego, en clara intertextualidad con un Tiresias invidente y visionario, capaz de ver más allá de quienes disponen del sentido natural de la vista, corresponde a la de alguien que, pese a lo mucho que habla y desafía, no propone ninguna solución. Vive, y seguirá viviendo, en la miseria, a cambio de insultar y despreciar al poderoso. Su revolución es, en este sentido, completamente posmoderna, y nada marxista: es una revolución exclusivamente verbal. Y cuando la revolución está hecha sólo de palabras, es porque los revolucionarios son los intelectuales, los artistas, los poetas, los sabios. Los listos. Los que sobreviven a las guerras, para poetizarlas después.
Esta obra de Brecht podría ser, en formato laico, un misterio, una farsa o un coloquio medieval en el que dos o más personajes dialogan o disputan entre sí sin más consecuencias. Aquí sólo cabe hablar de diálogo articulado sobre una dialéctica tan falsa como simbólica y alegórica. Marx había exigido mucho más que todo esto. El marxismo era, entre otras muchas cosas, una filosofía destinada a transformar el mundo, y no sólo a interpretarlo, y aún menos a constituir un capítulo —histórico y cerrado— en la genealogía de la literatura programática o imperativa. Pero todo el programa de la revolución verbal del Mendigo se limita a una suerte de denuestos y afrentas contra el Emperador. He aquí una poética teatralización de la protesta. El personaje alegórico habla desde la superioridad moral del perdedor —del marginado, si se prefiere—, que condena psicológicamente al rico, al poderoso, al fuerte. Nietzsche habría aborrecido, sin duda, esta obra de Brecht, con todas sus declaraciones:
[Mendigo a Emperador]: Tienes la voz débil, luego eres miedoso; preguntas demasiado, luego no estás seguro de tus cosas, ni de las más seguras; no me crees y sin embargo me escuchas, luego eres un ser débil, y finalmente crees que el mundo entero gira a tu alrededor, cuando hay personas mucho más importantes, por ejemplo yo. Además, eres ciego, sordo e ignorante. Tus otros vicios no los conozco aún (Brecht, 1919-1939/2005: 47).
A comienzos del siglo XX se constata una rehabilitación puntual del alegorismo en el teatro. Brecht y la izquierda ideológica no constituyen el único ejemplo. Gonzalo Torrente Ballester compone en 1939 una obra de teatro alegórico que, con título cervantino y evocación de auto sacramental, recupera en el ámbito de la España fascista el simbolismo teológico y el idealismo dramático. Me refiero a El casamiento engañoso (1939). Esta obra guarda una estrecha relación con la idea de libertad —política y humana—, y en ella no puede soslayarse la importancia que adquiere el personaje nihilista. Tres son los principales personajes nihilistas del teatro de Torrente: el Asmodeo de El viaje del joven Tobías, el Leviathan de El casamiento engañoso, y el Lope de Aguirre que protagoniza la obra homónima. Los tres personajes representan la acción del sujeto que, negando con todo cinismo los valores morales en que se apoya, y de los que se sirve, desarrolla una acción que conduce a la destrucción de todo lo humano. El paralelismo con Brecht es visible, pero desde el reverso del marxismo, que en Torrente está ocupado por el racionalismo cristiano. Bajo el imperativo de que «nunca la vida puede más que la razón», Asmodeo hará lo posible por destruir el amor entre Sara y Tobías, en irónica lucha contra Azarías, reflejo de cómo dos ángeles o agentes de los dioses disputan sobre la vida y felicidad de los seres humanos. En el mismo intertexto literario se sitúa la figura de Leviathan en El casamiento engañoso, cuyo fin no es otro que el de imponer al hombre un orden moral dominado absolutamente por la sumisión al poder trascendente de la técnica y la materia.
No tengas escrúpulos —exige al Hombre Leviathan—, que no sirven para nada. Hacer una mujer es poco: no es más que el comienzo. Un mundo perfecto, de acero y cristal, con hombres como máquinas, sin flores y sin polvo, maravilla de mecánica, esa es nuestra obra. Un mundo trazado a compás y regla de cálculo, con todo lo que tú sabes y todo lo que sé yo: un mundo prodigioso. ¿A qué conduce ocuparse de Dios? Manos a la obra. Ningún pensamiento es bueno si no surge de él cosa tangible y positiva (Torrente, 1982: I, 168).
A la farsa brechtiana de ambiente rural titulada Exorcismo, sigue Lux in Tenebris, probablemente la obra más inteligente de los Einakter, al plantear el tema de la explotación de la miseria con la prostitución —a la que era tan aficionado Brecht en su vida personal— como telón de fondo. La pieza viene a sostener, a fin de cuentas, que la aparente pretensión de la burguesía por abolir la prostitución se basa únicamente en razones económicas, concretamente en aquellas que de forma puntual propician beneficios por la venta, consumo y difusión de medidas y equipamientos profilácticos. Así, la Señora Hogge, Madame responsable de la mancebía, y burguesa que gestiona las ganancias de sus «chicas», advierte al empresario Paduk, «fundador de una institución de beneficencia», «pionero de la moral» y «capitalista» que condena el ejercicio de la prostitución, a la par que se enriquece con sus consecuencias, lo siguiente:
Por lo que sé, el sentido de su discurso consiste en sacar provecho del contagio causado por la prostitución. Eso hace daño a la prostitución mientras usted imparte sus conocimientos. Luego el daño se acabará y volveremos a florecer como antes. Sin embargo, el sentido de su discurso es querer destruir el foco del contagio, es decir, la prostitución. O sea, su propio foco, sobre el que su negocio descansa como una casa sobre una roca. En pocas palabras: si ilustra a los hombres sobre las causas del contagio, a mí me da igual. No tiene ningún efecto. Pero si ilustra a mis chicas, ¡la prostitución se hunde y con ella el foco del contagio y con él usted! Triunfante, pero con mucho miedo: Y eso fue lo que hizo hoy cuando mis chicas volvieron llorando. Dígame ahora: ¿no fue ese discurso un disparate? (Brecht, 1919-1939/2005: 85).
La redada es una pieza que desarrolla una serie de cuadros costumbristas de degradación social y familiar, en cuyo núcleo tiene lugar una grotesca escena de adulterio. La estética de esta obra teatral remite a un intertexto literario que arranca con Woyzeck (1837) de Büchner[4] y, atravesando todo el teatro farsesco y esperpéntico de Valle-Inclán, alcanza el teatro pánico de Fernando Arrabal. Los personajes de La redada no son alegorías, sino prototipos de un realismo social y acrítico, figuras humildes y despersonalizadas en protagonistas planos y funcionales: pescador borracho y cornudo, su mujer adúltera, otro pescador que pretende a la esposa de su cofrade, y dos mendigos que aparecen al final de la obra, en busca de comida, y a quienes la mujer, ya reconciliada con su marido, echa de casa.
Dansen, ¿Qué cuesta el hierro? y «Apéndice a las piezas en un acto de 1939» constituyen en sí mismas una trilogía formal y funcional, al compartir personajes y continuidad argumental. En todas ellas se reitera funcionalmente la misma argumentación: un personaje que representa a la burguesía mezquina, insolidaria y avariciosa, se mantiene al margen del asesinato que una siniestra figura, clave y recurrente, comete contra terceras personas. Al final, quien se mantiene al margen del crimen acaba también asesinado sin que nadie lo socorra. De nuevo resurge en la dramaturgia brechtiana el modelo alegórico y el simbolismo idealista y realmente acrítico. Brecht protesta contra el crimen, denuncia la insolidaridad humana, denuesta el poder del dinero, se burla de las normas que postulan el orden y el respeto sociales, y acusa de irresponsables a quienes no se comprometen de forma efectiva contra la opresión del ser humano. Pero Brecht sitúa todo este planteamiento, con el que nadie estará en desacuerdo, en un mundo hipostático, es decir, en una irrealidad efectiva, utópica e incluso ucrónica, en un simbolismo alegórico que, una y otra vez, evita enfrentarse críticamente con un racionalismo humano capaz de exigir y de dar soluciones a los problemas planteados. El teatro de Brecht es un ataque ideal desde el vacío contra todo lo que disgusta a su autor. El resultado es de ocio y fracaso, simultáneamente.
Toda la estética teatral de estas tres piezas está destinada a ridiculizar y degradar programáticamente la imagen de la burguesía, a la que se presenta como hipócrita, cobarde, mezquina, insolidaria y ambiciosa. Quien amenaza y asesina puntualmente a cada pequeño comerciante —figura prototípica del burgués ridiculizado por Brecht— es un personaje impregnado de simbolismo alegórico al que se denomina Yasabesquién. En estas piezas brechtianas no hay Estado, ni Justicia, ni policía, ni ejército. No hay apenas núcleo basal, y toda estructura conjuntiva y cortical es inexistente. Sólo hay idealismo. Un idealismo incluso de teatro de colegio. Se trata de una sociedad de inspiración strindbergiana y extraña, simbólica o alegórica, donde unos estrafalarios fantoches representan impulsos y relaciones sociales insolidarias entre los miembros de una misma clase burguesa. Brecht se burla ante todo de un valor, hoy considerado, desde los imperativos posmodernos del egoísmo humanista, supremo: la libertad. Brecht conceptúa la libertad como un ideal esencialmente burgués, digno de desprecio y abolición. Como dramaturgo, se sirve de la estética literaria y teatral para ridiculizar a una burguesía objetivada en arquetipos sociales inofensivos y estúpidos, y por eso mismo ridículos, a los que agitan su exclusiva avaricia y su mezquindad superlativa. A la verdadera burguesía, a la realmente temible y amiga del omnímodo comercio, Brecht no ha llegado ni en sueños, cuanto menos en su teatro «de una pieza».
¡Y mi casa está ahí! Ya ha dicho que no estaba mal. Tengo que tomar en seguida las medidas más enérgicas. No debo llamar su atención de ningún modo. Tengo que desaparecer de su vista. Pero ¿cómo hacer para que no me vea? ¡El tonel! […].
De pronto suena el teléfono de Dansen. Al principio, este se queda inmóvil. Sin embargo, como sigue sonando, se ve obligado a ir al teléfono y, con toda precaución, se levanta y se dirige hacia el teléfono con el tonel encima. El extraño contempla con asombro el tonel en movimiento (Brecht, 1919-1939/2005: 123).
Sin embargo, el proceder de Brecht es de un simplismo clasista próximo al del chiste sexista o racial, contra mujeres o negros (en este caso contra burgueses o pequeños comerciantes). El trasfondo es el de una alegoría o mitología realmente falsa. Téngase en cuenta que el nazismo, a través de sus particulares alegorías y mitologías, identifica falazmente en la burguesía al «judío depredador» y en el proletariado a la «raza aria oprimida». En Brecht, alegoría y mitología se revisten de una imagen lúdica y chistosa, burlesca y sarcástica. Podríamos cambiar al protagonista del chiste o el sarcasmo, y el mecanismo formal que objetivan la burla y la ridiculización seguiría siendo el mismo, contra una mujer, contra una persona de raza negra, o contra un trabajador autónomo (porquerizo, ferretero, estanquero o zapatero, que son las figuras de esta farsa). Brecht reprocha constantemente a la burguesía ser insolidaria: «Me mantendré inexorablemente al margen de todo. Y me limitaré a vender mis cerdos y basta» (Brecht, 1919-1939/2005: 124).
Pero la Historia ha demostrado que la burguesía es entre sí mucho más solidaria y colaboradora transnacionalmente de lo que el proletariado lo fue para sí mismo como organización internacional y universalista. Y no sólo durante las dos guerras mundiales, sino antes y sobre todo después de ellas. Capitalismo y burguesía no son —no lo han sido nunca— tan ridículos y tan inofensivos como los ha pintado Brecht en su teatro cómico, épico y dramático. La imaginación acaba por convertir toda utopía en un tumor que se desarrolla, con frecuencia horriblemente, en la realidad histórica —territorial, estructural y fronteriza— de una sociedad política frente a otras. Basta pensar en el nazismo y el marxismo. La burguesía ha alcanzado un grado de solidaridad y unidad internacionales, es decir, una globalización, que el proletariado invocado por Marx y Engels —«¡trabajadores de todos los países, uníos!»— no ha logrado, ni logrará, nunca. No deja de ser violentísimamente irónico que los ideales del proletariado decimonónico hayan sido literalmente copiados y conquistados, reproducidos y gestionados de forma plena por su adversario histórico y político: la burguesía capitalista. En menos de 100 años, al capitalismo le ha sobrado tiempo para globalizar el planeta y ponerlo todo a su absoluta y totalitaria disposición, en nombre, además, de la democracia. Liberal, por supuesto. Toda la obra de Marx ha sido un manual de instrucciones al servicio de la burguesía capitalista y la democracia liberal, sistema de gobierno que se ha perfeccionado y sofisticado insólitamente gracias a este idealista alemán, quien pasa por ser el artífice de una de las filosofías más materialistas de la Historia. Los filósofos olvidan con frecuencia que toda filosofía tiende siempre al idealismo, por muy materialista que se declare en sus intenciones y nomenclaturas. En el fondo, todo filósofo piensa siempre como un adolescente.
Alegorismo, utopismo y simbolismo son los recursos expresivos de los que se sirve Brecht en la mayor parte de sus Einakter para plantear problemas sobre los que, en ningún momento, propone solución alguna. Su literatura política, programática e imperativa, se construye formalmente en alianza con formas explícitas de literatura sofisticada y reconstructivista, en las que —ha de insistirse claramente— la alegoría y el simbolismo son procedimientos clave. Él mismo calificará de «pequeña alegoría» la pieza ¿Qué cuesta el hierro?, en la que trata de objetivar «su opinión sobre política internacional» (Brecht, 1919-1939/2005: 135). Pero en efecto la obra se limita a ser sólo un cuadro, una representación, una opinión, sin contenido crítico ni efectivo alguno, sobre el crimen contra burgueses mezquinos e impotentes. Acausalismo e indeterminismo, idealismo e irrealidad son los pilares del mundo político y social que expone Brecht en esta trilogía final, donde el moralismo marxista y la propaganda socialista de la época (principios del siglo XX) —realmente intraducibles en su sentido original al socialismo actual (principios del siglo XXI)— proscriben toda crítica hacia sus propios dogmas, programas e imperativos políticos.
Sabemos que estas pequeñas piezas teatrales de Brecht, compuestas entre 1919 y 1939, son una alegoría contra el nazismo concebida desde el marxismo. Lo sabemos. Pero su propia concepción idealista e ideológica las hizo acríticas, aunque racionales. Y ha de reiterarse aquí que una interpretación es acrítica cuando se construye de espaldas a la realidad efectiva y operatoria, y se basa en la imaginación, la creencia, la experiencia psicológica o la sofisticada apariencia. Dicho de otro modo: lo acrítico surge cuando la forma se desplaza disociándose de la materia, es decir, cuando se interpretan las cosas al margen de los hechos que las hacen posibles, sensibles e inteligibles. No hay nada más irónico que un materialista acrítico. Y Bertolt Brecht se comporta de forma completamente acrítica cuando, como dramaturgo, se enfrenta a sus enemigos ideológicos, y se sirve de una literatura programática e imperativa con objeto de hacer triunfar al marxismo como modelo ortodoxo y definitivo de arte.
Así es como la literatura programática o imperativa concluye siempre en un callejón sin salida, al que conducen sus poéticas y preceptivas. Es una literatura que no envejece, sino que, simplemente, se fosiliza, justo en el momento de su mayor consistencia. Porque no evoluciona. Muere como nace, con sus programas políticos y sus imperativos literarios completamente intactos y perfectamente definidos. Brecht no sobrevivió a su tiempo. Su teatro épico —una copia extemporánea de procedimientos y recursos genuinamente cervantinos—, tampoco. La literatura programática o imperativa no perdura más allá de las condiciones políticas que la hacen posible. No tiene tiempo para envejecer. Muere virgen y su morada es siempre uno de los más seguros lugares de la historia política de una literatura que nunca se reproduce más allá de su propio horizonte de expectativas. La literatura programática o imperativa siempre se consume dentro de su particular y endogámico sistema preceptivo de normas objetivadas. No hay literatura más endonímica que la literatura programática o imperativa.
El destino de todo revolucionario —o activista, como se les llama hoy día— es cambiar de ideología a medida que la realidad desmorona los mitos que su imaginación va incubando. Pero un artista, un poeta, un literato, no es jamás un revolucionario, aunque a diario se disfrace como tal en el teatro de su vida pública. Una Literatura programática no se transforma en ninguna otra literatura o manifestación artística, ni evoluciona hacia nuevas formas de preceptiva: simplemente resulta reemplazada por otra literatura programática que dispondrá nuevos imperativos e ideales, siempre de naturaleza teológica, política o poética.
Tal como Brecht concibe el teatro y la literatura, su dimensión programática e imperativa exige el empaste absoluto de las tres capas de la sociedad política o Estado —basal o territorial, conjuntiva o estructural y cortical o fronteriza—. Brecht, al fin y al cabo, pese a la densidad de su marxismo, niega toda dialéctica o distaxia posible entre los componentes de cada una de estas capas, así como entre los elementos y términos literarios y teatrales codificados en su preceptiva política e ideológica. Todo, absolutamente todo, responde en Brecht al mismo propósito: literatura y política son, en sus Schriften zum Theater (1957), como en toda su obra dramática, el mismo elemento.
En sus últimos años, los escritos de Brecht sobre el teatro revelan, con indudable amargura, decepciones indisimulables, en medio de un escepticismo explícito. En su opinión, tras la II Guerra Mundial, «la mayoría de las grandes naciones no tiende hoy a discutir sus problemas en el teatro» (Brecht, 1957/2004: 55 y ss). El teatro épico, tal como lo soñaba y diseñaba Brecht, necesitaba una sociedad imposible, una utopía política. «Existe —escribía— un enorme desequilibrio entre los temas que interesan en el teatro y los temas que interesan en general» (55). Lo sabemos: Cervantes no encontró en el teatro de su tiempo los temas religiosos, políticos y literarios planteados como él consideraba que era conveniente plantearlos. Por esa razón hubo de buscar y articular fórmulas poéticas distintas para hacer aflorar en su literatura aquellas ideas y recursos teatrales que pretendió —sin éxito— llevar a la escena. El éxito del teatro cervantino fue un éxito académico, que tuvo lugar a finales del siglo XX, gracias al interés que la crítica universitaria desplegó sobre la dramaturgia del autor del Quijote.
En este sentido, el camino y el escepticismo brechtianos no eran en absoluto novedosos ni originales. Cuando Brecht lamenta que «los dos elementos constitutivos del drama y del teatro, entretenimiento y didáctica, han entrado cada vez más en conflicto. Hoy sí existe una oposición entre ellos» (74), está muy próximo al Cervantes que en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote propone, por boca de canónigo, la creación de una institución censora para el control poético de las comedias auriseculares destinadas a la representación y a la imprenta. E incluso no faltan en las declaraciones brechtianas ideas que el elitista Ortega Gasset habría incorporado sin dudarlo a su ensayo sobre La rebelión de las masas (1930): «La inteligencia y el carácter de las masas son incomparablemente inferiores a la inteligencia y el carácter de los pocos que producen cosas valiosas para la comunidad» (Brecht, 1957/2004: 78)[5]. Saturado del violento marxismo característico del período de entreguerras, Brecht consideraba que el arte siempre está comprometido con un mundo en guerra, y que sólo con la guerra la poética puede hacer la paz. Lo cierto es que el arte nunca ha hecho la paz con el mundo, salvo para confirmar programáticamente el servilismo religioso, político o intelectual, de los artistas, o de quienes como tales se disfrazan.
Y, finalmente, ¿en dónde están las ideas que han de servir de referencia crítica a los hechos denunciados poéticamente? ¿Cuáles son los criterios desde los que la poesía social denuncia «el dolor y la queja»? El propio Leopoldo de Luis (187) reconoce que «el terreno de las soluciones excede del ámbito de la poesía». Obviamente. Otra cosa es que la poesía social haya renunciado a ejercer la crítica más allá del hecho testimonial y protestatario, porque el ejercicio de esa crítica llevaría al poeta a un terreno en el que tendría que cuestionar también los fundamentos de la ideología desde la cual él mismo escribe y actúa. De Luis advierte que en el fascismo no cabe la poesía social, porque «para el fascismo hay razas o clases superiores, y la poesía social defiende, en el más amplio sentido, al hombre único, igual y libre» (187). Hermosa ilusión. El hombre único, igual y libre es también uno de los ideales de la globalización capitalista, del nazismo, del marxismo, de 1984 de Orwell, y de la democracia de cualquier tiempo y lugar, porque todo es retórica y palabrería, sin más. Un comodín mitológico apto para todos los públicos y regímenes políticos.
A poco que reflexionemos, el argumento de Leopoldo de Luis es de una ingenuidad abrumadora. En primer lugar, en el fascismo cabe la poesía social como en cualquier otro escenario político o incluso mejor, desde el momento en que la socialización de un Estado fascista es de una igualdad imperativa y absoluta sobre sí misma y sobre todos y cada uno de sus miembros. En segundo lugar, porque la poesía social a la que se refiere Leopoldo de Luis defiende la igualdad y la libertad en términos tan amplios que resultan idealistas, utópicos y ucrónicos, y porque en su magnitud y desvanecimiento exigirían la supresión de toda posible sociedad estatal, natural e incluso humana. Y en tercer lugar, porque la socialización que propugnan las democracias se construye siempre sobre la exigencia de atenuar determinadas diferencias, contradicciones y dialécticas que, siendo operatorias e innegables, como el dinero y el dominio de las finanzas, por ejemplo, se estipulan como si no lo fueran. Porque ni todos somos ricos, ni todos pertenecemos a una Familia Real. En suma, hablar, como hace Leopoldo de Luis, y como han hecho y hacen tantos otros, de una poesía social que postula la existencia de «un hombre único, igual y libre», tiene, a estas alturas de los tiempos, más de ingenuidad histórica y de idealismo acrítico que de responsabilidad interpretativa. ¿Qué lugar tenía la mujer en la poesía social, que en buena medida se escribió de espaldas a ella? ¿Qué diálogo es posible establecer entre poesía social y nacionalismo, cuyas pretensiones resultaron imperceptibles a los poetas sociales? ¿Qué réditos obtuvo la Iglesia católica en su relación con la poesía social, cuya explotación temática compartía con numerosos grupos sociales durante las décadas de 1950 y 1960? Son muchas las cuestiones a las que habitualmente no responde ninguna historia de la literatura, como tampoco lo hacen muchos de los denominados críticos e intérpretes de la poesía social. Mientras la crítica de la literatura no examine el reverso de estas denominaciones míticas, endonímicas y en cierto modo fosilizadas en marbetes anacrónicos, muchas de las realidades literarias que subyacen ilegibles bajo la maraña de tales fenomenologías, sociologías y psicologismos, seguirán sin conocerse ni discutirse[6].
________________________
NOTAS
[1] «En las obras de los autores dramáticos más importantes la acción no transcurre ya sobre el escenario. No es el hombre el que actúa sino el medio. El hombre solo reacciona (lo que produce una mera apariencia de acción). Esta característica aparece de manera muy clara en las obras maestras naturalistas de Ibsen […]. Al autor solo le importa que la reacción psicológica de su personaje sea verosímil» (Brecht, 2004: 119).
[2] Con todo, en los años finales de su vida, Brecht parece quedar vencido por un escepticismo creciente respecto a los valores y logros del teatro ante cualquier sociedad política contemporánea, al afirmar que «el hombre actual sabe poco sobre las leyes que dominan su vida. Como ser social en general reacciona emocionalmente, pero esa reacción emocional es confusa, borrosa, ineficaz. Las fuentes de sus sentimientos y pasiones están tan embarradas y turbias como las fuentes de sus conocimientos. El hombre actual que vive en un mundo que cambia rápidamente, y él mismo cambia rápidamente, no dispone de una idea del mundo que sea verídica y con la que pudiera actuar con perspectiva de éxito» (Brecht, 1957/2004: 7).
[3] Vid. a este respecto la ingente y detallada labor recopilatoria que ha llevado a cabo José Antonio Pérez Bowie en su monografía sobre los Escritos de teoría y crítica teatral de Gonzalo Torrente Ballester (2009).
[4] Büchner trabaja en la redacción de esta obra desde el otoño de 1836, durante su exilio primero en Estrasburgo y luego en Zúrich. Cuando se produce su muerte, en febrero de 1837, deja cuatro esbozos diferentes de ella, en cierto modo diferentes y complementarios entre sí. La sucesión de las diferentes escenas no quedó fijada explícitamente por Büchner, por lo que solo a través de la ecdótica y de la especulación filológica ha llegado a establecerse póstumamente una disposición coherente. Desde la rigurosa edición histórica y crítica de Werner R. Lehmann, de 1967, se ha llegado a disponer de una versión en la que se reconocen plausiblemente las intenciones del autor. La edición de Lehmann se compone de 27 escenas, que se suceden sin un nexo riguroso de causalidad, tal como debió concebirla intencionadamente Büchner, con el fin de quebrantar toda concepción aristotélica del drama, desde la lógica de la causalidad y la mímesis. Woyzeck fue estrenado en 1913, en los años previos al desarrollo del expresionismo europeo, y casi un siglo después de su composición.
[5] Acaso nunca como en esta declaración han estado tan cerca Ortega y Brecht, la burguesía y el comunismo.
[6] La poesía social, al fin y al cabo, no se compromete con nada, porque la sola denuncia o expresión de una situación dolorosa, desigual o cruel, según circunstancias y condiciones contextuales, sólo revela una actitud crítica contra una ideología y una actitud acrítica contra otra ideología. La supuesta crítica de la poesía social se detiene y se esfuma cuando hay que dar cuenta de las causas y consecuencias de toda esa serie de situaciones dolosas y crueles que dice denunciar poéticamente. Lo que caracteriza de modo específico a la poesía social es ante todo la falta de compromiso efectivo con lo único que de veras puede ir más allá del mero testimonio, y que es el planteamiento de una solución posible o factible. Se me dirá que ese no es el objetivo de la poesía social, que la poesía social solamente denuncia y protesta, no resuelve. A lo que respondo que si ése no es el objetivo, y sí el procedimiento, mejor y más útil será hacerse abogados, o incluso jueces, y aún mejor utopistas o políticos ―Platón exigiría que filósofos―, antes que poetas. O se forma parte de la solución, o se forma parte del problema, y, con la realidad por delante, la poesía social ha formado parte del problema, con el fin esencialmente de perpetuarlo mediante la exhibicionista explotación poética de la miseria. Y algo así, críticamente examinado, es, incluso, una inmoralidad. Porque muchos poetas han recibido premios, e incluso galardones nobelados, precisamente por una obra literaria destinada a explotar una miseria que, bajo el éxito mercantil y académico del propio poeta, sigue intacta o creciente. Ningún poeta ha resuelto jamás un problema social o político. Pero muchos de ellos han tratado de cantarlos muy bien, al objeto de promocionarse popularmente mediante lo que sólo puede considerarse la explotación de la miseria ajena. Hoy día los periodistas y fotógrafos de prensa, entre muchas otras figuras de la nueva sociedad posmoderna, han usurpado esta labor, que se ejerce ya no sólo en nombre de la protesta o la revolución, sino en nombre de la información y de la libertad. Pero el resultado sigue siendo el mismo: explotación y preservación de la miseria ajena como forma de vida propia. Hay que salir de la poesía para hacer la Revolución. Pero si lo que se quiere hacer es negocio, entonces resultará imprescindible perpetuar poéticamente la miseria. Y la forma más irreprochable de hacer negocio con la miseria es ejercer su explotación en nombre de la protesta, la libertad o la revolución, o cualesquiera otras palabras baúl que, por su sola mención u operatividad literaria, nada significan y nada transforman.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Obsolescencia del teatro político de Brecht: el caso de los Einakter», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (IV, 3.16), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- 10 tesis diferenciales de la Teoría de la Literatura del Hispanismo contra las teorías literarias anglosajonas: la Crítica de la razón literaria, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú.
- Presentación de la Crítica de la razón literaria en el Ateneo de Santander, con Eliseo Fernández Rabadán.
- Cervantes sobre Shakespeare: es irracional de comparar al autor del Quijote con mitos anglosajones. Presentación de la Crítica de la razón literaria en la biblioteca pública de Orense.
- Cervantes contra Shakespeare: la literatura es una construcción política.
- Cervantes y los enemigos de la enseñanza de la literatura en la Universidad actual.
- Cervantes, el Quijote y la Filosofía de su literatura en novela y teatro, según la Crítica de la razón literaria. XII Encuentros de Filosofía y Humanidades, Mazarrón, Murcia, con Antonio Muñoz Ballesta y María Ángeles Rodríguez Alonso.
- La literatura es el Talón de Aquiles de los filósofos.
- Teoría de la Literatura y materialismo filosófico.
- No hay sistemas filosóficos puros: el materialismo filosófico tampoco lo es.
- Interpretación del artículo «Poetizar» de Gustavo Bueno desde la Crítica de la razón literaria.
- De las presuntas ficciones literarias de la filosofía y otros discursos no literarios.
- Teoría del genio. Explicación y justificación de la genialidad en el arte y la literatura.
- Crítica de la razón literaria, una obra interactiva para interpretar la literatura al margen de la Universidad.
- Más allá de la Teoría del Cierre Categorial. Una interpretación no dogmática de la teoría de la ciencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno.
- Carta abierta a los estudiantes de español de las Universidades de Estados Unidos y Canadá.
- ¿Por qué la lectura de la Crítica de la razón literaria no requiere conocimientos previos?
- La Crítica de la razón literaria, desde el Hispanismo, contra el eurocentrismo y el etnocentrismo.
- La Crítica de la razón literaria frente al conocimiento onanista o improductivo de nuestro tiempo.
- Hispanoamérica o la Crítica de la razón literaria como «Sistema»: la eversión de Platón.
- ¿Por qué el mundo académico anglosajón nunca ha construido una Teoría de la Literatura sistemática y global?
- Crítica a Los enemigos del comercio (tomo 1) de Antonio Escohotado.
- Crítica a Los enemigos del comercio (tomo 2) de Antonio Escohotado.
- Crítica a Los enemigos del comercio (tomo 3) de Antonio Escohotado.
- La parodia en el Quijote: Cervantes se burla de todos los idealistas.
- Don Quijote y su discurso sobre la Edad de Oro: una completa parodia del idealismo político.
- La cara oculta del Quijote: originalidad del teatro de Cervantes intercalado en el Quijote.
- Cervantes construye en el Quijote el teatro épico que, sin razón literaria, se atribuye a Bertolt Brecht.
- Cómo interpretar las apariencias de la realidad a través de la literatura: don Quijote y el carro de las cortes de la muerte.
- Cervantes, censor de obras literarias ajenas: el arte sin normas es un timo ideológico y un fraude cultural.
- La vida humana como autoengaño individual y colectivo: la narración del Quijote como puro espectáculo teatral.
- Cómo integrar el teatro en la novela moderna desde la comedia renacentista y barroca: así supera Cervantes la dramaturgia de Shakespeare.
Cervantes construye en el Quijote el teatro épico
que, sin razón literaria, se atribuye a Brecht
* * *
.jpg)