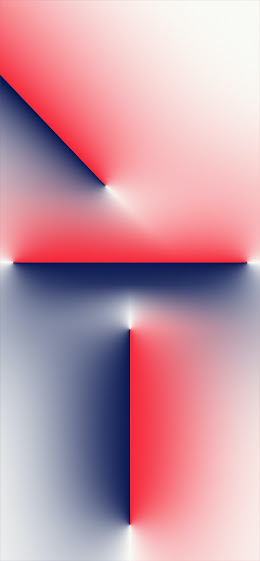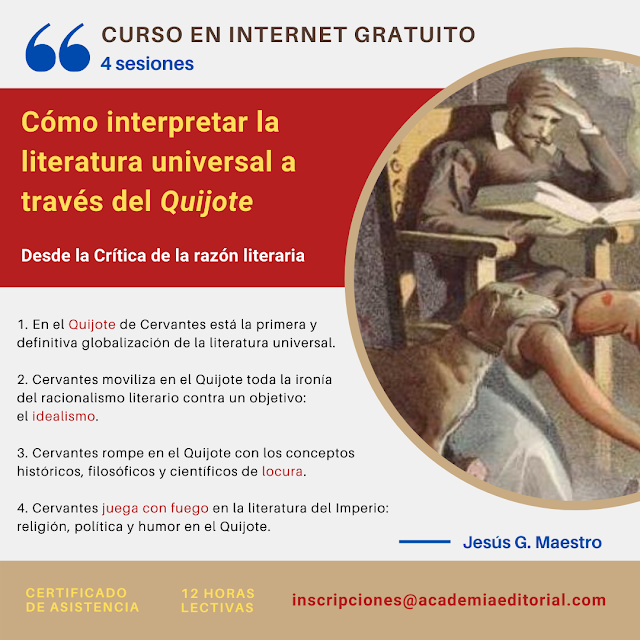Una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica
del conocimiento racionalista de la literatura
Crítica a la idea del «arte por el arte» (ars gratia artis) o idea del arte como «finalidad sin fin»
La idea de arte que Kant sostiene en su Crítica del juicio estético (1790)
se construye pensando en las artes liberales o nobles, contemporáneamente
denominadas «Bellas Artes», y por oposición a las artes instrumentales o
serviles, actualmente ni siquiera consideradas como artes. Desposeer a las
artes liberales de toda finalidad ajena a sí mismas era una forma de
enaltecerlas aún más, singularizando no sólo a sus creadores o artífices (el Yo
que habrá de exaltar el Romanticismo), sino también a sus consumidores —la alta
nobleza y la creciente burguesía (que ejercerán el poder de adquirir y
determinar el capital de un arte cada vez más encarecido, controlando así las
leyes del mercado)— y a sus potenciales intérpretes —los críticos y eruditos,
es decir, los académicos, siempre parásitos del poder político y económico—
(quienes por su parte se apropiarán progresivamente de la facultad de juzgar
qué es y qué no es arte, así como de inventariarlo de forma pública y
normativa, para satisfacción de sus mecenas o amos). Kant incurre de este modo
en psicologismo (autorial) y sociologismo (estamental: nobles, burgueses; y
gremial: intelectuales). Ortega consumará esta psicología del gremio y esta
sociología elitista en su concepto, tan idealista como etnocéntrico y
estamental, de «minoría selecta» (Ortega, 1925, 1930). He aquí los parámetros
del arte contemporáneo y los gérmenes del arte posmoderno. En su seno surge una
nueva idea de artista, como miembro de una clase social, emergente y exclusiva
(y excluyente), que trabaja ya no para un noble o un burgués, sino para un
Ministerio de Cultura (Rodríguez Genovés, 2008).
Sin embargo, el aforismático argumento kantiano —ars gratia artis—,
en virtud del cual el arte, esto es, las artes liberales, nobles o Bellas Artes
(música, pintura, literatura, escultura, arquitectura...) tienen una finalidad
sin fin, es una expresión retórica en la que se acumulan al menos tres sofismas
y, falazmente, otras tantas figuras lógicas de alto valor psicológico.
La falacia o sofisma de Kant, en la que se basa toda la teoría del arte
contemporáneo, ha actuado durante siglos como un razonamiento aparentemente
lógico que convence con argumentos falsos, en los cuales el consecuente (la
finalidad negativa, privativa o nula: «sin fin») no procede de la verdad de las
premisas (la causalidad o intencionalidad artísticas: «el fin»). Porque la
finalidad del arte no es carecer de fin, sino adquirir un valor final de
dimensiones supremas o sublimes, es decir, extraordinarias, o fuera
de lo común: fuera de lo servil. Y, para los románticos e idealistas alemanes,
fuera —también— de lo inteligible. Así lo reconocerá el propio Kant,
implícitamente, o, en términos más explícitos y puros, románticos alemanes como
los Schlegel, Schelling o Goethe. Para todos estos autores, siervos ellos
mismos de un mundo aristocrático en decadencia, la idea de arte remite siempre,
de forma elitista, a un arte que exime de lo servil.
La expresión kantiana que concibe el arte como una finalidad sin fin
aglutina una triplicidad de sofismas, relativos a 1) la falacia del argumentum
ad verecundiam o falacia de la autoridad, de tal modo que el contenido
de una afirmación se fundamenta en el respeto debido a la persona que lo
enuncia, o a quien se atribuye su enunciación, en este caso, la figura del
propio Kant; 2) la falacia del razonamiento circular, en tanto que petitio
principii (petición de principio) o declaración de fe de origen, desde
el momento en que la proposición que ha de ser demostrada (el fin de una obra
de arte) es una implicatura de la premisa de partida (porque el fin del arte es
el arte mismo); y 3) la falacia del argumentum ad consequentiam,
sofisma típicamente kantiano, determinado por el psicologismo inherente a todo
discurso idealista, que afirma una premisa dirigida contra sus propias
consecuencias, con objeto de hacer prevalecer los contenidos de la premisa, con
frecuencia falsos y siempre fenomenológicos, desacreditando todas cuantas
consecuencias resulten alternativas a aquella en que se fundamenta la premisa
fraudulenta. Dicho de otro modo: se trata de sostener un argumento según el
cual una creencia (premisa) es verdadera o falsa si conduce respectivamente a
una experiencia (consecuencia) benigna o indeseable para el interlocutor que la
formula. Es sofisma porque basar la verdad de una afirmación en las
consecuencias morales, esto es, en las normas de cohesión de una sociedad
humana —lo que llamaríamos el «consenso»—, no sólo no asegura que el contenido
de la premisa sea verdadero, sino que ni siquiera garantiza que sea real. Ésta
es sobre todo falacia propia de idealistas. Y sobre todo de posmodernos, que
llevan a la retórica del «consenso» o del «diálogo» la solución verbal de
problemas que sólo pueden resolverse ontológicamente, esto es, no con palabras,
sino con hechos. Asimismo, categorizar las consecuencias como benignas o
indeseables es intrínsecamente un acto de subjetivismo radical, dado tanto en
el yo del individuo (autologismo) como en el nosotros del
gremio (dialogismo): «El arte ha de tener una finalidad sin fin, porque si
tiene un fin fuera de sí mismo, entonces no es arte». He aquí la preceptiva
sofista de la estética idealista del arte contemporáneo y posmoderno, confitada
por la retórica de la antanaclasis, la geminación y la cohabitación
oximorónica: «el arte es una finalidad sin fin». Kant no sólo reduce de este
modo la estética o filosofía del arte nada menos que a una hermenéutica de la
sensibilidad, a una suerte de psicología de la percepción (aisthesis),
sino que llega aún más lejos, al conjurar definitivamente toda posibilidad de
interpretación científica del arte en general y de la literatura en particular.
Así se impone la interdicción científica de la interpretación literaria, en
nombre no de una filosofía platónica, que destierra la literatura de la
República, sino en nombre de una filosofía no menos idealista e incompatible
con la realidad: una filosofía que no ve en el arte nada útil y nada
inteligible, porque sólo ve sentimientos personales y experiencias psicológicas.
¿Cabe mayor miseria interpretativa en la Historia del Arte y de la Literatura
que la ofertada por el Idealismo alemán? No sorprende que algo así se haya
producido en la tradición luterana: lo que sorprende es que tal cosa haya
encontrado seguidores más allá de la Anglosfera y más allá de un Romanticismo
que no acaba de extinguirse ni en el siglo XXI. Kant reduce el arte a puro
psicologismo (aisthesis = sensación). Porque el fin del arte, entre
otros muchos fines, es el de ser interpretado lógicamente. El arte no puede
limitarse a una experiencia estética, a una operación de aisthesis o
sensación. El arte es superior e irreductible a lo sensible. El arte exige lo
inteligible. El arte es arte, ante todo, porque es inteligible. Una «obra de
arte» incomprensible no es, ni puede ser, jamás, una obra de arte.
El resultado de todo esto ya no será el Kitsch, como
reproducción artificial contemporánea de un modelo de arte ortodoxo o clásico,
sino el cult, como obra de culto posmoderno, electa entre la
«multiplicidad» y el «relativismo» de las «obras de arte» contemporáneo.
El cult puede ser tanto el icono de la manzana que sirve de
logotipo a Macintosh, debidamente enmarcado y pulido en lugar de visible
referencia, como las heces personales de cualquier artista modélico,
debidamente expuestas en un museo de arte —sin duda— posmoderno. Nada más lejos
del arte servil, pues ni lo uno ni lo otro tendrá, a buen seguro, ninguna
finalidad. Ni valor[1]. Salvo el publicitario: de hecho, el arte
como «escándalo» (la exhibición de heces), o como cult (el
icono o logotipo de un símbolo cultural, ideológico o empresarial), tiene más
de soporte publicitario que de contenido específico.
¿Qué es, por tanto, el cult? —escribe Ceserani (2003/2004: 174)—. Es, en cierto sentido, lo contrario de lo Kitsch. Los círculos de intelectuales, artistas y gente de gusto, cansados de tantos experimentos de vanguardia, deciden invertir su interés al llegar a un cierto punto, atribuir arbitrariamente valor estético a un producto de la cultura de masas: una película, una novela o un objeto decorativo. Lo elevan a la esfera de lo estético y hacen de él un objeto de «culto».
Este concepto degenerativo o deconstructivo del arte, desposeído de normas,
y en manos de artistas, y de intérpretes que resultan ser amigos de los
artistas, hace de la obra estética un producto ajeno a toda posibilidad de
comprensión, dado que es un «arte» sin normas, sin criterios, sin
determinaciones, sin contenido, sin ideas, limitado al yo (autologismo)
del artista o al nosotros (dialogismo) de los amigos del
artista. Es un arte autológico y dialógico, pero sin normas ni criterios, y en
consecuencia ilegible para el público, masa de espectadores para quienes ese
tipo de arte resultará además económicamente inasequible. Y sin el menor
interés. Es, en suma, una apariencia de arte. La posmodernidad ha construido un
arte para el público pero sin el público. El papel de este último
se limita al de ser un mudo observador. Un visitante de museos. Un adocenado
espectador de un neocervantino retablo de las maravillas. En muchos
casos, ni siquiera se trata un arte que este público masivo pueda «consumir»
completamente, sino sólo en formato kit o Kitsch,
como copia o reproducción de baratija. Sólo las grandes organizaciones
financieras y comerciales podrán adquirir a precio de oro estas «obras de arte»
en su hechura original, cuyo valor de cambio es astronómico y cuyo valor de uso
es igual a cero. Cuanto más inútil, más valioso. Así reza la máxima kantiana.
He ahí su categórico imperativo estético. A Bueno (2004, 2007a) corresponde una
de las críticas más demoledoras que se puede dejar caer sobre la estética
kantiana y su idealismo trascendental:
Con esta ingeniosidad, de cuño típicamente literario sofístico, Kant no podía estar diciendo otra cosa sino que las artes liberales no tienen un fin (un finis operis) extrínseco a ellas mismas, sino que su finalidad está en ellas mismas; lo que a su vez quedaría explicado en su sistema por su formalismo subjetivista (o psicologista) […]. En resolución: las redefiniciones de las artes liberales en función de la idea de finalidad, tanto cuando estas definiciones son ejercitadas como cuando son representadas, no son otra cosa sino definiciones negativas (sin fin), distinciones destinadas a contraponerse a las artes serviles (finalistas, utilitarias), subrayando que estas artes no tendrían esos fines, y, por tanto, quedarían definidas por negación […]
Pero, ¿y si las artes liberales no tuvieran nada que ver con finalidades teleologías o teleoclinas, si las artes liberales no tuvieran por qué definirse en función de una finalidad negativa, privativa o límite, sino por la finalidad en sí misma (concepto absurdo, como caso particular, no menos absurdo de la causa sui)? Así como no puedo definir una piedra por la ceguera, como si se tratase de un atributo suyo […], así tampoco puedo definir al arte superior por la negación de la finalidad utilitaria, recurriendo a la ingeniosa, capciosa y absurda fórmula de la finalidad sin fin.
Sencillamente, las artes llamadas liberales o nobles no tendrían finalidad alguna, no tendrían y esto sería su fundamental característica ontológica, finis operis. Y otra cosa es que los artistas o demiurgos pudieran tener como finis operantis la creación poética de la obra artística, bella o noble, o la finalidad teleoclina, como algunos quieren, de expresar su inconsciente o de «realizarse» en su obra.
Sólo desde perspectivas teleológicas o mitológicas podría atribuirse una finalidad objetiva (un finis operis) a las obras de arte. Lo que se manifiesta en fórmulas tales como la siguiente: «El arte tiene como finalidad propia la manifestación del espíritu humano ante sí mismo» (las artes superiores interpretadas como autognosis). O quizá todavía: «El arte es la expresión del Espíritu del Pueblo o de la sagrada Cultura nacional».
Pero si dejamos de lado esta perspectiva metafísica o teológica, las artes liberales ofrecen una ontología que podría mantenerse, en sí misma, completamente al margen de la idea de finalidad y, por tanto, que no tendría por qué estar contaminada de ella. Pero esto aproxima inesperadamente las artes liberales a las ciencias más firmes (aquellas que han logrado segregar de sus teoremas a los sujetos operatorios). Incluso las aproxima a las morfologías que definen las realidades de la Naturaleza inorgánica. ¿Qué finalidad puede atribuirse al teorema de Pitágoras? Ninguna: el teorema de Pitágoras, o cualquier otro teorema de la Geometría (euclídea o no euclídea), es un resultado imprevisto, una «resultancia» que jamás pudo ser prevista ni propuesta como un fin natural o humano anterior a su prefiguración técnica entre carpinteros o albañiles mesopotámicos o egipcios […]. ¿Y qué finalidad puede atribuirse a la Luna, o a un volcán, o a un río que resulta de las aguas caídas del Cielo? ¿Acaso puede decirse que la Luna tiene una finalidad sin fin? Y, sin embargo, la Luna, el volcán o el río pueden alcanzar una gran utilidad, es decir, pueden constituirse como objetos teleológicos de los hombres o de los animales, o en el origen de otras teleologías que han resultado ser decisivas para la historia humana: el viaje a la Luna, tanto literario como real; la utilización del volcán como hogar, o la construcción de puentes […].
Las utilidades sobrevenidas a los teoremas de la Geometría o de la Física, a las morfologías naturales o a las morfologías creadas por las artes liberales, no deberían ser confundidas metafísicamente o teleológicamente con una «finalidad de la Naturaleza o del Espíritu» (Bueno, 2007a: 277-279).
________________________
NOTAS
[1] El estiércol fertiliza campos cultivables, no museos acomodados a turistas ociosos (los cuales, dicho sea de paso, con frecuencia contemplan incomprensiblemente muchos de los objetos que se les exhiben, o, incluso, con no menor frecuencia, observan objetos en sí mismos incomprensibles, a los que el artista —(el yo) autologismo— y sus amigos gremiales —(el nosotros) dialogismo— llaman, para justificar las subvenciones ministeriales, «obra de arte»). Insisto en que un objeto incomprensible no puede ser nunca una obra de arte.
- MAESTRO, Jesús G. (2017-2022), «Crítica a la idea del «arte por el arte» (ars gratia artis) o idea del arte como «finalidad sin fin»», Crítica de la razón literaria: una Teoría de la Literatura científica, crítica y dialéctica. Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades del conocimiento racionalista de la literatura, Editorial Academia del Hispanismo (III, 4.6.2), edición digital en <https://bit.ly/3BTO4GW> (01.12.2022).
⸙ Bibliografía completa de la Crítica de la razón literaria
- Crítica de la razón literaria: una interpretación desde el siglo XXI de la literatura y la filosofía que te han hecho tal como eres.
- La Teoría de la Literatura como ciencia categorial de los materiales literarios según la Crítica de la razón literaria.
- Presentación en la Fundación Pastor de Madrid de la Crítica de la razón literaria.
- Teoría del genio. Explicación y justificación de la genialidad en el arte y la literatura.
- Teoría de la Literatura y materialismo filosófico.
- La literatura en los espacios metodológicos de la Crítica de la razón literaria.
- ¿Por qué el ensayo no es literatura?
- El cierre categorial de Bueno explicado a estudiantes de literatura.
Cuando la filosofía es sólo literatura:
una lectura literaria de la Estética de Hegel
* * *